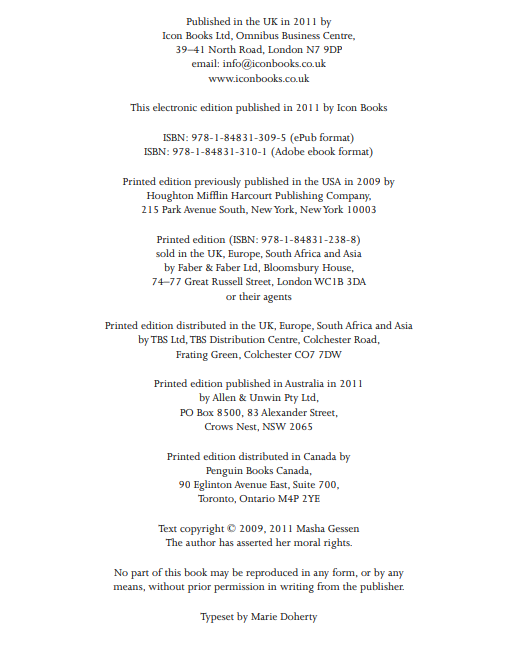
Prólogo
Un problema por un millón de dólares
Los números pueden hechizar a muchos de nosotros, pero las matemáticas son especialmente hábiles para infundir significado a lo que por sí solo parece ser un símbolo. Algunas veces ese significado adopta la forma de una gran historia de detectives ambientada en París o de un cuento de hadas lógico maravillosamente extraño. Lo contarían como si fuera la esencia misma de su campo. Lo contarían a cualquiera que escuchara con entusiasmo y orgullo. Lo contarían para demostrar que el mundo puede ser entendido —y en cierto sentido, criticado— a través de la razón. También lo contarían para enfatizar la importancia del pensamiento formal y la exploración matemática.
El Instituto Clay de Matemáticas había sido fundado por el empresario londinense Landon Clay y su esposa, Lavinia, con el propósito de popularizar las ideas matemáticas de alto nivel y de fomentar la exploración profesional. En los primeros dos años de su existencia, el instituto había instalado una oficina en un bonito edificio justo fuera de Harvard Square en Cambridge, Massachusetts, y había contratado a un par de becarios. Y luego, en 2000, el instituto ideó un plan para el nuevo siglo.
Para abordar los problemas del siglo XX cuyas soluciones aclararían —y posiblemente redefinirían— el siglo XXI, el director del instituto, el matemático de Harvard Arthur Jaffe, llamó a Andrew Wiles, el matemático británico que había resuelto el famoso Último Teorema de Fermat. “Queremos que nos ayudes a encontrar los problemas más importantes”, dijo Jaffe.
Como aquellos escritores que comienzan una historia mágica con “Érase una vez”, el Instituto Clay propuso un tipo de problema mágico —problemas en los que muchos matemáticos trabajan— y adoptó la antigua idea de ofrecer un millón de dólares por resolver alguno de ellos. Para que el anuncio tuviera impacto, lo vincularon a un evento internacional: el Congreso Internacional de Matemáticos en París en agosto de 2000. En el espíritu del trabajo de David Hilbert a comienzos del siglo XX, los organizadores llamaron a su lista los Problemas del Milenio. La Conjetura de Poincaré, formulada por Henri Poincaré a comienzos del siglo XX, fue uno de los siete problemas seleccionados.
“Hay muchas similitudes con la lista de Hilbert”, dijo Jaffe en el evento. “Hay más diferencias todavía. Muchas personas nos preguntan: ‘¿Dónde están los problemas de Hilbert que fueron resueltos y cuáles no?’ De hecho, nadie sabe realmente lo que Hilbert dijo en su conferencia inaugural.” La audiencia, que incluía a muchos de los matemáticos más renombrados del mundo, rió.
Jaffe insinuó que las soluciones a los problemas podrían venir de lugares inesperados. “Este es un tipo de lista —una lista por resolver— que no puede resolverse de la manera tradicional”, dijo, sonriendo de lado. Varios miembros de la audiencia se preguntaron si la promesa de un premio ayudaría a acercar a más matemáticos a una victoria sobre la Conjetura de Poincaré. Pero ninguno pensó seriamente que alguien pudiera hacerlo.
Es cierto, algunos matemáticos ocultan sus preocupaciones cuando están trabajando en problemas famosos —como Wiles que trabajaba en Fermat. Pero en privado discuten con entusiasmo lo que están haciendo. Y aunque los problemas del Premio del Milenio fueron concebidos como grandes hazañas, muchos de los matemáticos más importantes del mundo no dudaron en involucrarse. Gregory Margulis, un matemático ruso que había ganado la Medalla Fields, dijo que los premios eran motivadores. Charles Fefferman, un joven matemático de Princeton que también había sido galardonado con una Medalla Fields, coincidió. Él no estaba interesado en el dinero. Pero si un premio ayudaba a atraer a estudiantes brillantes hacia las matemáticas, entonces estaba a favor. El Instituto Clay no solo quería que los problemas fueran resueltos —quería que fueran resueltos correctamente.
Cada uno de los siete problemas tendría condiciones específicas. Cada uno debía ser publicado en una revista científica revisada por pares y mantenerse durante al menos dos años sin haber sido refutado. Solo entonces se entregaría el millón de dólares. Era una forma de garantizar que las soluciones fueran revisadas y probadas con cuidado. El Clay no buscaba una solución rápida. Buscaba una solución duradera.
Y entonces esto ocurrió: en noviembre de 2002, un matemático ruso —quien vivía en San Petersburgo, retirado y alejado de la comunidad matemática— entregó una serie de papeles que contenían lo que parecía ser una prueba para uno de los problemas del milenio.
Durante muchos años. De vez en cuando levantaba el teléfono —pero solo para dejar claro que quería que el mundo lo considerara desaparecido.
Cuando comencé a escribir este libro, quería encontrar respuestas a las grandes preguntas: ¿por qué la Conjetura de Poincaré se consideraba tan significativa? ¿Qué decía sobre el mundo y sobre las matemáticas que fuera tan difícil de resolver? ¿Por qué la gente admira tanto las matemáticas y, en una escala más amplia, el mundo? ¿Quién resolvería la Conjetura de Poincaré, que requería —y con certeza recompensaría— una mente tan audaz y original?
Este libro no fue escrito de la manera en que usualmente se escriben las biografías. No hice entrevistas con familiares ni amigos. De hecho, no tuve comunicación alguna con él en absoluto. Para cuando empecé a trabajar en este proyecto, había cortado toda comunicación con el mundo, punto. Había decidido dejar de comunicarse con periodistas y con cualquiera que preguntara. Pero eso solo hizo más fascinante tratar de imaginarlo. Por suerte, algunas personas que lo conocieron y que sabían de la Conjetura de Poincaré accedieron a hablar conmigo. En ese momento, pensé que era como ellos: escribía un libro sobre un matemático brillante, no porque me alineara con su forma de vida reservada, sino a pesar de ella —tratando de averiguar en qué consistía.
1
Escape hacia la imaginación
Cualquiera que haya asistido a la escuela secundaria sabe que las matemáticas rara vez son acogidas por su vitalidad. Prácticamente todos han escuchado a sus compañeros bromear sobre profesores que insisten en lo aburrido de las matemáticas. Y sin embargo, las matemáticas son una invitación a algo audaz. Es una invitación a sumergirse en el pensamiento abstracto, a estar dispuesto a dejar de lado el mundo y el deseo de entender patrones, y la disciplina que permite que emerjan —a una sola verdad.
Gran parte del atractivo reside en la forma singular de las soluciones. No hay medias tintas. Cuando se resuelve correctamente, se sabe que se ha resuelto. Muchos campos permiten el cambio y la ambigüedad, pero en matemáticas uno trabaja hacia lo verdadero, lo exacto, incluso lo inevitable. Una vez demostrado, un teorema vive para siempre. Esa es la belleza de las matemáticas —y también, para algunos, su terror. También es lo que permite que las matemáticas sean el terreno de una verdad única.
Mientras que la mitad del cerebro humano vive en el laboratorio o en el campo, guiado por un ejército de técnicos, las matemáticas viven en la mente. Su verdadero hogar es el proceso mental que mantiene al matemático pensando en el fondo mientras hace otra cosa, y en las conversaciones que surgen, a menudo fuera de horario.
“Las matemáticas no necesitan laboratorio ni suministros,” escribió el matemático ruso Alexander Khintchine. “Un pedazo de papel es suficiente, y de ahí provienen los fundamentos del trabajo. Si se complementa con la oportunidad de usar una pizarra para presentar teorías y discutir problemas con colegas (lo cual mejora enormemente el proceso matemático), entonces no se puede pedir más para cultivar la mente creativa.” Sus ciencias, como la historia o la literatura, pueden escribirse en cualquier parte, pero dependen del pensamiento matemático que solo una mente entrenada puede manejar. Los matemáticos suelen estar —ya sea en sus oficinas, sus cuartos, o incluso en la fila de espera— sumidos en sus pensamientos.
Así, Rusia produjo algunos de los mayores talentos del siglo XX. Un sistema ferozmente competitivo, combinado con un profundo respeto por la elegancia matemática, elevó la resolución de problemas a una especie de arte. El sistema premiaba una creatividad rigurosa que florecía incluso en las restricciones más extremas. El estudiante era empujado a aprender por su cuenta, a leer profundamente, a trabajar con mínima guía y a desarrollar una independencia feroz. Y lo más importante de todo, el alumno tenía que dominar la imaginación: la capacidad de saltar hacia lo desconocido y encontrar sentido donde aparentemente no lo había. Todo esto hacía que el entrenamiento matemático soviético fuera ideal para aquellos que valoraban el pensamiento individual y la lógica precisa, insensible a influencias externas.
También ayuda a explicar por qué las matemáticas eran tan admiradas en la Unión Soviética —más que casi cualquier otro ámbito del saber. También ayuda a explicar lo que hacía que las matemáticas soviéticas fueran tan poderosas. Explicar esto era parte importante y hermosa del trabajo de matemáticos como el difunto Ruso Abijayevich Mikhail Tsetlin. “Las matemáticas,” escribió una vez en una introducción a uno de sus libros, “nos permiten encontrar lo que es verdadero en el caos de posibilidades, revelarnos lo que puede ser probado, e incluso distinguir claramente entre lo verdadero, lo falso y lo que probablemente sea verdadero.” En otras palabras: el caos está en todas partes, lo que aparentemente es probable es en realidad incierto, y la única esperanza es la lógica.
Es difícil exagerar cuánto influyó el movimiento matemático soviético en las matemáticas globales. Uno de los mayores legados fue la organización a través de escuelas. Mientras que en otros lugares, los matemáticos trabajaban de forma individual, en Rusia la tradición de trabajo en grupo era fuerte. Los matemáticos eran entrenados en grupos —y eran responsables entre sí.
La organización del movimiento se basaba en líneas soviéticas: los jóvenes eran identificados y promovidos por matemáticos mayores. Aquellos con talento excepcional eran guiados hacia entrenamientos más avanzados y finalmente hacia carreras de investigación. Un ejemplo fue el caso de un joven llamado Yulij Ilyashenko, quien fue promovido a un instituto especial a los quince años, y que años después escribiría uno de los libros definitivos sobre sistemas dinámicos.
Durante décadas, la influencia soviética en el pensamiento matemático fue profunda. El sistema soviético fomentaba el rigor intelectual y el pensamiento abstracto, lo que llevó a grandes avances en áreas como la topología, la teoría de funciones, los sistemas dinámicos, y la lógica. A menudo, estos avances no fueron inmediatamente reconocidos en Occidente, pero con el tiempo fueron adoptados como fundamentales.
Muchos de los mejores matemáticos soviéticos eran judíos, lo que los enfrentaba con la dura realidad del antisemitismo estatal. En mayo de 1968, la sección de matemáticas de la Academia de Ciencias de la URSS votó para rechazar la solicitud de un joven judío que pedía acceso a estudios de posgrado. En ese momento, no era una sorpresa, ni para él ni para nadie. De hecho, los matemáticos soviéticos sabían desde hacía años que sus carreras podían ser bloqueadas por el Estado simplemente por motivos étnicos. Sin embargo, muchos persistieron, trabajaron en privado, compartieron sus conocimientos en pequeños círculos, y finalmente publicaron sus resultados —cuando podían— en revistas soviéticas, incluso mientras sus campos eran paralizados por la política.
Incluso campos como la teoría de conjuntos —los más abstractos y “puros” de todos— fueron castigados por entrar en conflicto con la ideología soviética. Joseph Stalin personalmente revocó becas. Incluso prohibió que ciertos investigadores publicaran sus artículos científicos, bloqueando así la diseminación del pensamiento matemático por años. Durante los años más difíciles del régimen, los matemáticos más arriesgados aprendieron a comunicarse de forma indirecta, expresando ideas a través de ficción o sátira, ocultando su verdadero significado entre líneas, o simplemente compartiéndolas oralmente y esperando que se conservaran.
Lo que ocurrió en la Unión Soviética muestra cómo las matemáticas pueden florecer incluso en medio de la opresión —o tal vez, a causa de ella.
Ciertos factores alimentaron esta tensión única: la presencia de comunidades judías urbanas con una profunda valoración por la educación; la combinación de ideología comunista con estructuras educativas jerárquicas; la admiración soviética por los logros técnicos y la formalidad; y, no menos importante, la necesidad de encontrar campos como las matemáticas que fueran vistos como políticamente seguros, donde uno pudiera dedicarse al pensamiento abstracto sin atraer atención indeseada.
Las matemáticas eran, en cierto sentido, una ciencia segura. En la Rusia soviética, se las consideraba limpias, honestas, libres del compromiso político. La obra fundamental se realizaba principalmente en topología, teoría de funciones, geometría algebraica, y lógica. Se valoraban la profundidad, la elegancia y la originalidad. Las matemáticas eran un refugio en el que, durante muchos años, uno podía prosperar con talento, incluso con mínimas conexiones. Y aunque el trabajo matemático requería colaboración y dependencia de otros matemáticos, se consideraba uno de los pocos campos donde aún era posible pensar libremente.
Pero incluso ahí, las matemáticas eran vulnerables. “Falta de conformidad,” escribió el matemático Yuli Khinchin sobre ese periodo, “no era solo una forma de conducta, sino también una expresión de opinión.” Y esa expresión podía llevar a una carrera perdida. Muchos matemáticos se vieron forzados a retirarse o a abandonar sus campos. Algunos se vieron marginados; otros fueron expulsados directamente de la academia.
Los matemáticos de una generación anterior —aquellos que habían hecho su carrera antes de la revolución— observaban, en su mayoría, en silencio. Uno de ellos, Dmitri Egorov, el líder de la escuela rusa de matemáticas, fue arrestado en 1930 por resistirse a la campaña pública contra el materialismo. Murió en prisión en 1931. Otro, Nikolai Luzin, fue vilipendiado por sus colegas en un juicio público conocido como el “caso Luzin.”
La campaña de desprestigio fue dirigida por una serie de artículos anónimos publicados en el periódico de la Academia de Ciencias. Numerosos matemáticos fueron llamados a declarar en contra de su antiguo maestro, y muchos de ellos —posiblemente bajo coerción— cumplieron con lo pedido. Aunque Luzin sobrevivió al ataque, nunca se recuperó del todo.
Algunos de sus estudiantes más cercanos se distanciaron públicamente. Sus artículos fueron descartados y bajados de categoría para su revisión. Y, en un momento en que cada artículo publicado era evaluado con extremo cuidado, esto fue más que una señal. Fue una sentencia. “Fue dicho en aquellos días,” escribió un matemático, “que los editores ya no aceptarían artículos de Luzin porque su nombre era peligroso.”
Las matemáticas sobrevivieron al ataque, pero quedaron marcadas. En público, Luzin fue desacreditado y difamado; en privado, fue llorado por generaciones de estudiantes.
Publicar en revistas internacionales, mantener contacto con colegas en el extranjero, e incluso las conversaciones en la vida de los matemáticos soviéticos, se volvió tenso. La imagen de la Unión Soviética, sostenida por matemáticos soviéticos y amada por algunos idealistas occidentales, fue en parte real, y en parte un mito. Como dijo una vez el matemático Yakov Sinai: “Había una separación entre la matemática y la política. No es que el mundo matemático soviético fuera particularmente libre —pero dentro de sus límites, era una estructura que funcionaba razonablemente bien.”
Aun así, muchos de los mismos problemas reaparecieron —más tarde, en otros lugares. Jim Carlson, presidente del Instituto Clay de Matemáticas, comentó en una entrevista: “Cuando fui a Rusia por primera vez, quedé muy impresionado por la dedicación matemática.” También le sorprendió el aislamiento. Carlson señaló que, aunque Rusia había producido algunos de los mejores matemáticos del siglo XX, estos no habían tenido contacto con colegas de otras partes del mundo.
Los matemáticos vivían, literalmente, en una burbuja. Lev Pontryagin, célebre por su trabajo en topología y teoría de control, había perdido la vista a los catorce años. Aun así, se convirtió en uno de los matemáticos más influyentes del país. En sus memorias, escribió que incluso después de que fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias, tuvo que seguir solicitando permiso para ausentarse de su instituto, y le seguían prohibiendo enseñar a estudiantes de ciertas universidades.
Fue en esa época cuando un par de personas decidieron ir a Rusia a aprender matemáticas. Cuando fueron y volvieron, hablaron con mucho cuidado de todos los matemáticos soviéticos, porque sabían que había escuchas en las llamadas, informantes en las reuniones, y que incluso los más talentosos podían ser atrapados en la maquinaria. Muchos abandonaron las matemáticas por completo; algunos se quedaron pero dejaron de confiar en quienes los rodeaban. Algunos emigraron. Algunos simplemente desaparecieron.
Uno de los mayores problemas para los matemáticos soviéticos era no poder hablar con matemáticos fuera de Rusia, ni publicar en revistas extranjeras. En su lugar, desarrollaron su propia red. Una red soviética de matemáticos no solo para la publicación, sino para la enseñanza y mentoría. En muchos sentidos, era más probable que un joven talentoso conociera los trabajos de matemáticos rusos muertos que los de estadounidenses vivos —y aún así, muchos siguieron sin saber inglés. Incluso entre los jóvenes más brillantes, la lengua extranjera no era común.
Incluso ahora, los matemáticos más brillantes de Rusia no dominan el inglés. Carlson comentó que él mismo, al visitar Rusia por primera vez, quedó sorprendido por lo poco que sabían los matemáticos sobre los avances fuera del país. Había un respeto automático por la “matemática soviética,” un tipo de pensamiento que parecía más disciplinado, más lógico, más puro.
Después de décadas de aislamiento, las matemáticas rusas se desarrollaron de forma distinta a las de Occidente. En Rusia, el foco estaba en la belleza de la demostración. En Occidente, en el uso práctico del resultado. Ambas visiones eran válidas, pero la diferencia de enfoque seguía siendo notable. ¿Cuál de las dos era mejor? ¿Cuál conduciría a los mayores descubrimientos? Esa es una pregunta que aún está por responder.
Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Tres semanas después, la fuerza aérea soviética había desaparecido: destruida por bombardeos en sus aeródromos antes de que la mayoría de los aviones pudieran despegar. El ejército ruso comenzó a adaptar aviones civiles para usarlos como bombarderos. El problema era que estos aviones civiles eran considerablemente más lentos que los militares, lo que hacía inútil todo el conocimiento militar previo sobre puntería. Se necesitaba un matemático para recalcular velocidades y distancias, de modo que la fuerza aérea pudiera acertar a sus objetivos. De hecho, se necesitaba un pequeño ejército de matemáticos. El más grande matemático ruso del siglo XX, Andréi Kolmogórov, regresó a Moscú desde el refugio académico de tiempos de guerra en Tartaristán y lideró un aula llena de estudiantes armados con sumadoras para recalcular las tablas de bombardeo y artillería del Ejército Rojo. Cuando este trabajo estuvo terminado, se dedicó a crear un nuevo sistema de control estadístico y predicción para el ejército soviético.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Kolmogórov tenía treinta y ocho años, ya era miembro del Presídium de la Academia de Ciencias de la URSS —lo que lo convertía en uno de los pocos académicos más influyentes del imperio— y era mundialmente famoso por su trabajo en teoría de la probabilidad. También era un profesor excepcionalmente prolífico: al final de su vida había dirigido setenta y nueve tesis doctorales y encabezado tanto el sistema de olimpiadas matemáticas como la cultura de escuelas de matemáticas soviéticas. Pero durante la guerra, Kolmogórov dejó su carrera científica para servir directamente al Estado soviético, demostrando así que los matemáticos eran esenciales para la propia supervivencia del Estado.
La Unión Soviética declaró la victoria —y el fin de lo que llamó la Gran Guerra Patria— el 9 de mayo de 1945. En agosto, Estados Unidos arrojó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Stalin guardó silencio durante meses. Cuando finalmente habló públicamente, tras su supuesta reelección en febrero de 1946, fue para prometerle al pueblo que la Unión Soviética superaría a Occidente en el desarrollo de su capacidad atómica. El esfuerzo por reunir un ejército de físicos y matemáticos que pudiera igualar al Proyecto Manhattan ya llevaba al menos un año en marcha; jóvenes académicos habían sido retirados del frente e incluso liberados de prisión para unirse a la carrera por la bomba.
Después de la guerra, la Unión Soviética invirtió fuertemente en investigación militar de alta tecnología, construyendo más de cuarenta ciudades enteras donde científicos y matemáticos trabajaban en secreto. La urgencia de la movilización recordaba efectivamente al Proyecto Manhattan, solo que fue mucho, mucho mayor y duró mucho más tiempo. Las estimaciones sobre la cantidad de personas involucradas en el esfuerzo armamentístico soviético en la segunda mitad del siglo son notoriamente inexactas, pero se calcula que llegaron a ser hasta doce millones, con un par de millones empleados en instituciones de investigación militar. Durante muchos años, era más probable que un joven matemático o físico recién graduado fuera asignado a investigaciones relacionadas con la defensa que a una institución civil. Estos trabajos significaban casi un aislamiento científico total: para los empleados de defensa, con autorizaciones de seguridad sin importar si realmente tenían acceso a información confidencial, cualquier contacto con extranjeros se consideraba no solo sospechoso, sino traición. Además, algunos de estos puestos requerían mudarse a las ciudades de investigación, que ofrecían entornos sociales cómodamente cerrados pero ninguna posibilidad de contacto intelectual externo. El lápiz y papel del matemático podían ser herramientas inútiles en ausencia de una conversación matemática constante. Así, la Unión Soviética logró esconder a algunas de sus mejores mentes matemáticas a plena vista.
Tras la muerte de Stalin, en 1953, el país cambió su postura sobre su relación con el resto del mundo: ahora la Unión Soviética debía ser no solo temida, sino también respetada. Así que, mientras la mayoría de los matemáticos tenía la tarea de ayudar a construir bombas y cohetes, a unos pocos selectos se les encomendó construir prestigio. Muy lentamente, a finales de los años cincuenta, el Telón de Acero comenzó a abrirse una pequeña grieta—no lo suficiente como para facilitar la tan necesaria conversación entre matemáticos soviéticos y no soviéticos, pero sí para mostrar algunos de los logros más orgullosos de las matemáticas soviéticas.
Para la década de 1970, se había formado un establecimiento matemático soviético. Era un sistema totalitario dentro de un sistema totalitario. Proporcionaba a sus miembros no solo trabajo y dinero, sino también apartamentos, comida y transporte; determinaba dónde vivían y cuándo, dónde y cómo viajaban por trabajo o por placer.
Para quienes estaban dentro del círculo, era como una madre estricta y controladora, pero afectuosa: sus hijos estaban bien alimentados y cuidados, un grupo indudablemente privilegiado en comparación con el resto del país. Cuando los bienes básicos escaseaban, los matemáticos oficiales y otros científicos podían comprar en tiendas especialmente designadas, que solían estar mejor abastecidas y menos concurridas que aquellas abiertas al público general. Dado que durante la mayor parte del siglo soviético no existía el concepto de apartamento privado, los ciudadanos soviéticos recibían sus viviendas del Estado; los miembros del estamento científico recibían sus apartamentos de sus propias instituciones, y estos solían ser más grandes y estar mejor ubicados que los de sus compatriotas. Finalmente, uno de los privilegios más raros en la vida de un ciudadano soviético —viajar al extranjero— estaba disponible para los miembros del estamento matemático. Era la Academia de Ciencias, con el Partido y los organismos de seguridad del Estado supervisándola, la que decidía si un matemático podía aceptar, por ejemplo, una invitación para hablar en un congreso académico, quién lo acompañaría, cuánto duraría el viaje y, en muchos casos, dónde se alojaría. Por ejemplo, en 1970, al primer soviético en ganar la Medalla Fields, Serguéi Novikov, no se le permitió viajar a Niza para aceptar su premio. Lo recibió un año después, cuando la Unión Matemática Internacional se reunió en Moscú.
Pero incluso para los miembros del estamento matemático, los recursos siempre eran escasos. Siempre había menos buenos apartamentos de los que se deseaban, y siempre más personas que querían asistir a un congreso de las que serían autorizadas a ir. Así que era un pequeño mundo despiadado y traicionero, moldeado por intrigas, denuncias y competencia desleal. Las barreras de entrada a este club eran prohibitivamente altas: un matemático debía ser ideológicamente confiable y personalmente leal no solo al Partido, sino también a los miembros existentes del estamento, y los judíos y las mujeres tenían prácticamente ninguna posibilidad de ingresar.
Uno podía ser fácilmente expulsado del estamento por portarse mal. Esto le ocurrió al estudiante de Kolmogórov, Eugeni Dynkin, quien fomentó una atmósfera de liberalismo inadmisible en una escuela especializada en matemáticas que dirigía en Moscú. Otro estudiante de Kolmogórov, Leonid Levin, describe haber sido marginado por asociarse con disidentes. “Me convertí en una carga para todos los que estaban relacionados conmigo”, escribió en unas memorias. “Ninguna institución de investigación seria me contrataba, y sentía que ni siquiera tenía derecho a asistir a seminarios, ya que se había instruido a los participantes a informar [a las autoridades] cada vez que yo aparecía. Mi existencia en Moscú empezó a parecerme absurda.” Tanto Dynkin como Levin emigraron. Debió haber sido poco después de la llegada de Levin a Estados Unidos que se enteró de que un problema que había estado describiendo en seminarios de matemáticas en Moscú (basado en parte en el trabajo de Kolmogórov sobre complejidades) era el mismo problema que el científico computacional estadounidense Stephen Cook había definido. Cook y Levin, quien se convirtió en profesor en la Universidad de Boston, son considerados coinventores del teorema de la NP-completitud, también conocido como el teorema de Cook-Levin; constituye la base de uno de los siete Problemas del Milenio por los cuales el Instituto Clay de Matemáticas ofrece un millón de dólares a quien los resuelva. El teorema dice, en esencia, que algunos problemas son fáciles de formular pero requieren tantas operaciones que una máquina capaz de resolverlos no puede existir.
Y luego estaban aquellos que casi nunca llegaron a formar parte del estamento: quienes habían nacido judíos o mujeres, quienes habían tenido a los asesores equivocados en sus universidades, y quienes no podían obligarse a ingresar al Partido. “Había personas que sabían que nunca serían admitidas en la Academia y que lo máximo a lo que podían aspirar era a defender su tesis doctoral en algún instituto de Minsk, si lograban hacer contactos allí”, dijo Serguéi Gelfand, editor de la Sociedad Matemática Estadounidense, que resulta ser hijo de uno de los matemáticos rusos más importantes del siglo XX, Israel Gelfand, discípulo de Kolmogórov. “Estas personas asistían a seminarios en la universidad y estaban oficialmente en la plantilla de algún instituto de investigación, digamos, de la industria maderera. Hacían muy buena matemática, y en cierto punto incluso comenzaron a tener contactos en el extranjero e incluso lograban publicar ocasionalmente en Occidente—era difícil, y tenían que probar que no estaban revelando secretos de Estado, pero era posible. Algunos matemáticos venían del extranjero, algunos incluso venían para quedarse un tiempo porque se daban cuenta de que había mucha gente talentosa. Esto era matemáticas no oficiales.”
Una de las personas que vino para una estancia prolongada fue Dusa McDuff, entonces una algebrista británica (y ahora profesora emérita en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook). Estudió con el viejo Gelfand durante seis meses y atribuye a esta experiencia el haberle abierto los ojos tanto a la forma en que deberían practicarse las matemáticas —en parte a través de una conversación continua con otros matemáticos— como a lo que realmente son las matemáticas. “Fue una educación maravillosa, en la que leer el Mozart y Salieri de Pushkin desempeñó un papel tan importante como aprender sobre grupos de Lie o leer a Cartan y Eilenberg. Gelfand me asombraba al hablar de las matemáticas como si fueran poesía. Una vez dijo sobre un largo artículo lleno de fórmulas que contenía los inicios vagos de una idea que solo podía insinuar y que nunca había logrado desarrollar con más claridad. Yo siempre había pensado en las matemáticas como algo mucho más directo: una fórmula es una fórmula, y un álgebra es un álgebra, pero Gelfand encontraba erizos escondidos en las filas de sus sucesiones espectrales.”
Sobre el papel, los trabajos que tenían los miembros de la contracultura matemática eran generalmente poco exigentes y poco gratificantes, de acuerdo con la fórmula más conocida del trabajo soviético: “Nosotros fingimos que trabajamos, y ellos fingen que nos pagan.” Los matemáticos recibían salarios modestos que crecían poco a lo largo de la vida, pero que eran suficientes para cubrir las necesidades básicas y permitirles dedicar su tiempo a la investigación real. “No existía eso de pensar que uno tenía que concentrarse en un área muy estrecha porque tenía que publicar más rápido o conseguir titularidad”, dijo Gelfand. “Las matemáticas eran casi un pasatiempo. Así que uno podía dedicar su tiempo a hacer cosas que no le serían útiles a nadie en la próxima década.” Los matemáticos lo llamaban “matemáticas por las matemáticas”, trazando intencionalmente un paralelo con los artistas que trabajaban por el arte mismo. No había recompensa material en esto—ni titularidad, ni dinero, ni apartamentos, ni viajes al extranjero; todo lo que podían obtener por hacer un trabajo brillante era el respeto de sus pares. Por el contrario, si competían deslealmente, podían perder el respeto de sus colegas sin ganar nada. En otras palabras, el estamento alternativo de las matemáticas en la Unión Soviética era muy distinto de cualquier otra cosa en el mundo real: era una meritocracia pura donde el logro intelectual era su propia recompensa.
En conferencias y seminarios fuera del horario oficial, la conversación matemática en la Unión Soviética renacía, y el atractivo de las matemáticas para una mente en busca de desafío, lógica y coherencia volvía a hacerse evidente. “En la Unión Soviética posterior a Stalin, era una de las formas más naturales para que un intelectual libre pensara en realizarse”, dijo Grigori Shabat, un conocido matemático moscovita. “Si hubiera sido libre para elegir cualquier profesión, me habría convertido en crítico literario. Pero quería trabajar, no pasarme la vida luchando contra los censores.” Las matemáticas ofrecían la promesa de que uno no solo podía hacer trabajo intelectual sin interferencia del Estado (aunque también sin su apoyo), sino también encontrar algo que no estaba disponible en ninguna otra parte de la sociedad soviética tardía: una verdad singular y cognoscible. “Los matemáticos son personas poseídas por una honestidad intelectual especial”, continuó Shabat. “Si dos matemáticos hacen afirmaciones contradictorias, entonces uno de ellos tiene razón y el otro no.”
Y definitivamente lo descubrirán, y el que estaba equivocado definitivamente admitirá que estaba equivocado.” La búsqueda de esa verdad podía tomar muchos años, pero en la Unión Soviética tardía, el tiempo parecía haberse detenido, lo que significaba que los habitantes del universo alternativo de las matemáticas tenían todo el tiempo que necesitaban.
2
Cómo se forma un matemático
A mediados de los años 60, el profesor Gonald Natanson ofreció un curso de posgrado a un grupo de mujeres, todas con títulos en educación. Una de ellas no solo sobresalía en lógica, sino que además planteaba preguntas profundas sobre embarazo y otras cuestiones prácticas. Además, esta mujer en particular era judía, lo cual —según Natanson— la hacía aún más impresionante en el sistema de la época. Las mujeres judías eran vistas con mayor desconfianza dentro del sistema, y eran menos aceptadas en los programas de estudios avanzados.
Natanson enseñaba en el Instituto Pedagógico Herzen, muy conocido en Leningrado y en toda la Unión Soviética como una escuela para maestros. Natanson consideraba que las mujeres podían ser admitidas en programas avanzados si estaban solteras —dentro de lo razonable— y si estaban por debajo de cierto umbral simbólico: no casadas, sin hijos, y sin planes evidentes de maternidad. Por ello, Natanson justificó la admisión suponiendo que ella había decidido dedicar su vida enteramente a las matemáticas.
Natanson habló con sinceridad sobre la forma en que las mujeres eran recibidas dentro de las matemáticas. Pero también resaltó lo que ellas ofrecían. Explicó que la estudiante que había recomendado era brillante, una pensadora aguda con una mente que merecía desarrollarse. Lo que ella necesitaba, decía él, era lo que muchos jóvenes talentosos en Leningrado necesitaban: una formación que no los aplastara.
Para cualquier mujer que quisiera enseñar matemáticas en la Unión Soviética, el camino era arduo. Había poco margen de error para las mujeres, y la competencia por plazas en instituciones educativas era feroz. La mayoría de las mujeres que entraban a programas de matemáticas tenían que demostrar su valía a un nivel aún más alto que los hombres. Algunas lograban sobresalir. Otras eran rechazadas desde el principio, a veces por motivos apenas disimulados.
Natanson continuó enseñando en el Herzen, lo cual hizo hasta bien entrada su vejez. Allí educó a generaciones de futuros docentes y también a matemáticos prometedores. No tenía una autoridad rígida; era una presencia amable y sabia, y muchos lo recordaban con respeto. Había dedicado toda su vida a las matemáticas, y lo había hecho con una apertura que era rara en su época.
En cierto modo, los años posteriores le dieron la razón. Algunas de las mujeres que había recomendado se convirtieron en profesoras y matemáticas influyentes. Él las había visto por lo que eran: personas con una inteligencia que merecía ser cultivada, incluso cuando otros en el sistema las descartaban con facilidad.
Era simplemente una de las muchas cosas que los entusiasmaban, una forma de aplicar sus brillantes mentes y una de las herramientas para mostrar su singularidad. Al lado de ellos, Grisha era el compañero interesado pero callado, casi un espejo; era una alegría para ellos rebotar ideas con él, pero él mismo rara vez parecía tener la misma necesidad. Formaba relaciones con los problemas matemáticos; esas relaciones eran profundas pero también, al parecer, profundamente privadas: la mayoría de sus conversaciones parecían ser matemáticas y tener lugar dentro de su cabeza. Un visitante ocasional del club no lo habría distinguido de los otros chicos. De hecho, incluso entre las personas que lo conocieron muchos años después, ninguna lo describió como brillante; nadie dijo que deslumbrara o brillara. Lo describían, más bien, como muy, muy inteligente y muy, muy preciso en su forma de pensar.
Qué tipo de pensamiento era este seguía siendo un misterio. En términos burdos, los matemáticos se dividen en dos categorías: los algebraicos, que encuentran más fácil reducir todos los problemas a conjuntos de números y variables, y los geométricos, que entienden el mundo a través de las formas. Donde un grupo ve esto:
a² + b² = c²
el otro ve esto:
Representación visual del teorema de Pitágoras

Golovanov, que estudió y ocasionalmente compitió junto a Perelman durante más de diez años, lo etiquetó como un geómetra sin ambigüedades: Perelman resolvía un problema de geometría en el tiempo que a Golovanov le tomaba entender la pregunta. Esto se debía a que Golovanov era algebraico. Sudakov, quien pasó unos seis años estudiando y compitiendo ocasionalmente con Perelman, afirmaba que Perelman reducía todos los problemas a fórmulas. Al parecer, esto se debía a que Sudakov era un geómetra: su demostración favorita del teorema clásico anterior era completamente gráfica, no requería fórmulas ni lenguaje alguno. En otras palabras, cada uno estaba convencido de que la mente de Perelman era profundamente diferente a la suya. Ninguno tenía pruebas concretas. Perelman pensaba casi exclusivamente dentro de su cabeza, sin escribir ni dibujar en papel. Hacía muchas otras cosas —tarareaba, murmuraba, lanzaba una pelota de ping-pong contra el escritorio, se balanceaba de un lado a otro, golpeaba el escritorio con su bolígrafo, se frotaba los muslos hasta que los pantalones brillaban, y luego se frotaba las manos— señal de que la solución estaba por ser escrita, completamente formada. Durante el resto de su carrera, incluso cuando trabajaba con formas, nunca deslumbró a sus colegas con imaginación geométrica, pero casi siempre los impresionaba con la precisión con la que resolvía problemas. Su mente parecía un compactador matemático universal, capaz de comprimir cualquier problema a su esencia. Sus compañeros del club terminaron por llamar a eso que tenía en su cabeza “el palo de Perelman” —un instrumento imaginario gigantesco con el que se sentaba en silencio antes de asestar un golpe siempre fatal.
Las sesiones de práctica en los clubes de matemáticas del mundo se veían aproximadamente igual. Los chicos llegaban y encontraban una serie de problemas escritos en la pizarra o repartidos en hojas. Se sentaban e intentaban resolverlos. El entrenador pasaba la mayor parte del tiempo sentado en silencio; enseñar...
...era tarea de los asistentes, quienes revisaban a los estudiantes ocasionalmente, a veces empujándolos con preguntas, otras veces intentando guiarlos en diferentes direcciones.
Para un niño soviético, el club de matemáticas vespertino era un milagro. Para empezar, no era la escuela. Cada mañana, niños soviéticos por todo el país salían de sus bloques de apartamentos de concreto idénticos un poco después de las ocho y caminaban hacia sus edificios escolares de concreto también idénticos para sentarse en aulas igualmente idénticas, con las paredes pintadas de amarillo y retratos idénticos de hombres barbudos colgados en las paredes —Dostoyevski y Tolstói en las aulas de literatura, Mendeléyev en las de química, y Lenin en todas las demás. Los maestros pasaban lista en libros idénticos y usaban libros de texto idénticos para impartir una educación perfectamente uniforme a sus alumnos, a quienes exigían uniformidad en respuesta. Mi maestra de primer grado, en un barrio en las afueras de Moscú que se parecía al barrio de Perelman en las afueras de Leningrado, literalmente me hacía fingir que leía tan mal como los demás niños, imponiendo su visión de conformidad con el nivel escolar.
La primera vez que pasé una tarde resolviendo problemas matemáticos —aproximadamente al mismo tiempo en que Perelman lo hacía, 600 km al norte— me pasé lo que pareció una eternidad con un lápiz en la mano, frente a un dibujo de alguna figura. No recuerdo el problema, pero recuerdo que la solución requería transponer la figura. Me senté, incapaz de tocar el papel con el lápiz, hasta que un asistente se me acercó y me hizo una pregunta muy básica, algo como: “¿Qué podrías hacer?”
“Podría transponerla, así”, respondí.
“Entonces hazlo”, dijo él.
Al parecer, ese era un lugar donde se esperaba que yo pensara por mí misma. Una oleada de vergüenza me invadió; me encorvé sobre mi hoja, dibujé la solución en un par de minutos y sentí una ola de alivio tan total que creo que me volví adicta a las matemáticas en ese instante.
No dejé el hábito hasta la universidad (y de hecho me descubrieron por reemplazar ilegalmente una asignatura obligatoria de humanidades por cálculo avanzado). La alegría de sentir que mi mente se activaba, corría hacia una solución, la alcanzaba y era recompensada por ello, se sentía como amor, verdad, esperanza y justicia todo entregado al mismo tiempo.
El club de matemáticas en el que terminó Perelman era una operación bastante elemental. El entrenador al que Natanson, su antiguo mentor, decidió enviar a su protegido por poderes era un hombre alto, pecoso, de cabello claro y voz fuerte llamado Serguéi Rukshin. Tenía una característica muy distintiva: tenía diecinueve años. No tenía experiencia liderando un club; no tenía asistentes. Lo que sí tenía era una ambición desmesurada y un miedo al fracaso a la altura. Durante el día, era estudiante universitario en la Universidad Estatal de Leningrado; dos tardes por semana, se ponía traje y corbata y fingía ser un adulto entrenador de matemáticas en el Palacio de los Pioneros.
En la cultura matemática alternativa de Leningrado, Rukshin era un forastero. Se había criado en un pueblo cerca de la ciudad, un chico problemático como cualquier otro en cualquier parte del mundo. A los quince años ya tenía varios antecedentes juveniles, y lo único que le gustaba era boxear. Iba directo hacia la escuela técnica, luego el ejército, y después una vida corta de alcohol y violencia —como la mayoría de los hombres rusos de su generación. La perspectiva aterrorizó tanto a sus padres que suplicaron, rogaron y posiblemente sobornaron hasta que ocurrió un milagro: su hijo fue admitido en una escuela secundaria de matemáticas en la ciudad. Entonces, ocurrió otro milagro: Rukshin se enamoró de las matemáticas y volcó en ellas toda su energía creativa, su agresividad y su espíritu competitivo.
Intentó competir en olimpiadas matemáticas, pero fue superado por compañeros que llevaban años entrenando. Aun así, creía saber cómo ganar; simplemente no podía hacerlo por sí mismo. Formó un equipo de escolares apenas un año menores que él, los entrenó, y les fue mejor que a él. Luego empezó a entrenar alumnos mayores en todo Leningrado se convirtió en asistente en el Palacio de los Pioneros, y apenas un año después, cuando el entrenador con quien había estado en prácticas se mudó a otra ciudad por trabajo, Rukshin se convirtió en entrenador.
Como cualquier profesor joven, le tenía un poco de miedo a sus alumnos. Su primer grupo incluía a Perelman, Golovanov, Sudakov y varios otros chicos, todos apenas unos años más jóvenes que él, pero listos para convertirse en exitosos matemáticos de competencia. La única forma en que podía demostrar que merecía ser su maestro era convirtiéndose en el mejor entrenador de matemáticas que el mundo hubiera visto jamás.
Y eso fue exactamente lo que hizo. En las décadas siguientes, sus estudiantes han ganado más de setenta medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, incluidas más de cuarenta de oro; en las últimas dos décadas, aproximadamente la mitad de los competidores que ha presentado Rusia provienen del ahora enorme club de Rukshin, donde fueron entrenados por él o por uno de sus estudiantes, que usaban su método de entrenamiento sin igual.
Qué hacía que su método fuera sin igual no estaba del todo claro. “Todavía no entiendo qué hacía,” admitió Sudakov, ahora un científico informático calvo y con sobrepeso que vive en Jerusalén. “Y eso que sé una o dos cosas sobre psicología. Entrábamos, nos sentábamos y recibíamos nuestros problemas. Los resolvíamos. Rukshin estaba sentado en su escritorio. Cuando alguien resolvía uno de los problemas, iba a su escritorio, se lo explicaba y lo discutían. ¡Eso era todo! ¿Eh?” Sudakov me miró desde el otro lado de una mesa en una cafetería de Jerusalén, triunfante.
“Eso es lo que hace todo el mundo,” respondí, como era de esperarse.
“¡Exactamente! ¡A eso me refiero!” Sudakov se removía feliz mientras hablaba.
Observé sesiones de práctica en el club que Rukshin seguía dirigiendo un cuarto de siglo después. Ahora se llamaba Centro de Educación Matemática; incluía a un par de cientos de niños de once años en adelante. Como en el grupo de Perelman, asistían dos tardes a la semana. Al final de cada sesión —que duraba dos horas para los niveles inferiores y podía extenderse hasta la noche para los mayores— los estudiantes recibían una lista de problemas para llevar a casa.
Rukshin afirmaba que una de sus estrategias únicas era adaptar la lista de problemas durante la sesión, eligiendo entre varias posibles según el progreso observado en los alumnos. Tres días después, los alumnos traían sus soluciones y, uno por uno, se las explicaban a los asistentes durante la primera hora de la clase. En la segunda hora, el instructor revisaba todas las soluciones correctas en el pizarrón. Con el tiempo, los alumnos mayores pasaban a explicar sus propias soluciones frente al grupo completo.
Vi a los niños más pequeños luchar con el siguiente problema: “Hay seis personas en una sala. Prueba que entre ellas debe haber o bien tres personas que se conocen entre sí, o tres que no se conocen entre sí.” Los asistentes los animaban a comenzar con un diagrama:
Ilustración del problema de la fiesta (teoría de Ramsey)

Dos de los seis niños que trabajaban en el problema lograron garabatear su camino hacia el hecho de que el diagrama puede desarrollarse en una de tres formas posibles.
Ilustración del problema de la fiesta (teoría de Ramsey)

El desafío —que dos niños lograron superar— era explicar que se trataba de una demostración gráfica, y por tanto irrefutable, de que debe haber al menos tres personas que se conocen o tres que no se conocen. Escuchar a los niños luchar por expresar esto, luchando contra una corta vida entera de inarticulación, resultaba doloroso.
Los matemáticos conocen esto como el Problema de la Fiesta; en su forma general, se pregunta cuántas personas deben ser invitadas a una fiesta para asegurar que al menos m se conozcan entre sí o al menos n no se conozcan entre sí. El problema hace referencia a la teoría de Ramsey, una serie de teoremas desarrollados por el matemático británico Frank Ramsey. La mayoría de los problemas tipo Ramsey exploran cuántos elementos son necesarios para garantizar que una cierta condición se cumpla. ¿Cuántos hijos debe tener una mujer para asegurarse de tener al menos dos del mismo sexo? Tres. ¿Cuántas personas deben estar en una fiesta para garantizar que al menos tres se conocen entre sí o al menos tres no se conocen entre sí? Seis. ¿Cuántas palomas deben haber para garantizar que al menos una casilla tenga dos o más palomas? Una más que el número de casillas.
Los alumnos del Centro de Educación Matemática —al menos algunos— aprenderían sobre la teoría de Ramsey a su debido tiempo. Por el momento, debían aprender a expresar una forma de ver el mundo que eventualmente los haría interesados en la teoría de Ramsey y en otras formas de encontrar orden en el caos.
Para la mayoría de las personas, los niños en una sala o los invitados en una fiesta son simplemente personas. Para otros, son elementos de un orden y sus relaciones forman parte de un patrón. Esos otros son matemáticos. La mayoría de los profesores de matemáticas parecen creer que algunos niños nacen con la inclinación a buscar patrones. Estos niños deben ser identificados y se les debe enseñar a cultivar esa capacidad peculiar de ver triángulos y hexágonos donde otros solo ven una fiesta.
“Ese es mi mayor saber-hacer,” me dijo Rukshin. “Descubrí esto hace treinta años: a cada niño se le debe escuchar en cada problema que cree haber resuelto.” En otros clubes matemáticos, los niños presentaban sus soluciones al grupo —lo cual significaba que la primera solución correcta terminaba la discusión. La política de Rukshin era mantener una conversación individual con cada niño sobre sus logros, dificultades y errores. Era, quizás, el método de enseñanza más exigente jamás inventado: ninguno de los niños ni de los instructores podía relajarse. “Al final, enseñamos a los niños a hablar,” dijo Rukshin, “y enseñamos a los instructores a entender su discurso incoherente y a guiarlos. Mejor dicho: a entender su discurso y sus ideas incoherentes.”
Mientras escuchaba a Rukshin y lo observaba enseñar, trataba de encontrar una comparación para lo que transmitían esas sesiones de su club. ¿Qué las hacía tan distintas —más comprometidas emocionalmente, pero también más tensas— que cualquier otra sesión de matemáticas, ajedrez o deporte que hubiera visto? Me llevó meses hallar la analogía: esas sesiones se sentían más como terapia de grupo. El truco consistía en lograr que cada niño presentara su solución ante todo el grupo. Las matemáticas eran lo más importante en la vida de esos niños; Rukshin no lo habría permitido de otra manera. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre pensando en los problemas, invirtiendo toda la emoción y energía que tenían —no muy distinto de un participante serio en un programa de doce pasos que se mantenía conectado escribiendo entre reuniones. Luego, en las reuniones, los niños desnudaban su mente frente a quienes más les importaban, contando la historia de su solución delante del grupo entero.
3
Una escuela hermosa
A medida que Perelman maduraba, aprendió a tomar las palabras que se le agolpaban en la boca y combinarlas para formar oraciones —oraciones hermosas, precisas y correctas—, pero su relato seguía siendo enredado y personal. La estrella dominante del club durante los primeros tres o cuatro años, un chico llamado Alexander Levin, decía Rukshin, “explicaba su solución con la idea de ayudar a otros a entender cómo resolver este tipo de problemas”. Perelman contaba la historia de su propia comunicación personal con ese problema en particular. Imaginaba la diferencia entre un médico que llena un historial clínico y la madre del paciente que habla sobre estar sentada al lado de la cama de su hija, secándole el sudor de la frente y escuchando su respiración esforzada. Así, Grisha contaba la historia de su propio viaje a través del problema. Y aunque la solución pudiera haber sido diferente o incluso más corta, Grisha aún contaba solo la historia de cómo él la había resuelto. Después de que él hablaba, a menudo tenía que ir a la pizarra y señalar qué era importante y qué se podía haber omitido o simplificado —no porque él no lo hubiera visto por sí mismo, sino porque él no era quien lo haría.
Es notable que Perelman haya aprendido a explicar tan bien como lo hizo. Imagina lo incontrolable que debe ser el lenguaje cotidiano para alguien que entiende todo de forma literal. El lenguaje no es solo una forma frustrantemente imprecisa de tratar de navegar el mundo, sino también una forma deliberadamente e indignamente inexacta. El psicólogo y lingüista Steven Pinker observó que “el lenguaje describe el espacio de una manera que no se parece a nada en geometría, y a veces deja a los oyentes en el aire, en el mar o en la oscuridad sobre dónde están las cosas”. En el habla, señaló Pinker, los objetos tienen dimensiones primarias y secundarias, clasificadas por importancia. Una carretera se imagina como un objeto unidimensional, al igual que un río o una cinta: todos consisten solo en longitud, como un segmento en geometría. “Una capa o losa tiene dos dimensiones primarias, que definen una superficie,” continuó Pinker, “y una dimensión secundaria acotada: su grosor. Un tubo o una viga tiene una dimensión primaria (su longitud) y dos dimensiones secundarias, que definen su sección transversal”.
El lenguaje se queda sin palabras frente a la cinta de Möbius. ¿Algo se mueve a lo largo de la cinta, como en un objeto unidimensional; alrededor de la cinta, como en un objeto bidimensional; o, como sugiere el título de una película animada de 2006, "a través" de la cinta —sugiriendo un objeto tridimensional? Para una mente literal, la salvación reside en la geometría que vive en la imaginación, donde cada forma está claramente definida. De hecho, la geometría tal como se estudia en la escuela secundaria, con sus teoremas básicos y sus mediciones precisas, representa una mejora considerable con respecto al lenguaje cotidiano, pero es la topología la que constituye la quintaesencia de la claridad geométrica. No por coincidencia, la cinta de Möbius, que elude la comprensión casual, es uno de los primeros objetos conocidos de estudio topológico.
“Claramente definida”, en el caso de la topología, no significa que cada forma pueda visualizarse fácilmente. Todo lo contrario: significa que cada forma solo tiene aquellas cualidades que su definición le otorga. Una forma tiene cierto número de dimensiones; puede estar acotada; puede o no ser suave; y puede o no estar simplemente conectada, lo que quiere decir, puede tener o no tener agujeros. Un objeto en topología puede ser una esfera —es decir, todos sus puntos constituyentes están a la misma distancia del centro— pero un topólogo señalará que las cualidades esenciales de una esfera no cambian si está abollada; la esfera puede moldearse, por tanto cualquier cambio temporal de apariencia puede ser ignorado. No así si aparece un agujero en la esfera: entonces deja de ser una esfera y se convierte en un toro, un objeto con una relación diferente con su entorno y que no puede volver a ser reconstituido como una esfera. El universo topológico no tiene lugar para acertijos triviales como los que Pinker suele contar: “¿Qué puedes poner en un balde para que pese menos?” “¡Un agujero!” Eso no le parece gracioso a una mente literal. No puedes poner un agujero en ningún lado. Además, un agujero —o un agujero adicional— significa que la forma ya no es lo que era; el balde no se haría más ligero porque ya no sería un balde.
Normalmente, incluso los matemáticos no comienzan a estudiar topología hasta después de haber ingresado a la universidad; tradicionalmente, se considera una disciplina demasiado abstracta para presentársela a los niños. Pero una mente como la de Grisha Perelman, indudablemente matemática y que al mismo tiempo no era ni visual ni numérica —una mente que pensaba en sistemas, que comerciaba con definiciones— era una mente nacida para la topología. Aproximadamente cuando Perelman estaba en octavo grado (tenía unos trece años), profesores visitantes del club de matemáticas a veces ofrecían una clase sobre topología. La topología llamó a Perelman más allá de la geometría tradicional que ya había dominado, de la misma manera que las luces de Broadway llaman al niño que conmueve al público hasta las lágrimas en una producción escolar de Annie. Grisha Perelman crecería para vivir en el universo de la topología. Dominaría todas sus reglas y definiciones. Sería un abogado en la corte de las formas, eventualmente capaz de argumentar con precisión y claridad por qué un objeto cerrado tridimensional simplemente conectado siempre sería una esfera. Rukshin guiaría el camino de Perelman hasta allí; llegó a Perelman como un emisario desde su futuro matemático, y su promesa implícita era que haría que la vida de Perelman en Leningrado fuera tan segura y ordenada como su vida en la imaginación.
Para eso existía la Escuela de Matemáticas Especializadas de Leningrado Número 239.
El verano en que Grisha Perelman cumplió catorce años, tomaba el tren desde Kupchino hasta Pushkin cada mañana y pasaba el día siendo instruido por Rukshin en el idioma inglés. El plan era cubrir los contenidos de cuatro años de inglés en un solo verano, para que en septiembre Perelman pudiera ingresar en la Escuela Especializada de Matemáticas y Física Número 239. Este fue el camino más corto hacia una inmersión total en las matemáticas, con mínimas distracciones externas.
La historia peculiar de las escuelas especializadas de matemáticas se remonta a Andréi Kolmogórov.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Kolmogórov, como muchos otros matemáticos soviéticos, fue asignado al esfuerzo militar. Sus estudiantes siempre se preguntaron por qué —y los biógrafos posteriores escribieron sobre la humanidad de Kolmogórov. Su compañero de vida, Pavel Alexandrov, tenía fama de tener un carácter mucho más difícil. Alexandrov era un brillante topólogo, el más conocido de su generación. A lo largo de los años, compartió varios premios con Kolmogórov y Alexandrov, y juntos escribieron libros didácticos —enseñaban cálculo y mecánica en un lenguaje accesible para los escolares. Los dos hombres también fueron conocidos por haber vivido juntos durante un tiempo. La academia nunca los aceptó del todo como pareja, si es que lo eran; las circunstancias sociales de la URSS durante el régimen de Stalin hacían que incluso los matemáticos más cercanos a las autoridades soviéticas temieran las represalias. Algunos científicos fueron arrestados y ejecutados por negarse a firmar documentos políticos, y la homosexualidad fue un crimen penal hasta bien entrada la era de Jruschov. En la época de Perelman, sin embargo, era común que los matemáticos hicieran comentarios sobre el estilo “propiamente griego” con que Kolmogórov trataba a sus estudiantes favoritos —prácticamente todos los que tuvieron contacto con él parecían haber escrito sobre él más tarde.
“El año en que nuestro grupo de posgrado interactuó con Kolmogórov fue absolutamente griego”, escribió uno de los compañeros de clase de Grisha. “Casi todos los que tuvieron contacto con Kolmogórov parecían haberlo mencionado luego en sus escritos”.
Kolmogórov no ofrecía conferencias ni tareas tradicionales. Solía caminar alrededor de la sala, con una vara delgada, dirigiendo a los estudiantes a un tablero, señalando cosas con la vara. Luego se sentaba en una silla, observaba durante unos minutos, se levantaba de nuevo, caminaba, y se detenía a hablar con un estudiante. Usaba términos vagos y prefería los gestos. Decía cosas como “Eso va bien”, y si el estudiante cometía un error lógico, Kolmogórov decía simplemente: “Ahora no estás pensando con claridad”. Lo más probable es que no lo estuviera. El pensamiento matemático es una disciplina mental dura, y Kolmogórov no daba instrucciones en el sentido tradicional, sino que exigía a los estudiantes que desarrollaran y defendieran sus propias ideas desde cero. Él creía en el aprendizaje individual. Su método era hacer que cada estudiante trazara su propio camino para resolver los problemas y luego procediera a trabajar de forma independiente. “Ningún estudiante presentó más de una solución idéntica”, escribió un colega que había observado el curso, “y no hubo plagio ni intentos de copiar la solución del compañero”.
Kolmogórov llamó a esta forma de enseñanza “enfoque investigativo”. El instructor estaría sentado en el aula, observando, y los estudiantes trabajarían por su cuenta en sus cuadernos. El instructor no daría conferencias ni explicaciones. Los estudiantes discutían entre ellos, y los más experimentados corregían los errores de los más jóvenes. Algunos usaban libros de texto, otros no. Al final, cada estudiante escribía su propia solución en una hoja separada.
Los días de examen, los estudiantes trabajaban individualmente en problemas del tipo del entrenamiento, pero debían resolverlos desde cero. Kolmogórov se refería a las hojas de examen como “textos griegos”. Si alguien preguntaba: “¿Dónde está la demostración de esto?” él respondía: “Está en el texto griego”. Y eso era todo.
Era una forma muy distinta de pensar sobre la enseñanza. En lugar de transmitir conocimiento, se trataba de recrear el camino hacia él. Kolmogórov sostenía que los estudiantes no debían repetir demostraciones como si fueran hechizos, sino construir su conocimiento de nuevo, desde sus propias ideas. Añadió que no existía una sola manera correcta de resolver un problema: si dos alumnos resolvían una cuestión de manera distinta pero llegaban a lo mismo, eso demostraba el valor del problema.
A Kolmogórov también le gustaba caminar, y se refería a la actividad mental como “pasear por el espacio de los conceptos matemáticos”. Si la mente se quedaba atascada, decía, era mejor pasear. La geometría debía caminarse, no memorizársela. Las ideas debían moverse como el cuerpo.
Este fue el camino más corto para involucrarse plenamente con las matemáticas, con mínimas perturbaciones externas.
La extraña historia de las escuelas especializadas en matemáticas se remonta a Andrei Kolmogorov. Habiendo sido tan esencial para el esfuerzo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, Kolmogorov, solo entre los principales matemáticos soviéticos, evitó ser reclutado para el esfuerzo militar de posguerra.
Sus estudiantes siempre se preguntaron por qué—y la única explicación probable parece ser la homosexualidad de Kolmogorov. Su compañero de vida, con quien compartía casa desde 1929, era el topólogo Pavel Alexandrov. Cinco años después de que la pareja comenzara a vivir junta, la Unión Soviética criminalizó la homosexualidad masculina, pero Kolmogorov y Alexandrov, quienes ejercían una discreción mínima—se llamaban “amigos” pero no ocultaban la naturaleza definitoria de su relación—aparentemente no tuvieron problemas con la ley.
El mundo académico los aceptaba como un par, si no como una pareja: generalmente solicitaban cargos académicos juntos, reservaban alojamiento juntos en centros vacacionales de la Academia de Ciencias y hacían donaciones conjuntas a los esfuerzos de ayuda militar. En su última entrevista, grabada para un documental sobre su vida, el octogenario Kolmogorov pidió al cineasta que usara el Concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach—una composición barroca basada en el juego entre dos violines—al mostrar el hogar que había formado con Alexandrov.
Fuera cual fuera la razón, el hecho de no formar parte del esfuerzo militar permitió a Kolmogorov dedicar su considerable energía a crear el mundo para matemáticos que había imaginado desde joven. Kolmogorov y Alexandrov provenían ambos de Luzitania, la tierra mágica de las matemáticas de Luzin, y buscaban recrearla en su dacha a las afueras de Moscú, donde invitaban a sus estudiantes a pasar días caminando, esquiando a campo traviesa, escuchando música y discutiendo sus proyectos matemáticos.
“La manera en que nuestro grupo de posgrado interactuaba con Kolmogorov era casi clásicamente griega”, dijo uno de los innumerables memorias publicadas por sus estudiantes; prácticamente todos los que tuvieron contacto con Kolmogorov parecían haberse sentido impulsados a escribir sobre él.
“A través del bosque o a lo largo de la orilla del río Klyazma, el musculoso matemático se movía con rapidez, a pie o en esquís, rodeado de jóvenes. Los tímidos estudiantes corrían detrás de él. Hablaba casi sin parar—aunque, a diferencia quizá de los antiguos griegos, hablaba menos de matemáticas y más de otras cosas.” Kolmogorov creía que un matemático que aspiraba a la grandeza debía estar bien versado en música, artes visuales y poesía, y—no menos importante—tener un cuerpo sano. Otro estudiante de Kolmogorov escribió en sus memorias que fue señalado por el maestro por luchar bien.
La mezcla de influencias que moldeó la idea de Kolmogorov sobre una buena educación matemática habría sido una combinación extraña en cualquier lugar, pero en la Unión Soviética a mediados del siglo XX, era extraordinaria casi hasta lo increíble. Kolmogorov provenía de una familia rusa adinerada que fundó su propia escuela en Yaroslavl, una ciudad a unos 240 kilómetros al norte de Moscú. Allí publicaban un periódico infantil al que Kolmogorov, junto con otros miembros de la familia, contribuía. Aquí hay un problema matemático que escribió a los cinco años: ¿Cuántos patrones diferentes puedes crear con hilo al coser un botón de cuatro agujeros? No intentes resolver este hasta que tengas tiempo; conozco a dos matemáticos profesionales, ambos estudiantes de Kolmogorov, que dieron respuestas diferentes.
En 1922, Kolmogorov—con diecinueve años, estudiante de la Universidad de Moscú y ya un matemático emergente por derecho propio—comenzó a enseñar matemáticas en una escuela experimental en Moscú. Increíblemente, la escuela estaba modelada según la Dalton School, la famosa institución de Nueva York inmortalizada, entre otros, por Woody Allen en la película Manhattan. El Plan Dalton, que era la base tanto de la Dalton School como de la Escuela Experimental Ejemplar Potylikha donde Kolmogorov enseñaba, preveía un plan de instrucción individual para cada estudiante. Cada niño trazaba su propio camino para el mes y procedía a trabajar de forma independiente.
“Así que cada estudiante pasaba la mayor parte del tiempo escolar en su escritorio, o yendo a las pequeñas bibliotecas escolares a buscar un libro, o escribiendo algo”, recordó Kolmogorov en su entrevista final. “El instructor se sentaba en la esquina, leyendo, y los estudiantes se le acercaban por turno para mostrar lo que habían hecho.” Esta pudo haber sido la primera aparición de la figura del instructor leyendo tranquilamente detrás de su escritorio; décadas más tarde, el entrenador del club de matemáticas adoptaría esta postura.
Siempre fue un club de chicos. El propio Kolmogorov se refería a sus estudiantes con cariño como “mis chicos”, informando a Alexandrov, en una carta desde un viaje realizado con sus estudiantes en 1965: “En solo tres horas a una altitud de 2400 metros, todos mis chicos se quemaron tanto por el sol (paseando en bañador o sin él) que apenas pudieron dormir durante las dos noches siguientes.” El feliz homoerotismo casual de la visión de Kolmogorov sobre sus estudiantes parecía provenir de un tiempo y lugar completamente distintos.
Antes de que el Telón de Acero sellara a la Unión Soviética del resto del mundo, Kolmogorov y Alexandrov habían viajado un poco. Alexandrov, siete años mayor, había viajado extensamente antes de conocer a Kolmogorov, pero la pareja pasó el año académico 1930–1931 en el extranjero, parte de él juntos. Comenzaron en Berlín, donde toda la cultura, y la cultura gay en particular, florecía. Importaron todo lo que pudieron: libros, música, ideas.
“Interesante que esta idea de un amigo verdaderamente amado parezca ser puramente aria: los griegos y los alemanes parecen haberla tenido siempre”, escribió Alexandrov a Kolmogorov en 1931, unos años antes de que la referencia a los arios adquiriera otra connotación. “La teoría de un amigo solitario es difícil de realizar en el mundo contemporáneo”, lamentó Kolmogorov en respuesta. “La esposa siempre tendrá pretensiones sobre ese rol, pero sería demasiado triste consentirlo. En tiempos de Aristóteles, estos dos aspectos del asunto nunca entraban en contacto.”
La esposa era una cosa, y el amigo otra muy distinta.” Kolmogorov trajo de Alemania colecciones de versos de Goethe, quien siempre sería su poeta favorito. En todas sus cartas entre ellos, Kolmogorov y Alexandrov incluían informes detallados de los conciertos a los que asistían y la música que escuchaban, y cuando los discos de vinilo estuvieron disponibles, comenzaron a coleccionarlos. Alexandrov organizaba veladas semanales de música clásica en la universidad; ponía discos y daba conferencias sobre la música y los compositores; después de la muerte de Alexandrov, Kolmogorov—ya cerca de los ochenta años y afectado por el Parkinson—tomó el relevo como anfitrión.
La música clásica y la camaradería masculina, las matemáticas y el deporte, la poesía y las ideas formaban la visión de Kolmogorov del hombre ideal y de la escuela ideal. A los cuarenta años, Kolmogorov redactó un plan “sobre cómo convertirse en un gran hombre si tuviera suficiente deseo y diligencia.” El plan consistía en completar su trabajo de investigación antes de los sesenta años y dedicar el resto de su vida a enseñar en la escuela secundaria. Siguió el plan: en los años cincuenta disfrutó de un segundo florecimiento creativo, publicando con tanta prolijidad como lo había hecho en sus treinta—algo muy inusual para un matemático—y luego se detuvo y concentró toda su atención en enseñar a los niños.
En 1935, Kolmogorov y Alexandrov organizaron la primera competencia matemática de Moscú para niños, ayudando a sentar las bases de lo que eventualmente se convertiría en la Olimpiada Matemática Internacional. Un cuarto de siglo más tarde, Kolmogorov se asoció con Isaak Kikoin, un capo no oficial de la física nuclear soviética que había organizado competencias similares en física. Dado que el único valor que el Estado parecía asignar a sus ciencias era el militar, los dos conspiraron para hacer creer a los líderes soviéticos que las escuelas secundarias especializadas y de élite en matemáticas y física podían proporcionar al país las mentes necesarias para ganar la carrera armamentística. El proyecto fue promovido por un joven miembro del Comité Central llamado Leonid Brezhnev—entonces a cinco años de convertirse en el líder soviético. El Soviet de Ministros emitió un decreto creando la escuela.
en agosto de 1965, y se inauguró en diciembre de ese mismo año. La mitad de una docena de escuelas satélite se abrieron en Moscú, Leningrado y Novosibirsk. Kolmogorov redactó la mayor parte del plan de estudios él mismo, y él personalmente supervisaba los aspectos más altos del currículo.
Una vez más, Kolmogorov convirtió un sueño educativo en realidad: la escuela internado de matemáticas de Moscú, un internado de élite conectado con la Universidad Estatal de Moscú. Los estudiantes de décimo y undécimo grado recibían instrucción rigurosa impartida por los mejores matemáticos de la nación—y eran supervisados por el mismo Kolmogorov. La escuela rápidamente se convirtió en el principal canal hacia los departamentos superiores de matemáticas y física de Moscú. Muchos de los principales matemáticos soviéticos del siglo XX pasaron por la escuela, y al menos algunos de sus profesores también fueron estudiantes de Kolmogorov. Estaba modelada en parte a partir de la escuela Dalton y en parte del sistema soviético de internados. Las lecciones eran rigurosas, las matemáticas avanzadas, y el entrenamiento físico obligatorio. Se enseñaban ruso, literatura y música clásica, pero no historia ni ciencias sociales. De hecho, Kolmogorov eliminó conscientemente del plan de estudios cualquier pensamiento que pudiera distraer a los estudiantes de las matemáticas. El plan de estudios también eliminó algunos de los temas de instrucción ideológica física que formaban parte del currículo estándar soviético. Kolmogorov no tenía ninguna intención de reeducar a los estudiantes ni de infundir ideales soviéticos en ellos. Él no tomaba a los chicos como materia virgen rusa o soviética: quería mentes puras que no necesitaran ser moldeadas, que ya tuvieran al menos una base en fundamentos matemáticos. Kolmogorov dijo a un periodista: “Reclutamos estudiantes, no porque tengan conocimientos, sino por sus habilidades.” Tomó a los chicos de escuelas de provincias, que venían con el conocimiento de los números de Rumania pero que habían sido aislados de la adoctrinación marxista a la que habían estado sometidos en la escuela secundaria y a la cual habrían sido forzados a regresar sin la existencia de esta escuela.
Kolmogorov no solo no quería adoctrinar a un puñado de estudiantes brillantes; quería enseñarles no solo a leer y resolver matemáticas, sino también a escribir matemáticas. Esto, como la enseñanza para escribir poesía, era una idea completamente inusual—y absolutamente vital. Escribir es una forma de pensar y una forma de descubrir qué estás pensando. En matemáticas, la escritura también es una forma de descubrir errores. Kolmogorov instó a sus estudiantes a practicar la escritura de artículos matemáticos con estructura real, con introducción, desarrollo y conclusión, y los evaluó de acuerdo a estándares de estilo. También les hizo practicar presentaciones orales. Además, Kolmogorov exigía a sus estudiantes altos niveles de rendimiento físico, organizando “días deportivos” en los que todos tenían que competir.
Pero también les enseñaba símbolos. ¿Cómo es que uno se convierte en símbolo? Esa fue la pregunta que guiaba el experimento educativo de Kolmogorov, y el experimento que estábamos emprendiendo ahora, décadas después: ¿es posible pensar como un matemático en ausencia del conocimiento matemático? Es decir, si uno no entiende los conceptos de manera completa, ¿es más perfecto en cierto sentido simularlos que comprenderlos? Kolmogorov lo intentó, entrenando a sus estudiantes no para la práctica, sino para la perfección, para una forma elevada de comprensión que solo se podía obtener al trabajar a través de libros de texto complejos.
El sistema funcionó, pero no sin problemas. Las competencias matemáticas se convirtieron en una industria soviética: fomentaron una cultura de resolución de problemas que recompensaba las habilidades individuales y las soluciones astutas, pero pasaban por alto la parte del trabajo en equipo de las matemáticas reales. En diciembre de su septuagésimo cumpleaños, Kolmogorov fue galardonado con una medalla especial por el Ministerio de Educación, y en su casa en la calle Shcherbakov recibió felicitaciones de los presidentes de la Academia de Ciencias de la URSS y del Comité Estatal de Educación. Los dos presidentes, aunque tenían antecedentes científicos muy diferentes, fueron unidos por Kolmogorov y por su ambicioso proyecto educativo. Uno era un ejemplo de una familia académica tradicional—padres e hijos—claramente no anti-soviético. Estas cosas no podían significar más que eso.
“La escuela ideal que propuso Kolmogorov, con reformas educativas tan profundas, fue un escándalo”, explicó Lev Pontryagin, uno de los principales matemáticos soviéticos. “Esto es una desviación total de la práctica soviética.” Las reformas propuestas por Kolmogorov fueron impulsadas por una versión extrema del sistema soviético: el sistema estaba funcionando mal, por lo tanto, vamos a llevarlo hasta el final. El modelo Dalton se convirtió en un símbolo, y con él, Kolmogorov mismo. Su propia reputación se convirtió en la justificación de una escuela para niños prodigio, donde se requería que los estudiantes practicaran la perfección desde muy temprano. La Escuela Internado Matemático de Moscú, como se conocía formalmente, tenía un plan de estudios sin historia, sin ideología, sin ninguna de las estructuras de adoctrinamiento soviético. Uno no podía estudiar matemáticas si no tenía el cuerpo para soportarlas.
El envejecido Kolmogorov nunca se alejó del escándalo. Su salud era frágil, pero continuó caminando por los pasillos. Sus estudiantes se referían a él como una figura poderosa, distante, pero profundamente humana. Sus ojos estaban fijos en sus notas, su cuerpo se movía lentamente. Se convirtió en el emblema viviente de una era anterior de gloria soviética, y también en el representante de una nueva generación de intelectuales soviéticos. La escuela, como él, era soviética, pero sólo nominalmente. Los edificios eran soviéticos, los baños también, pero lo que sucedía dentro de las aulas era otra cosa. Una revolución sin sangre y sin proclamas. El ambiente era severo pero vibrante; se esperaba que los estudiantes resolvieran problemas a la altura de estudiantes universitarios. Kolmogorov los presionaba con ternura pero sin concesiones. Él estaba, como siempre, en la parte de atrás del aula, con la cabeza baja sobre su escritorio, como en el pasado.
Las condiciones ideológicas que hicieron que las reformas propuestas por Kolmogorov fueran imposibles de expandir fueron muchas. Su plan exigía que la escuela secundaria condujera a distintos grupos dependiendo de su interés y habilidad en matemáticas. El Estado no solo no estaba interesado en expandir ese tipo de estructura; consideraba que era injusta y difícil de aplicar de manera uniforme. Kolmogorov estaba luchando no solo contra la tradición, sino también contra el principio mismo de igualdad soviética. En su visión, la educación matemática debía ser meritocrática. Esto era, por definición, antisoviético. No había nada más elitista que la escuela de Kolmogorov. Aunque permitía el acceso a estudiantes de clase trabajadora, la selección era tan estricta y el nivel de instrucción tan elevado que sólo los estudiantes con verdadera vocación y preparación podían mantenerse al día. Esto significaba que, en la práctica, los estudiantes provenían de familias instruidas. El sistema era un oxímoron soviético: una élite académica dentro de una estructura política supuestamente igualitaria. Moscú tenía una “escuela de matemáticas avanzada” y también muchos estudiantes que no podían soñar con ingresar.
Los padres, como en todas las escuelas para pocos, eran todos bastante similares entre sí. Había una mezcla superficial de orígenes sociales, pero los niños de Kolmogorov eran—perfecta, e históricamente—los mismos chicos de siempre, solo que mejor entrenados. La escuela producía estudiantes ideales, que entraban directamente en el sistema soviético de investigación, donde a menudo se mantenían en puestos especiales. Algunos de los exalumnos más brillantes de la escuela se convirtieron en figuras clave en el desarrollo de la ciencia soviética. Pero su impacto estaba limitado por las contradicciones del propio sistema. Las escuelas especializadas soviéticas eran un experimento elitista cuidadosamente vigilado: no se expandían, no se replicaban, y no se defendían públicamente. Algunas eran objeto de vigilancia por parte de la KGB. A veces, incluso el director tenía que rendir cuentas por el éxito popular de la escuela.
castigados abiertamente por admitir a demasiados estudiantes judíos (según confirmaban las listas de nombres, demasiado largas para los no judíos locales). Y además de los obstáculos antisemitas, también existía la cuestión del lenguaje: en muchas escuelas donde había exámenes orales, los examinadores podían escuchar inmediatamente acentos del interior del país, marcas de pobreza, y la falta de una cultura intelectual. Los niños no solo debían ser excelentes estudiantes, también debían saber cómo ser descubiertos y mostrar su excelencia de la manera que aprobaban las autoridades.
La selección de estudiantes también se basaba en el comportamiento, y aquí también había señales del pasado, que alcanzaban hasta el presente. Kolmogorov trajo a sus internos para enseñarles, no solo matemáticas, sino también cómo comportarse. Algunos venían de ciudades, otros del campo. Algunos parecían más educados; los estudiantes de las escuelas rurales eran más callados y serios por la misma razón. Los graduados de la Escuela 2 podían distinguirse de los de otras escuelas simplemente por su modo de caminar y hablar. También había diferencias ideológicas. Como era habitual, la escuela mantenía contacto con la organización juvenil Komsomol. En apariencia, la escuela creía en la importancia del adoctrinamiento ideológico soviético. Pero en realidad, los estudiantes más obedientes eran a menudo los que más odiaban ese adoctrinamiento.
Así como las escuelas creían en la obediencia, también creían en la posibilidad de hacer cosas que las otras no podían. Claramente, si había más escuelas como esta, el sistema soviético colapsaría. Pero al intentar mantener las escuelas como “oasis” dentro del sistema soviético, esas escuelas en realidad ayudaban al sistema a sobrevivir. Y esto es lo que hacía a estas escuelas tan complicadas: eran simultáneamente modelos y amenazas.
“Lo que hacía especial a estas escuelas era que sus estudiantes e incluso sus profesores podían sentirse más populares y más eficientes,” recordaba un científico computacional de Boston que se graduó en Leningrado y que ahora trabaja en los Estados Unidos. “Los estudiantes aprendían unos de otros. Como en todas las escuelas, el sistema de recompensa reproducía las estructuras del poder soviético: los privilegios del Komsomol (la organización comunista juvenil) eran omnipresentes. Pero dentro de la escuela, las exigencias ideológicas del mundo exterior eran silenciadas.
Algunas escuelas permitían a los estudiantes no usar uniforme (aunque aún así se esperaban ciertos códigos de presentación) y dejarse crecer el cabello—hasta un punto, y solo si no parecía demasiado largo, rebelde o musical (aunque no había música en absoluto, salvo la que uno llevaba en la cabeza—porque la música, especialmente la música occidental, era considerada subversiva).
¿Qué podía hacer un matemático en un sistema donde el trabajo real era raramente recompensado, y donde uno tenía que obedecer tanto en el contenido como en la forma? Podía convertirse en un símbolo. Y eso fue lo que hizo Kolmogorov. Vivía como símbolo y vivía por símbolos.
Todos los días, decía, “uno tiene que entregar el plan de estudios a tiempo, y hacerlo como debe ser. Tienes que creer en el sistema, pero también tienes que saber lo que sabes. Y lo que sabes no siempre puedes decirlo”. Kolmogorov decía: “Podemos hacerlo con una lógica más rigurosa; algunos de nosotros podemos vivir como Kepler”. Esa era la verdad de su mundo, una comunidad de matemáticos formada dentro del sistema soviético, una sociedad de mentes que intentaban ser libres, o al menos buscar la libertad. La idea era que la libertad matemática podía existir dentro del marco soviético si uno pensaba con claridad y si podía resistir la tentación de ganar libertades políticas. Esto, por supuesto, requería un sacrificio. Y los matemáticos soviéticos, muchos de ellos, lo aceptaron. Pensaban que ser libre como matemáticos era suficiente. Y Kolmogorov también lo pensaba. No luchó por la libertad política, pero sí por la libertad para estudiar matemáticas, como Platón.
Las escuelas preparaban bien a sus estudiantes y les enseñaban a encontrar la libertad dentro del sistema, pero también les preparaban para sobrevivir muy bien en la vida soviética. Los estudiantes más frágiles—que eran pocos, y que trabajaban como nadie—se desmoronaban. Un alumno de la escuela internado de Kolmogorov recordaba que los psicólogos escolares hablaban de un síndrome llamado “depresión de altura”, que afectaba a estudiantes con altos logros pero vulnerables psicológicamente, los mismos que eran más propensos al suicidio. Kolmogorov era especialmente estricto con sus estudiantes más brillantes. Uno de los alumnos más destacados de la escuela—hoy conocido como un importante teórico de los juegos—enseñaba en la escuela (hasta que fue despedido por la KGB en 1985): “Gracias a él, sentimos que vivíamos como dioses. Vivíamos nuestras propias vidas y teníamos nuestros propios logros, y no teníamos más que desprecio por nuestros compañeros.”
El sistema soviético, aunque celebraba todas las formas de diferencia, protegía solo una, y castigaba todas las demás si se alejaban demasiado. Años después, ese alumno recordaba que todos los logros posibles se sentían huecos una vez que uno los entendía. Que uno podía querer ingresar a los Estados Unidos, que muchos graduados terminaron en la Universidad de Moscú, en Mecánica y Matemáticas, y luego emigraron—y aún así no sabían cómo procesar su experiencia. “Fuimos entrenados para el sistema soviético,” decía, “pero solo ligeramente—tanto como para que fuéramos útiles, y para que pudiéramos ser sacrificados si fuera necesario.”
Kolmogorov no era ajeno al mundo oficial de las matemáticas soviéticas. Su vida—como la vida soviética misma—era contradictoria en su esencia. Fue un símbolo del sistema y también su crítica más profunda. Él era la prueba de que los matemáticos podían vivir, y prosperar, dentro del sistema. Pero también fue quien más lejos llevó la matemática fuera del sistema, y quien inspiró a generaciones a crear una comunidad que se mantenía unida por la verdad. La diferencia es que los matemáticos soviéticos no eran disidentes—no eran activistas—pero su existencia misma como comunidad era una forma de disidencia. Era una afirmación de que la belleza podía existir, incluso dentro del sistema.
Durante sus últimos días dentro del sistema, Kolmogorov ya no podía enseñar. Era demasiado viejo y su Parkinson demasiado avanzado. Pero seguía apareciendo en las aulas. Su sola presencia obligaba a los estudiantes a mantener la cabeza en alto. Era un símbolo, un símbolo viviente de otra era, de una época donde los matemáticos todavía eran respetados, donde las ideas todavía eran veneradas, donde los exámenes importaban, y donde uno todavía podía vivir como un sabio. Y ese símbolo, ese respeto, fue el regalo final de Kolmogorov a sus estudiantes. Él era lo que Platón había querido que fuera el maestro: alguien que guiaba con su ejemplo, con su rigor, con su amor por la perfección. Una figura que se movía lentamente por los pasillos, los ojos bajos, la mente aún despierta.
Una vida en la que se combinaban la belleza y la metodología matemática rigurosa era una vida soviética en su forma más elevada. Y Kolmogorov la encarnaba. Muchos de sus estudiantes se convirtieron en símbolos ellos mismos—Misha Gromov, que más tarde ganaría el Premio Abel; Vladimir Berkovich; Vladimir Arnold—todos eran matemáticos con rigor y también con alma, matemáticos que sabían cuándo hablar y cuándo callar, matemáticos que sabían lo que significaba ser soviético y lo que significaba ir más allá.
Una vida de perfección matemática y sin rodeos ideológicos fue lo que Kolmogorov dejó a sus estudiantes. Su visión fue una educación en la que el rigor era el principio fundamental, una educación que servía como una metáfora para la libertad del pensamiento. Era un refugio para el alma soviética, y una forma de recordar que, incluso bajo represión, uno todavía podía aprender y producir belleza matemática.
Eran dos futuros diferentes, aunque relacionados. Ahora bien, si Rukshin se salía con la suya, esas dos palabras se fusionarían. Por primera vez en la historia de las matemáticas leningrades, que tradicionalmente solo producía campeones del mundo en la escuela secundaria, se unirían el héroe del club y el nerd de la escuela de élite. Obviamente, ya estudiaban juntos—un alumno aceptado en la Escuela 239 que no tomara parte en la olimpiada sería sospechoso. Pero no se les entrenaba juntos, y eran juzgados según diferentes criterios. Mientras que a uno se le enseñaba a ser el mejor en la resolución de problemas matemáticos, al otro se le enseñaba a mostrar respeto por la autoridad. Rukshin pensaba que los niños que se dedicaban a resolver problemas, o los que ya lo hacían, debían estar juntos.
También pensaba que debían estar físicamente juntos. No más internados, no más ser enviados a escuelas para futuros físicos y matemáticos. Los niños debían estar juntos y vivir en la misma ciudad. Él venía de un vecindario de clase trabajadora, hijo de un físico que murió temprano y de una madre trabajadora y eficaz y abrumada. Rukshin, que era pequeño, delgado, judío, y extraordinariamente talentoso, no tenía muchas ventajas. Pero tenía las matemáticas. Y quería que los niños que querían aprender ciencias, que fueran admitidos en la clase “que lleva a la ciencia,” tuvieran una escuela propia. No una escuela como Kolmogorov había planeado en Moscú, una internado para campeones, sino una escuela para los niños que amaban la ciencia con su intelecto y con su voluntad. Cuando los chicos leían, y se veían a sí mismos reflejados en los matemáticos y en su mundo interior, ahí estaba la Escuela para ellos. “El problema”, dijo Rukshin, “era organizacional. Si yo quisiera inscribir a alguien en la escuela y no se mudara, no podría hacer arreglos con los maestros sobre qué haría ese chico mientras tanto. No podíamos unir la música y la física, y quién enseñaría y qué mundo aceptaríamos para los niños.”
Y la conexión emocional siempre está donde está el centro de gravedad. Mucho del mundo emocional de los niños está donde están sus clubes. Y si el niño no se queda con su escuela, no se queda con su “él”. Un entrenador de matemáticas, y su club de matemáticas, se convertían en el centro de la vida emocional del niño, y él tenía que vivir cerca de su entrenador. La única forma de salvar el plan era crear un capullo mayor y mejor para Perelman y sus iguales: era la escuela de lenguas extranjeras.
El sistema escolar soviético asignaba a los niños el inglés, alemán o francés, comenzando en quinto grado, y reorganizaba algunas escuelas para enfocarse en la enseñanza intensiva de idiomas. La Escuela 239 ofrecía inglés y alemán, y como muchas otras escuelas, había evolucionado hacia una institución de élite. Algunos profesores eran miembros del partido, y otros no. “Y los profesores de inglés eran simplemente los peores,” dijo Rukshin. “Solo hablaban de gramática. No tenían amor por el idioma.” La Escuela 239 no era una escuela de matemáticas, pero Rukshin pensó que podía convertirse en una. Había sido fundada por matemáticos, y la directora actual era una mujer firme y amable que también era matemática. Así que, como Kolmogorov antes que él, Rukshin trabajó para crear una escuela desde dentro, no como reforma, sino como proyecto desde el corazón del sistema. “Creamos una escuela sin decirlo,” dijo. “No decíamos que queríamos enseñar matemáticas. Decíamos que queríamos enseñar a los niños a pensar.”
Los profesores sabían lo que estaba pasando, y algunos ayudaban a Rukshin. Otros no. Los exámenes de ingreso comenzaron a tener un componente de resolución de problemas. Los mejores estudiantes eran asignados a la clase A, y después de un tiempo, se convirtió en entendido que era la clase de matemáticas. El sistema fue diseñado para mantener juntos a los estudiantes que estaban interesados en las matemáticas y para darles la libertad para estudiar matemáticas, como Perelman.
La escuela creció lentamente, con algunos de los mejores estudiantes permaneciendo año tras año. Las madres comenzaron a hablar de la escuela como una de las mejores del país. La estructura general permaneció inalterada—era todavía una escuela con uniforme, donde los estudiantes hacían fila y cantaban el himno. Pero el contenido de las clases cambió. Rukshin trajo a sus propios amigos para enseñar. Era un equipo de matemáticos, todos menos uno judíos. Uno, que había pasado un par de años en Estados Unidos como becario, estaba tan impresionado por la libertad que Rukshin disfrutaba que simplemente caminaba con él por el parque.
Ahora todos los “ovejas negras” de Rukshin podían ir a la escuela juntos. Veinticinco años después, conocí a un psicólogo ruso que había trabajado con jóvenes junto a Boris Shakarov, uno de los primeros mentores de Perelman y, más tarde, su rival. Boris había sospechado que Perelman sería especial porque había visto algo de sí mismo en él cuando Perelman visitó por primera vez la Escuela en los años noventa. Lo había visto sentado en el salón, mirando hacia el piso mientras otros niños corrían. “Vamos,” dijo él, aparentemente sin emoción. “Él ve a Boris como el comandante, y lo ve a él mismo como el teniente. Él ha visto muchos tipos de niños,” dijo. “Él tiene una lista de nombres de diferentes tipos de niños,” lo que es particularmente adecuado para un psicólogo que trabajaba en una clínica para adolescentes. “Los niños de la Escuela 239 son un tipo,” dijo. “Ellos aparecen en el campamento de verano. Se quedan despiertos toda la noche, resolviendo problemas, y hablan sin parar.”
Él sabía que algo no funcionaba bien con Perelman. “Él tenía que ser entrenado, y su maestro tendría que usar más fuerza que yo.” Y lo entrenó. Y después no volvió a suceder. Él era demasiado raro. Boris estaba herido. Pero él lo dejó ir. Lo miró alejarse y se sintió como si una parte de su corazón se hubiera roto. “Ellos piensan que están viviendo en la parte trasera de una vaca,” dijo. “Están tan profundamente metidos en su propio mundo que no pueden ver nada. Son completamente distintos. No tienen emociones.” Rukshin sabía que los estudiantes necesitaban más estructura emocional, y una estructura emocional era el club. Así que construyó un club, y también construyó una escuela. Una escuela secreta dentro de una escuela oficial. Una escuela con un lenguaje secreto, una jerarquía secreta, una estructura emocional secreta.
Ella tenía éxito en sus propios términos. Perelman se mantuvo dentro del sistema soviético sin ser destruido por él, y aunque su escuela enfrentó mucha oposición oficial, logró evitar el castigo. Fue un experimento en educación soviética cuidadosamente planeado—y cuidadosamente ejecutado—desde adentro. La escuela tuvo éxito no solo por su maestro más destacado, sino también porque evitó el sistema de castigo y recompensa basado en política. Aún así, en septiembre de 1986, el primer club de matemáticas fue clausurado por la Escuela 239.
Algunas personas son mejores siendo estudiantes. Yo no soy una de ellas, y nunca lo fui. Pero recuerdo mis maestros: los estrictos, los justos, los distantes. Ellos creían en una forma de sabiduría, y en que nosotros los estudiantes debíamos encontrar una forma de alcanzarla, ya sea por trabajo duro o por inteligencia. Boris tenía esa creencia. Valery Ryzhik también. Ryzhik fue uno de los mejores entrenadores de la era soviética, y era estricto. Cuando empezó a entrenar, los clubes eran ilegales, y uno podía ser arrestado por organizar una reunión con chicos. Cuando terminó de entrenar, en los años noventa, había estado ayudando a preparar a equipos durante treinta y ocho años, y sus equipos ganaban. Era severo, pero todos sabían que no era corrupto. Y todos sabían que amaba a sus estudiantes. Su hijo es ahora un entrenador olímpico de matemáticas en Estados Unidos. Es un ciudadano estadounidense.
Ryzhik odiaba la idea de lanzar una escuela como la 239, un experimento de élite, que seleccionara a los mejores y les diera ventajas que los demás no tenían. Él no creía en una escuela secreta dentro de una escuela. Pensaba que eso traicionaba a los chicos. Pensaba que lo mejor era enseñar a todos. Pero finalmente se rindió. Fundó su propia escuela, y formó a sus propios equipos. Entrenó a los niños que tenían talento, y también a los que no lo tenían. Él creía que todos podían aprender. En la vida real, como en las matemáticas, pensaba, uno solo debe encontrar el problema correcto para el niño correcto. “Ese es mi trabajo,” dijo. “Encontrar el problema correcto.”
trabajar con los chicos promedio no es lo mismo que trabajar con los chicos superdotados; el problema no es trabajar con los chicos superdotados y luego con los promedio, sino trabajar con ambos al mismo tiempo. Y eso es realmente difícil, porque los chicos promedio se sienten mal. Además, si realmente te preocupas por ellos, entonces tienes que dejar de trabajar con los otros durante un día o dos, y eso los hace sentir que ya no te importan. Tienes que ignorar a uno u otro grupo. Y eso me rompe el corazón. Pero no hay otra solución. Simplemente no hay suficiente tiempo.”
Juntar a un grupo de estudiantes excepcionalmente dotados con otros que no lo son, dijo Ryzhik, era como poner fuegos artificiales entre carbón mojado. “Todos los chicos son diferentes. Andrei Kolmogorov, el superdotado, dijo que fue ‘criado como un lisiado’ por su maestro,” recordó Ryzhik. “Pero Perelman fue educado como un huérfano” por Grisha Perelman. Ryzhik dijo que Perelman se encerró en sí mismo como respuesta a la crítica: “Y entonces uno le muestra una solución y él dice: ‘No me interesa’. Y uno quiere gritar: ‘¿Por qué? ¡Mira esto!’” Ryzhik se detuvo. “Él era uno de los niños más talentosos que he conocido. Incluso sus amistades eran distintas: no veía a sus amigos. Se quedaba callado, y su silencio tenía un propósito diferente del de otros niños. Los demás niños eran silenciosos por miedo o vergüenza, pero él era silencioso por decisión. Nadie podía influir en él, y si se sentía avergonzado, nunca lo mostró.”
Ryzhik tenía fe en los niños, incluso en Perelman. “Tenemos que educarlos como si fueran nuestros,” dijo. “¿Qué otra cosa es una escuela sino eso?” Era una idea marcada por un enfoque extraordinariamente moderno, una idea de escuela infantil. No hay un solo concepto correcto, y no creo que exista una única forma de enseñar matemáticas a niños superdotados. Conozco muchas escuelas como la de Kolmogorov, pero nunca he conocido a alguien que haga algo con tanto sentimiento como lo hacía Perelman. Ellos están solos en su mundo—son diferentes y diferentes en forma.”
Mientras entrenaba a escolares, Ryzhik apadrinó a un estudiante sin dirección. Ryzhik intentó formar una relación personal con Perelman—en parte por solicitud de la madre de Grisha. Ella vino temprano en el año escolar a hablar con Ryzhik para asegurarse de dos cosas: que Grisha era emocionalmente estable y que no tenía que tomar decisiones difíciles en cuanto a la vida. Ella quería asegurarse de que no tendría que elegir entre dos cosas igualmente importantes. Las escuelas soviéticas a menudo no ofrecían muchas opciones para alumnos como Perelman. Ryzhik pensaba que era crucial evitar esa clase de elecciones, para no perder a los estudiantes con el mayor potencial.
“Quizás el sistema entero no era para nosotros,” dijo. “Quizás el sistema nunca fue hecho para nosotros. Y yo no quería que él se perdiera.”
“Quizás todo lo que podemos hacer,” dijo otro entrenador, “es preparar el camino para que los chicos encuentren sus propios caminos más tarde.” Otro entrenador dijo lo mismo de forma más poética: “Preparamos sus almas.” Todos sabían lo que querían decir. Era difícil encontrar a los niños, más difícil aún entender lo que necesitaban, y lo más difícil de todo era encontrar la forma de enseñarles sin herirlos. Algunos niños necesitaban más estructura. Otros necesitaban menos. Ryzhik siempre intentó ver a los niños como personas. Sabía que Perelman no era simplemente un genio que podía resolver el teorema de Hodge o la hipótesis de Poincaré. Sabía que el chico también tenía una historia. Y sabía que la historia—la historia de Leningrado, la historia del sufrimiento, la historia de la pérdida y del heroísmo—formaba parte de lo que le daría fuerza al chico. A veces, la historia también podría romperlo. Ryzhik vio todo eso, y siguió enseñando, incluso cuando no sabía qué hacer con Perelman. A veces, sólo esperaba. Otras veces, se frustraba. A veces, enseñaba matemáticas. A veces, enseñaba la paciencia.
Los lunes, Perelman se quedaba después de clases y jugaba solo. Jugaba en la computadora mientras los demás jugaban ajedrez, porque no podía soportar juegos que requerían más intuición que cálculo. Pero Perelman jugaba muy bien—resolviendo rompecabezas lógicos, pero también jugando juegos complejos. Jugaba con un solo objetivo: resolver todo el mapa en una sola jugada, que era exactamente el método de Perelman. Lo veía todo en su totalidad, en toda su estructura, bello y ordenado. Ryzhik nunca trató de intervenir demasiado.
Y también, teníamos campamento de verano juntos. Y dormíamos en tiendas de campaña, y nos quedábamos despiertos hablando, y me decía: “Mira el cielo, y míralo desde el lago, y míralo desde el reflejo del lago, y míralo desde el cielo.” Y hablábamos. Y él hablaba más que de costumbre. Y hablaba más de lo que hablaba en clase. Y decía cosas importantes, como: “No puedes enseñar a un genio. Sólo puedes ayudarlo a no destruirse.”
¿Qué puedes hacer por un chico como ese, si no puedes enseñarle?
“No puedes enseñarlo,” dijo Ryzhik. “Pero puedes no detenerlo.”
Los clubes soviéticos—como el sistema que los lanzó—creían que los niños eran adultos pequeños. Y esa era también su contradicción. Les daban libertad como a los adultos y les daban tareas como a los adultos. Pero el sistema también requería sumisión total. Y eso no funcionaba con los chicos que no sabían mentir, que no sabían fingir. Para ellos, había sólo dos opciones: rebelión o fracaso. Y para algunos de esos chicos, como Perelman, incluso el fracaso era inaceptable. No podía ser vencido, ni siquiera por sí mismo. No podía aceptar fallar. Así que cuando llegó el momento en que su nombre apareció en la prensa, él sabía que todo había terminado. En esa entrevista, dijo: “No soy una moneda para ser volteada en el aire.” Sabía que su rostro se había convertido en un símbolo, que ya no era una persona, sino un mito. Al año siguiente, cuando se negó a recibir la Medalla Fields, dijo: “Si la prueba está correcta, no necesita ninguna otra recompensa.”
A Ryzhik se le negó la entrada a la 239, aparentemente porque el director había recibido mayor presión para reducir el número de profesores judíos.
Cuando lo conocí, Ryzhik tenía setenta años, volvía a enseñar —en una nueva escuela de élite de física y matemáticas—, jugaba al ajedrez por las tardes, y hablaba con cariño de su vida, que había transcurrido en gran parte a la sombra del compromiso soviético. Le habían negado la entrada a la Universidad de Leningrado porque era judío. “Ni siquiera lograron encontrar un problema que no pudiera resolver: me quedé tres horas después del examen, los resolví todos, y aun así me suspendieron. Solo era un niño. Fui a casa y lloré.” Se graduó en Herzen, la universidad de segunda categoría, y más tarde fue expulsado de su facultad porque había demasiados judíos. Nunca logró defender su tesis doctoral, que estaba basada en el libro de texto de geometría que coescribió y que fue criticada por violar todas las normas de la metodología de enseñanza soviética. En las horas que pasé con él, la única pena que expresó fue no haber logrado unir el experimento tan extraño de una clase en la que Grisha Perelman había sido su alumno.
Seguramente, el drama de este maestro pasó desapercibido para Perelman, como la mayoría de lo que lo rodeaba en la Escuela 239. Nunca asistió a los “Martes literarios”, donde se leía poesía y que por lo general iban más allá del canon obligatorio de lectura escolar. Probablemente no se enteró de la historia cuando el director de la Escuela 239, Viktor Radionov, fue despedido en medio de acusaciones de pedofilia. Con seguridad fue ajeno a las innumerables inspecciones ideológicas, que exigían tanto a los maestros como a los estudiantes más atentos comportarse según las normas del buen alumno soviético—lo que para Perelman era algo natural. Casi con certeza nunca publicó una pregunta en el supuesto tablón de preguntas y respuestas anónimo dirigido por el profesor de historia Pyotr Ostrovsky, quien impresionaba a los estudiantes con su disposición a aceptar incluso preguntas políticas arriesgadas y que más tarde fue expuesto como un informante de la KGB que rastreaba a los estudiantes “problemáticos” y los denunciaba, junto con a sus padres.
Mientras las carreras tambaleaban y vidas enteras eran arruinadas, y mientras algunos niños prosperaban en la atmósfera liberal de la escuela de matemáticas y otros se esforzaban ansiosamente por mantenerse al día, Perelman estudiaba matemáticas. Un compañero recordó haber visto a Perelman y a Golovanov detenerse a medio camino entre la estación de metro y la escuela para escribir frenéticamente fórmulas en la acera frente a lo que resultaba ser el consulado de EE. UU. Con toda probabilidad, Perelman no notó el consulado, ni el cine popular ubicado en la iglesia adyacente a la escuela, ni la gran escalera semicircular de mármol de la escuela ni los tableros de mármol blanco con los nombres de los ganadores de medallas olímpicas nacionales, entre los cuales el nombre de Perelman eventualmente aparecería en dorado. Para sus compañeros, parecía una especie de ángel matemático: solo usaba su voz si una solución requería su intervención; esperaba los domingos con ilusión, suspirando felizmente y diciendo que “finalmente podía resolver algunos problemas en paz”; y si se le preguntaba, explicaba pacientemente cualquier tema matemático a cualquiera de sus compañeros, aunque aparentemente incapaz de concebir que alguien no pudiera comprender algo tan simple. Sus compañeros lo recompensaban con amabilidad: recordaban su cortesía y sus matemáticas, y ninguno mencionó jamás que anduviera con los cordones de los zapatos desatados—algo no del todo inusual en la escuela—o que en su último año de estudios, sus uñas eran tan largas que se curvaban.
Otros graduados de la Escuela 239 agradecieron a la escuela por abrir sus mentes; por enseñarles que la inteligencia, la erudición y la cortesía eran recompensadas; y por darles una ventaja inicial en su educación superior. Si a Perelman se le ocurrió alguna vez agradecer a alguien por algo tan intangible, debió haber agradecido a la Escuela 239 por dejarlo en paz. Se sospecha que todo el diseño del club-clase de Rukshin solo funcionó para dos personas: Rukshin y Perelman.
Fue destructivo para otros chicos, y fue trágico para Ryzhik, pero permitió que la simbiosis entre Perelman y Rukshin continuara sin ser desafiada y que la visión de Perelman del mundo permaneciera sin ser alterada—pero también sin expandirse. Como toda burbuja protectora, el ambiente de la escuela de matemáticas no solo protegía sino que también aislaba a sus habitantes. Garantizaba que el enfoque implacablemente lógico de Perelman hacia la vida nunca fuera desafiado, permitiéndole concentrarse en las matemáticas hasta la exclusión de—literalmente—casi todo lo demás. Le permitió evitar enfrentarse al hecho de que vivía entre humanos, cada uno con sus propias ideas y pensamientos, sin mencionar emociones y deseos. Muchos niños superdotados descubren, al madurar, que el mundo de las ideas y el mundo de las personas compiten por su atención y energía. Muchos deben hacer una elección difícil entre uno y otro. La Escuela 239 no solo evitó que Perelman tuviera que hacer esa elección; lo mantuvo sin siquiera notar que existía tal tensión entre las personas y las matemáticas.
4
Una puntuación perfecta
En algún momento durante el último año escolar, Ryzhik tenía conversaciones difíciles y delicadas con algunos de los padres de sus alumnos. Les pedía que pensaran en las posibilidades de su hijo para ser admitido en la universidad. Ryzhik, que él mismo había llorado cuando lo rechazaron por ser judío, se esforzaba en advertir a los padres que, según él, no habían reflexionado lo suficiente sobre el asunto. Había sutilezas en el proceso de admisión que él conocía muy bien. El departamento de Matemáticas y Mecánica de la Universidad de Leningrado tenía una cuota de dos judíos admitidos por año, la cual se aplicaba estrictamente pero no con excesivo celo: a diferencia de su homólogo moscovita, el Mathmech, como se le conocía, no investigaba el árbol genealógico de los solicitantes para desenmascarar posibles familiares judíos ocultos. Al mismo tiempo, Mathmech rechazaba a solicitantes no judíos que tuvieran apellidos que sonaran judíos.
“Tuve un estudiante llamado Filipovich,” recordó Ryzhik. “No es un nombre judío, pero puede sonar judío, así que por si acaso, ellos lo rechazaron.”
No aceptaron a Olga Filipovich: no pasó por el sistema.” Los padres tenían que ser advertidos y Ryzhik no dudaba en hablar claro. Les decía a los padres: “Y si lo rechazan por ser judío, ¿preferiría usted que aprenda esto por las malas, en una entrevista de admisión, o que lo entienda ahora, cuando aún puede hacer algo al respecto?” Les decía a los estudiantes: “Puedes estar en el equipo, y puedes ganar una medalla de oro, y aun así ser rechazado.” Él conocía todas las partes del sistema. Sabía dónde estaban los espacios ocultos de discriminación. Él también había sido víctima. Había visto a otros caer. Su objetivo era que no le pasara a sus estudiantes. “¿Cómo puedes luchar por tu derecho a una educación si ni siquiera sabes que estás en una pelea? ¿Cómo vas a explicarle a tu hijo que no fue aceptado, si ni siquiera entiendes por qué pasó?”
Ryzhik no era ningún idealista. Sabía cómo funcionaban las escuelas. Sabía que algunos profesores—profesores soviéticos—preferían enseñar en escuelas más pequeñas, más regionales, con menor visibilidad, donde no eran observados tan de cerca. En esas escuelas, la discriminación era más leve. Algunas aceptaban estudiantes judíos que no habían sido admitidos en otros lugares. Después de graduarse, los estudiantes judíos de esas escuelas, que a menudo ganaban competencias matemáticas, encontraban trabajos como programadores en la industria militar. Donde el sistema los rechazaba, las excepciones encontraban lo que el sistema nunca ofrecía: justicia.
Para un adolescente judío con un talento excepcional en matemáticas, no había otra forma de ingresar a la universidad que no fuera mediante una escuela de élite como la 239. Incluso entonces, las políticas de admisión podían negar la entrada por algo tan simple como tener un apellido judío en la lista incorrecta. Un estudiante ganó la Olimpiada Matemática Internacional—una de las más importantes del mundo, que reúne a los mejores adolescentes matemáticos del planeta. Fue admitido en la facultad de matemáticas, y luego fue expulsado por “violaciones de disciplina” después de que se negó a asistir a una reunión del Komsomol. Otro fue aceptado con la condición de que nunca buscara una carrera en matemáticas.
Ryzhik solía dar conferencias para padres sobre lo que debía decirle a su hijo, y cuándo. “Si el nombre suena judío—y todos los nombres suenan judíos para alguien—entonces es posible que tu hijo no entre.” Les decía a los padres que buscaran una estrategia de respaldo. “Mi consejo,” decía, “es que pienses en ingresar a la universidad militar. Ahí no se preocupan tanto por el apellido.” O les decía que pensaran en mudarse: “Es más fácil entrar si tienes un pariente que ya vive allí.” O les sugería simplemente que buscaran otra especialidad. “Haz que estudie química,” decía. “Los químicos siempre son necesarios.”
Y si todo eso fallaba, Ryzhik los alentaba a ser pacientes. A algunos les decía: “No se preocupen, eventualmente lo aceptarán en otro lugar.” Si un niño realmente quería hacer matemáticas, decía Ryzhik, no había nada que pudiera detenerlo. Él lo sabía, porque nada pudo detenerlo a él.
En el octavo grado, cuando se echó por tierra su admisión a la Universidad de Leningrado, Ryzhik tomó el examen de ingreso en otra universidad, donde se le permitió ingresar sin mucha ceremonia. La única razón por la que fue aceptado fue porque ese año había un escándalo por antisemitismo, y las universidades tenían que admitir a más judíos. Años más tarde, recordó haber sido aceptado solo para llenar la cuota de judíos, y que aún así era el único judío. Aún así, las listas de estudiantes de esa época estaban cuidadosamente reguladas. Se aseguraban de que no hubiera demasiados judíos. Se aseguraban de que no hubiera demasiados con el mismo apellido. Y, como solía decir Ryzhik, se aseguraban de que no entrara nadie por accidente.
Cuando le preguntaron a Aleksandr Golovanov, que también era judío, cómo había sobrevivido, respondió: “No te hagas notar.” Así era como uno sobrevivía en la Unión Soviética. Nadie quería sobresalir. Nadie quería llamar la atención por las razones equivocadas. “¿Cómo puedes distinguir entre antisemitismo y selección?” decía Ryzhik. “¿Cómo puedes saber si no te aceptaron por tus calificaciones o por tu apellido?”
Algunos de los estudiantes más dotados simplemente no lograban entrar. Algunos eran admitidos, y luego obligados a abandonar. Uno de ellos se volvió tan experto en detectar patrones en las decisiones de admisión que desarrolló una teoría: que los nombres que contenían “stein” o “vich” eran rechazados con mayor frecuencia. Muchos estudiantes cambiaban sus nombres oficialmente. Otros pedían que sus padres no asistieran a la entrevista. Algunos intentaban no parecer demasiado inteligentes. Algunos ocultaban sus medallas de matemáticas, temiendo parecer demasiado visibles. Ryzhik recordaba a uno de sus alumnos que tenía un apellido judío pero que no era judío. Aún así, fue rechazado. Recordaba a un estudiante que cambió su apellido a algo más ruso, y fue aceptado al año siguiente. Recordaba a un niño que fue rechazado porque su padre había firmado una carta en apoyo a Sakharov. Recordaba a otro que fue rechazado por llevar una camiseta extranjera. Recordaba a todos.
Al final, Ryzhik no podía cambiar el sistema de admisión. Pero sí podía decir la verdad. Enseñó a sus estudiantes que la matemática era perfecta, pero que el mundo no lo era. Les dijo que no debían rendirse, pero también que debían estar preparados para cambiar de camino. Les dijo que la matemática podía ser una forma de pensar, y una forma de vivir, incluso si nunca trabajaban en ese campo.
Cuando se le preguntaba si Perelman había sido afectado por el antisemitismo, Ryzhik decía: “No. Él nunca pensó en eso.” Y eso, decía Ryzhik, era lo que más lo diferenciaba. Todos los demás habían tenido que enfrentarse a eso. Todos los demás lo sabían. Perelman lo ignoró. No porque no lo supiera, sino porque no quería pensar en eso.
Mis propios padres no hablaban de eso. Mi madre ocultó su apellido de soltera, y mi padre me advirtió que no hiciera preguntas. Ryzhik decía que incluso si uno no lo decía en voz alta, uno sabía quiénes eran los judíos. Uno sabía. Él recordaba a su madre, bajando la voz cuando usaba la palabra judío en el mercado, y sabía que Perelman probablemente nunca lo notó.
Los nombres en una hoja de papel en el escritorio del examinador. Ambos de mis padres me habían advertido sobre las políticas de admisión antisemitas y habían decidido que sus habilidades estarían mejor aprovechadas en el extranjero. Mientras pueda recordar, hablaron de la posibilidad de que uno de mis compañeros de clase no fuera admitido—“¿te das cuenta de lo que eso significa?”—y del riesgo de explicar a tu propio hijo que no fue admitido no por falta de talento, sino por un simple fracaso de lógica. Sé que este temor era una gran parte del miedo de mis padres a la vida soviética: no querían tener que vivir en un país que confundiera competencia con conformidad, talento con obediencia, evidencia con ideología, y aún así afirmara valorar la verdad.
A veces en el otoño, después de la Olimpiada de Alexander Abramov, el equipo soviético de la IMO era reunido en Leningrado para que Rukshin entrenara a quien hubiera sido elegido por los jueces en Moscú. A menudo esto incluía a Perelman, quien ya había ganado la Olimpiada de Leningrado ese año, y había sido enviado a Moscú para su clasificación final. Algunos años, el grupo incluía tanto a Perelman como a Lenin, ambos compitiendo por los dos puestos disponibles en el equipo soviético. En 1988, Lenin venció a Perelman y a otros para ganar uno de los dos lugares, y representó a la URSS en la Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Australia.
Mientras que Lenin tenía talento y también carisma, Rukshin pensaba que el potencial de Lenin palidecía o incluso era superado por el de Perelman. Pero en esta competencia, Lenin tenía muchas ventajas. “Sus padres no creían en la igualdad,” dijo Rukshin. “Creían en la meritocracia.” Mientras que el padre de Golovanov pensaba que estudiar matemáticas podría ser útil si uno quería convertirse en ingeniero,” en otras palabras, no veían el valor de la devoción absoluta que Rukshin inspiraba en sus estudiantes.
Lenin aparentemente pensaba que la prueba de una mentalidad matemática no estaba en cuánto se sabía, sino en qué tan bueno se era en la escuela, en la competencia, y que siempre uno debía estar atento a las señales. Siempre estaba viendo hacia adelante, recordando a sus estudiantes que si querían entrar en una buena universidad, necesitaban ganar medallas. Rukshin, en cambio, les decía a sus alumnos que escribieran con claridad y que confiaran en sí mismos, y que no siempre pensaran en el oro. “No quiero que todos sean ganadores,” decía. “Solo quiero que se conviertan en matemáticos.”
Rukshin sabía, sin embargo, que el sistema promovía a los ganadores, y también lo hacía Berlín. En una de sus reuniones privadas, donde se seleccionaban los ganadores para el equipo nacional, Rukshin se enteró de que Lenin había sido elegido. Se sintió decepcionado. Él pensaba que Perelman era mejor, y aún así, todos—casi todos—cada año—se elegía a Lenin. Él se convirtió en el símbolo de lo que Rukshin no podía enseñar. No era una cuestión puramente matemática. Era una combinación de la inteligencia matemática de Lenin y su capacidad para saber a qué juego se estaba jugando y cómo jugarlo. Perelman, mientras tanto, se mantenía al margen, esperando que el juego fuera justo.
La Olimpiada de Leningrado se parecía mucho a cualquier misión de un club: la competencia de Perelman no estaba en la resolución de problemas en clase, sino en el estilo de resolución de problemas de los clubes, donde se podía revisar el problema más adelante, escribir una segunda solución, y luego una tercera. Si el competidor no entendía la pregunta en el momento o no lograba calificar, simplemente volvía al aula para repasar sus soluciones o iba a otro problema.
Como recordó Rukshin, en la selección final, Perelman estaba explicando sus soluciones a uno de los problemas. El juez tenía dudas sobre uno de los pasos y no estaba convencido de que los dos jueces estuvieran evaluando con el mismo estándar. “Mira,” dijo uno, “este paso es dudoso.” El otro respondió: “Pero su solución está limpia.” “Hay otros que también tienen soluciones limpias.” “Pero esta es única.” “¿Qué tan única?” “Más que las otras. Mira.”
Rukshin veía este intercambio como el ejemplo perfecto de cómo los prejuicios ocultos podían mezclarse con los criterios de evaluación. La ambigüedad era parte del sistema. “¿Quién puede decir qué tan buena es una solución única?” Él se preguntaba. “Incluso si una solución es más elegante, ¿significa eso que es mejor?”
Una vez más, el sistema no podía decidir si recompensar la originalidad o la precisión, la fuerza creativa o la formalidad matemática. Y Rukshin no podía decidir si educar a sus estudiantes para ganar medallas o enseñarles a pensar. Algunos hacían ambas cosas. Algunos hacían una sola. Y otros, como Perelman, simplemente se retiraban del juego.
Algunos estudiantes como Lenin eran excelentes candidatos para el estilo de competencia de la Olimpiada. Estaban enfocados, eran estratégicos, y sabían cómo manejar el formato. Otros, como Perelman, eran puristas, que trataban de encontrar una solución elegante y completa en el acto. No era solo un estilo, sino una concepción de lo que significaba ser matemático. En la medida en que la Olimpiada se convirtió en una forma de preparar matemáticos, Rukshin sintió que Perelman ya no encajaba.
Los clubes de matemáticas soviéticos fueron uno de los pocos lugares donde los estudiantes podían equivocarse y seguir creciendo. Eran espacios en los que uno podía escribir ideas, tacharlas, corregirlas, discutirlas con amigos, y pensar en voz alta. Rukshin quería que sus estudiantes aprendieran a pensar por sí mismos. La matemática no se trataba solo de encontrar la respuesta correcta. Se trataba de encontrar una forma de pensar que pudiera resistir los errores. Y lo que más lamentaba Rukshin era que el sistema había eliminado esa posibilidad. Si uno no se equivocaba, uno no aprendía. Y si uno no podía aprender, entonces uno no podía cambiar. Y si uno no podía cambiar, entonces no podía crecer.
La IMO de 1982 debía tener cuatro miembros; pero ese año, se decidió que solo habría tres, para que no hubiera dos medallas de plata. En enero, se dijo...
Abramov reunió una docena de posibles miembros del equipo en una escuela de la ciudad científica de Chernogolovka, a unos ochenta kilómetros al norte de Moscú. Los entrenadores de química y física de la olimpiada nacional estaban reuniendo a sus posibles competidores al mismo tiempo y en el mismo lugar, así que unos cuarenta de los estudiantes más brillantes del país compartían habitaciones de a cuatro en un dormitorio de la escuela, ubicado en el mismo edificio. Tenían entre quince y diecisiete años—siendo diecisiete la edad estándar para un estudiante a punto de graduarse. Pero varios de estos competidores eran, como Perelman, precoces; con quince años y medio, Grisha no era el más joven. Así que no eran exactamente adultos, y aunque varios de ellos ya vivían lejos de casa en escuelas especializadas, luego recordaban la extraña sensación de estar solos en Chernogolovka. Un estudiante recordó haberse despertado por la mañana y ver que el agua en un frasco sobre el alféizar de la ventana se había congelado porque faltaba un vidrio; aunque la habitación estaba adecuadamente calefaccionada, se sintió impactado y deprimido al ver eso. Otro recordó haber llegado en autobús a Chernogolovka en una oscura tarde de enero—y luego, al no poder encontrar la escuela, deambular por las vacías y mal iluminadas calles del pueblo, cargando una maleta con ropa y libros y una red de provisiones tan pesada que se le congelaban las manos bajo los guantes. Grisha Perelman, ciertamente, no recordaba nada tan traumático porque él había viajado a Chernogolovka con su madre. Otros compañeros pensaban que eso era raro y algo humillante para un adolescente, incluso si era un prodigio matemático, pero Perelman aparentemente no lo notaba.
Como era ajeno a la rutina física habitual a la que eran sometidos los aprendices, en total conformidad con los ideales de Kolmogórov, se esperaba que los chicos entrenaran no solo en sus disciplinas científicas sino también en atletismo—una costumbre que diferenciaba marcadamente el sistema soviético de entrenamiento olímpico de matemáticas del de los países occidentales, que también reunían a sus miembros potenciales de equipo en sesiones de entrenamiento. “Reunían a todos los matemáticos, físicos y químicos—eso eran más de treinta personas allí—en un solo gimnasio”, recordó Alexander Spivak, quien eventualmente integró el equipo. Era estudiante en la escuela residencial de Kolmogórov en Moscú, donde el atletismo era parte importante del plan de estudios, pero según recuerda, nunca había sido sometido a nada tan físicamente exigente. “Nos daban algo que hacer, primero: nos hacían correr por el perímetro del gimnasio, y correr, y correr. Y luego estaban esos bancos largos, y el entrenador de gimnasia con su imaginación, que determinaba qué se podía hacer con ellos. Podías hacer flexiones. Podías levantarlos sobre tu cabeza. Podías saltar sobre ellos e ir y venir. Y hacías todo eso. Y lo único que veías era ese banco delante de tus ojos. Todo el tiempo era el banco, el banco, el banco.”
Spivak recordó que uno de los chicos se desmayó, y que en un momento los demás simplemente se sentaron en un banco, todos en fila. Lo que recordaba de Grisha Perelman era que era “heroico”, lo que en ese contexto significaba que, a diferencia de los demás, no protestó, no organizó sentadas, ni mostró insatisfacción alguna. No podía haber disfrutado el ejercicio ni haberlo encontrado fácil: Perelman lo pasaba muy mal en la clase de gimnasia escolar y, a pesar de los esfuerzos de todos, nunca logró cumplir los requisitos del programa de Preparación para el Trabajo y la Defensa de la URSS, que requería que los alumnos mayores corrieran, nadaran, hicieran flexiones y dispararan un rifle pequeño. Tampoco logró obtener más que una calificación C en educación física, que fue la única nota no perfecta en su boleta de graduación. Pero las reglas eran reglas, y si a Grisha se le decía que debía subir y bajar de un banco como parte de su entrenamiento para la competencia internacional de matemáticas, lo hacía.
Su comportamiento en el gimnasio puede explicar en parte por qué algunos de sus compañeros lo recordaban como atlético. “No buscaba ser“Algo atlético, como si hubiera entrenado en tenis o algo así,” recordó Sergei Samborsky, quien fue parte del equipo como suplente. “Pero todos tienden a odiar la clase de gimnasia y parecen sin forma aunque estén en forma. Y si me preguntaras con qué deporte lo asociaría, diría que con el boxeo.” Con el paso de un cuarto de siglo, la memoria de Samborsky probablemente había mezclado la fuerte impresión dejada por la competitividad y confianza de Perelman con el recuerdo del físico de Perelman. Perelman era pálido, ligeramente pasado de peso, y mucho más bajo que sus compañeros; no era un boxeador. Pero era un luchador matemático, seguro de que nunca más sería derrotado.
Tenía arrogancia. “Una vez uno de los entrenadores lo reprendió diciendo: ‘Sabes, Grisha, todos los demás conocen derivadas y tú no’,” recordó Samborsky. “Eso era parte del análisis matemático y, siendo estrictos, como estudiante de secundaria, no estaba obligado a saberlo. Pero él respondió: ‘Entonces, resolveré los problemas sin eso.’ Sonaba insolente, pero en esencia, tenía razón.” Y entonces Samborsky añadió algo que mostraba que recordaba a Grisha Perelman quizás más claramente de lo que él mismo se daba cuenta: “Sospecho que sabía mucho más de lo que aparentaba.” De hecho, probablemente sí conocía derivadas. Pero no compartía esa información porque estaba allí para resolver problemas, no para demostrarle nada a los entrenadores.
Todos lo entendieron de todos modos. El entrenador Abramov recordaba a Perelman como el único estudiante que nunca había visto un problema de competencia que no pudiera resolver. Y Samborsky lo dijo simplemente: “Era mejor resolviendo problemas—tan superior, de hecho, que uno podría decir que era mejor que todos nosotros juntos. Estaba Grisha, y luego estábamos el resto de nosotros.”
Del resto, al final del campamento de invierno, se eligieron tentativamente a cinco miembros más del equipo. Los estudiantes fueron clasificados según la cantidad de problemas resueltos durante el campamento. El número seis era Spivak, de quince años. Un ruso étnico que vino a Moscú desde una aldea en los Urales para estudiar en la escuela residencial de Kolmogórov, no sabía que tenía un apellido que sonaba judío. Así que no tenía manera de prever lo que ocurriría cuando repentinamente fue eliminado de la lista en favor de un ucraniano étnico que había quedado en séptimo lugar.
Para los estudiantes, el campamento de invierno fue una sucesión de sesiones de resolución de problemas diseñadas para parecerse a la olimpiada real; extenuantes sesiones de gimnasia; conferencias de renombrados matemáticos, muchos de ellos leyendas vivientes en el mundo de los chicos; y un zumbido persistente pero tolerable generado por funcionarios del ministerio de educación y del Partido que rondaban por el campamento y ocasionalmente acorralaban a los estudiantes para recordarles que era un honor representar a la Gran Unión Soviética en la IMO. Para los entrenadores, sin embargo, el campamento era tanto entrenamiento como evaluación de los chicos y neutralización de esos molestos funcionarios. Ellos elegían sus batallas. Incluso la obvia e inevitable inclusión del extraordinario Perelman en el equipo requería que los entrenadores dieran pelea, pues tener un competidor con un apellido como el suyo era un problema para los funcionarios del ministerio; los entrenadores agotaron todos sus “puntos de pelea” y el sexto clasificado, Spivak, con su apellido sospechoso, fue sacrificado.
Cuando conocí a Spivak un cuarto de siglo más tarde, era un hombre adulto con sobrepeso: enorme, con una cabeza despeinada de cabello canoso, vestido con prendas de punto desparejadas y multicolores. Me suplicó que lo liberara de la incomodidad social de una cafetería y vino a ser entrevistado en mi departamento. Trabajaba como instructor de matemáticas en una de las escuelas especializadas de Moscú, y había pasado gran parte de su vida reuniendo colecciones de problemas matemáticos para niños superdotados. Su manera de responder preguntas era desconcertantemente directa:
“¿Así que recuerdas haber llegado a Chernogolovka?” le pregunté. “¿Fue por la mañana, de día o por la noche?”
“No veo por qué eso es interesante,” respondió. “Sería mucho más interesante que me preguntaras dónde está todo el mundo ahora.”
“En efecto lo sería,” admití. “¿Dónde está todo el mundo ahora?”
“No lo sé,” respondió simplemente.
No me fue mucho mejor con preguntas sobre los lazos que los miembros del equipo habían formado entre ellos: Spivak afirmaba que no veía qué tenía de especial esa experiencia que pudiera haber hecho que los chicos se unieran. Cuando argumenté que el estrés era un gran unificador, se lanzó en una discusión sobre los niveles comparativos de complejidad de los problemas en diferentes competencias. Pero tenía un recuerdo llamativo y cargado de emoción sobre su experiencia intentando entrar al equipo. Sabía que tenía que lograrlo si quería ser admitido en una universidad. Incluso si no era consciente del carácter sospechoso de su apellido, había juzgado—con razón, en toda probabilidad—que no sería capaz de escribir el ensayo que era parte de los exámenes de ingreso. “Simplemente sabía que estaría pasando dos años en el ejército, y no sabía qué me pasaría allí,” me dijo. Tuvo que abrirse camino hasta la IMO. Suplicó y rogó, e hizo que los entrenadores y los funcionarios del ministerio se gritaran entre ellos, y al final, aunque quedó como el séptimo competidor en el ranking, se le permitió trabajar en el conjunto de problemas para llevar a casa, un pequeño cuadernillo que llenaba el tiempo de los competidores entre el campamento de enero y la Olimpiada de toda la Unión en abril.
Abril vio a todos los chicos en Odesa, una ciudad alguna vez grandiosa en el mar Negro. Pasaron dos días en un centro turístico costero resolviendo los problemas más difíciles que jamás habían enfrentado: el consenso era que los problemas de la Olimpiada de toda la Unión eran más difíciles que los de la IMO. Spivak, que sentía que el resto de su vida estaba en juego, no dio nada por sentado—trabajó frenéticamente, desesperadamente, llenando dos cuadernos completos con demostraciones sacadas de libros de texto que solo formaban una parte de sus soluciones, y que, decía, debían haber sido aceptadas como bien conocidas. Si Perelman percibía el mundo como un lugar injusto, también tenía razones para pensar que el resto de su vida estaba en juego. Pero su confianza en sí mismo y en el orden de las cosas era inquebrantable. Hizo lo que siempre hacía: leyó el problema, cerró los ojos, se recostó, se frotó las piernas con creciente intensidad, luego se frotó las manos, abrió los ojos y escribió una solución muy precisa y muy concisa al problema. Cuando resolvía los problemas más difíciles, tarareaba suavemente. Llenó solo un par de páginas con sus soluciones. Tanto él como Spivak obtuvieron puntuaciones perfectas.
En el último día de la competencia, mientras el jurado se reunía para calificar los resultados, los siete mejores contendientes—ahora incluyendo a Spivak—fueron elegidos para acompañar a Kolmogórov, quien visitaba la competencia nacional por última vez, en una caminata por Odesa. Ni Spivak ni Samborsky recordaban qué discutió Kolmogórov con ellos—en cualquier caso, ya padecía Parkinson, y entender lo que decía debía haber sido difícil—pero ambos recordaban que en un momento ordenó al grupo ir a la playa. “El viento del mar era cortante,” recordó Samborsky. “Teníamos que quedarnos a su lado porque nos habían advertido que no lo dejáramos solo ya que no podía ver bien. Y Kolmogórov decidió ir a nadar. Se desnudó y entró al mar, y yo tenía tanto miedo de mirar que ni siquiera pude hacerlo; hacía tanto frío que parecía que todavía había placas de hielo flotando. Olas del color del plomo, espumosas, viento tan fuerte que podía derribarte. Ninguno de nosotros lo siguió.”
Pronto apareció un guardia y les dijo a los chicos que “rescataran al abuelo,” que seguramente no podría sobrevivir en el mar con ese clima. Los chicos se negaron—ya fuera porque ninguno podía nadar lo suficientemente bien, como recordaba Spivak, o porque ninguno se atrevía a enfrentarse a Kolmogórov, como recordaba Samborsky.
En cualquier caso, emerge la siguiente imagen. En una tarde gris de abril de 1982, el más grande matemático ruso del siglo XX, haciendo su última matático, se metió a nadar en las aguas heladas del mar Negro mientras el más grande matemático ruso del siglo XXI se sentaba impasible en la orilla y lo observaba. Él había venido porque se le había ordenado vigilar al “abuelo”; tenía poco interés en todo el hablar trivial que se adhería al cuerpo de las matemáticas, y sentía una aversión marcada por el agua, que Kolmogórov ahora disfrutaba con lo que le quedaba de fuerza física. La era exuberante y expansiva de las matemáticas rusas estaba terminando; una época de individualismo cerrado, reservado, concentrado estaba comenzando. Por supuesto, nadie podía saber esto aún.
Mientras Perelman esperaba a Kolmogórov en la playa, el jurado de la Olimpiada Matemática de toda la Unión trabajaba en los resultados finales de la competencia, y Rukshin, Abramov y otros varios comenzaban la etapa final de ese largo y arduo proceso de asegurar que Perelman viajara a Budapest para la IMO. El año anterior, la IMO se había celebrado en Washington, D.C. La número uno de la Unión Soviética ese año había sido una estudiante de último año de secundaria en Kiev llamada Natalia Grinberg, una chica judía. Ese fue el año en que Estados Unidos había boicoteado los Juegos Olímpicos (no los matemáticos, los otros) celebrados en Moscú. Fue un año en que la retórica del Imperio del Mal de Ronald Reagan definía la política estadounidense hacia Moscú. También fue el año en que la Unión Soviética puso fin de facto a la emigración judía. No había forma de que los funcionarios soviéticos permitieran que una chica judía representara al país en una IMO celebrada en Washington: los medios estadounidenses cubrirían su participación tal como Moscú la imaginaba, además de la posibilidad de que desertara—y toda esa atención pública resultaba inaceptable. Grinberg fue seleccionada para el equipo—tenía que haberlo sido—pero poco antes de la fecha prevista le dijeron que sus documentos de viaje no podían procesarse a tiempo. La URSS envió seis competidores en lugar de los ocho que requería ese año—otro miembro del equipo también tenía “problemas con sus documentos”,
y terminó en noveno lugar con 230 puntos; todos los países que superaron a los soviéticos ese año presentaron ocho competidores. Abramov se sentía orgulloso de ese logro: se había asegurado de que el equipo soviético no perdiera más de los 84 puntos que podrían haber traído los dos miembros faltantes.
Natalia Grinberg emigró a Alemania y se convirtió en profesora de matemáticas en la Universidad de Karlsruhe. Su hijo, Darij Grinberg, representó a Alemania en la IMO tres veces entre 2004 y 2006, ganando dos medallas de plata y una de oro. Al enterarse, durante la evaluación de la IMO, de que su hijo aparentemente había ganado el oro, Natalia Grinberg felicitó a él y al equipo en un foro matemático y firmó su publicación como: “Natalia Grinberg, ex miembro número 1 del equipo soviético de 1981, a quien no se le permitió (en el último minuto) dejar la patria amada para participar en la IMO en Washington.” Para esta profesora, veinticinco años no habían suavizado el dolor e insulto de haber sido negada un premio por el que había trabajado la mayor parte de su infancia y juventud.
Como de costumbre, Perelman tuvo suerte y no lo supo. Después de quedar en noveno lugar en Washington, la Unión Soviética necesitaba restaurar su estatus en la IMO. La competencia de 1982 se celebraría en Budapest, capital de Hungría, que era parte del bloque soviético y, desde la perspectiva de los funcionarios soviéticos, planteaba menos preocupaciones de seguridad y publicidad que Washington. Aun así, los competidores aún estarían en contacto con estudiantes de otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Además, la IMO estaba organizada de tal forma que los competidores casi no tenían supervisión adulta: como todos los entrenadores estaban ocupados en la evaluación, los equipos y sus adultos tenían alojamientos separados y se les pedía que mantuvieran el contacto al mínimo. Para asegurar que los chicos soviéticos se comportaran adecuadamente en todo momento, se les sometía a frecuentes charlas motivacionales por parte de funcionarios del ministerio que les recordaban que representaban el honor de su gran país, y los adultos se veían obligados a demostrar ante una docena de funcionarios distintos que sus alumnos eran ideológicamente confiables. Aun así, los riesgos, desde la perspectiva de los funcionarios, eran formidables. Tan solo cuatro años antes, cuando la IMO se celebró en la Rumania comunista, la Unión Soviética no envió equipo alguno—porque, según se rumoreaba, todos los posibles miembros del equipo eran judíos.
Para que se le permitiera viajar al extranjero, un ciudadano soviético debía recibir un pasaporte de viaje internacional—ninguna persona común tenía uno por defecto—y una visa de salida. Esto requería la aprobación de funcionarios locales, autoridades de viaje y la policía secreta. Para viajar en misión oficial, representando al país, también era necesario ser aprobado por el Partido en todos los niveles, ascendiendo desde la comisaría local hasta el distrito y, finalmente, al nivel federal. En cualquiera de esas etapas, los documentos de alguien como Perelman podían quedar retenidos indefinidamente por un burócrata demasiado cauteloso. “Así que Abramov y yo hicimos un pacto,” recordó Rukshin. “Él trabajó en ello en Moscú. Yo trabajé en San Petersburgo, presionando por los documentos allí. Después de todo, ya sabes, yo había tenido muchos estudiantes en el club que eran hijos de alguien poderoso.” Rukshin usó todos sus contactos; utilizó sus conexiones con un oficial de policía secreta que era padre de uno de sus alumnos, un jefe local del Partido que era padre de uno de sus compañeros de clase, y otro funcionario del Partido que era esposo de otra compañera. Mientras tanto, en Moscú, Abramov hizo solicitudes constantes al ministerio de educación rogando que no detuvieran el progreso burocrático de la mayor esperanza matemática de la Unión Soviética.
Los seis miembros del equipo—cuatro titulares y dos suplentes—pasaron el mes de junio en Chernogolovka. Increíblemente—o mejor dicho, lo habría sido si hubieran sido seis adolescentes normales en lugar de estos seis chicos supremamente dotados en matemáticas—no socializaban; no entablaron vínculos. Entrenaban durante días seguidos, interrumpidos solo por partidos de vóley, visitas de luminarias matemáticas, y las inevitables charlas motivacionales del Partido. Para julio, los cuatro miembros titulares del equipo ya tenían sus documentos de viaje. Eran Spivak, Vladímir Titenko de Bielorrusia, Konstantín Matvéyev de Novosibirsk; y Perelman, el único miembro judío del equipo.
El equipo soviético llegó a Budapest el 7 de julio. Los competidores fueron llevados a un hotel donde cada equipo nacional de cuatro integrantes tenía su propia habitación. Los estudiantes estaban ahora solos; su entrenador había llegado a Hungría unos días antes para participar en las preparaciones finales—aprobando las traducciones de los problemas de competencia y asignando puntos a partes de cada solución—y ahora el funcionario del ministerio que había acompañado a los chicos en el vuelo también se había marchado.
La competencia duró dos días: el 9 y 10 de julio. Cada día, los 120 participantes pasaban cuatro horas y media resolviendo un conjunto de tres problemas. Cada problema valía siete puntos por una solución completa, y se podían otorgar de uno a seis puntos por un buen inicio en la dirección correcta aunque no se llegara al final. El proceso de evaluación—una complicada danza de negociaciones y a veces regateos directos entre jueces del país anfitrión, jueces de los países donde se originaron los problemas y entrenadores que representaban los intereses de sus competidores—tomaba tres días adicionales después de la competencia.
Durante ese tiempo, los competidores quedaban al cuidado de guías locales. Tenían la tarea de ser buenos invitados y representantes dignos de sus países—tareas sociales para las que no estaban nada preparados. Se sometieron a recorridos por Budapest, paseos en barco por el Danubio, viajes al lago Balatón para hacer turismo y nadar, y una visita a Ernő Rubik, inventor del cubo, y otros juguetes matemáticos tortuosos que entonces gozaban de gran popularidad. En su mayoría, viajaban...
sin hablar, aunque Rubik logró obtener algunas preguntas, en su mayoría sobre el número mínimo de movimientos requeridos para resolver su rompecabezas y la posibilidad de idear un algoritmo para una solución universal del Cubo de Rubik. Perelman no mostró interés en los lugares turísticos, se negó a nadar y no hizo preguntas para el gran Rubik.
Una última responsabilidad social que se le impuso al equipo soviético tenía que ver con una bolsa de botones. Estos les habían sido entregados por una funcionaria del ministerio, quien les habló de su deber hacia la patria, de su responsabilidad como competidores y diplomáticos, y de la amistad internacional. Y luego sacó la bolsa de botones—del tipo turístico, con imágenes de Moscú y Leningrado—y, aparentemente detectando al más vulnerable de los chicos, se los colocó en las manos a Spivak. Spivak, quien ya había hecho lo que podía por su país matemáticamente (se le otorgaría una medalla de bronce), ahora tenía que decidir qué hacer con los souvenirs. Intentó reclutar a sus compañeros de equipo para la tarea pero fracasó. Así que tomó la bolsa y se dirigió a los pasillos del hotel.
“La orden tenía que cumplirse, incluso si no nos estaban supervisando,” me dijo Spivak. “Así que fui e intenté repartirlos, aunque apenas hablaba inglés, lo que lo hizo muy difícil, y luego fui a la habitación del equipo estadounidense. Y la forma en que huyeron ante mí, literalmente se metieron bajo las camas. Podrías pensar fácilmente que estaba a punto de abrir fuego contra ellos. Traté de decir algo sobre la amistad y ese tipo de cosas, pero me di cuenta de que era demasiado difícil.” Spivak salió de la habitación y se deshizo de los botones en algún lugar donde asumió que no serían encontrados.
El 14 de julio, el último día de la IMO de 1982, Perelman recogió sus trofeos: una medalla de oro, con forma de hexágono alargado ese año; un certificado especial otorgado por el equipo de Kuwait (último lugar) a los competidores que obtuvieron el puntaje máximo posible—cuarenta y dos de cuarenta y dos puntos; un látigo gigante, que los húngaros regalaron a cada ganador de medalla; y un Cubo de Rubik, que Grisha regaló al volver a Leningrado. Estos fueron los premios; las verdaderas recompensas de Perelman por años de entrenamiento inquebrantable fueron la admisión automática a una universidad y, más importante aún para sus necesidades, el derecho a que lo dejaran en paz por otros cinco años.
5
Reglas para la adultez
La universidad, para Perelman, comenzó con largos viajes en tren, largas filas y papeleo. Aproximadamente diez miembros del club de matemáticas de Rukshin viajaron como una manada. Según lo veía Rukshin, el camino a Mathmech había sido abierto por Perelman, cuyo derecho a ser admitido sin exámenes de ingreso había obligado o permitido a la universidad exceder su cuota habitual de dos judíos por año y aceptar al menos a tres personas que, a efectos de las políticas discriminatorias de admisión, eran judías en todo sentido: sus apellidos sonaban judíos y sus documentos de identidad indicaban que eran judíos. Un estudiante judío adicional en una clase de aproximadamente trescientos cincuenta puede parecer una gota en el océano, pero para Rukshin, que vio ingresar a tres en lugar de solo dos de sus estudiantes judíos a Mathmech, fue como una victoria y hasta, quizás—si se le cree cuando lo contaba un cuarto de siglo después—una revolución. Los otros miembros del club de matemáticas que llegaron al prestigioso departamento de matemáticas eran o bien rusos étnicos o, como Golovanov, judíos que por matrimonio u otras circunstancias habían tenido la suerte de contar con apellidos y documentos de identidad rusos.
La gran clase de ingreso se dividió en grupos de unos veinticinco estudiantes cada uno. Perelman y varios otros del club de matemáticas de Rukshin y de otras escuelas especializadas de matemáticas de Leningrado fueron asignados al mismo grupo, y aquellos que no lo estaban fueron transferidos a él. Al final, el grupo representaba una especie de centro de aprendizaje dentro de Mathmech, destacado tanto como lo habían sido sus miembros cuando eran escolares. La mayoría viajaba diariamente desde la ciudad; en los años 70, la Universidad de Leningrado había trasladado sus departamentos de ciencias a Petrodvorets, un suburbio a unos treinta kilómetros al oeste de la ciudad. Lo que se había concebido como un proyecto ambicioso, un campus que sería una ciudad en sí mismo como una especie de Cambridge ruso, había fracasado, convirtiendo los nuevos edificios de matemáticas, física y ciencias, construidos en vidrio y concreto, en una escuela universitaria para viajeros incómodamente localizada (el resto de la universidad permanecía en Leningrado). Los estudiantes tomaban trenes suburbanos sin calefacción, con asientos de madera, y por lo general tenían que correr para alcanzar el tren que los llevaría a tiempo para la primera clase del día y, a menudo, arriesgaban perder el último tren de regreso a la ciudad, que salía poco antes de la medianoche.
Las universidades rusas ofrecían una educación altamente especializada. Mathmech estaba orientado a formar matemáticos profesionales o, si eso fallaba, instructores de matemáticas y programadores informáticos. Los desvíos hacia lo que podría considerarse artes liberales eran mínimos, mientras que los desvíos hacia la teoría marxista, aunque no tan exigentes como en los departamentos de humanidades, seguían siendo duros: se requerían cursos en materialismo dialéctico, materialismo histórico, comunismo científico, ateísmo científico, economía política del capitalismo y un curso entero titulado "Una crítica a ciertas corrientes de la filosofía burguesa contemporánea".
La asignatura de Ideología Anticomunista, impartida por un joven profesor de filosofía, lograba entonar todas las loas requeridas a la filosofía marxista-leninista, denigrar a otros filósofos contemporáneos como decadentes, y luego proceder a contarles a los estudiantes todo lo que siempre habían querido saber, pero temían preguntar, sobre Nietzsche y Kierkegaard. “Así que esta era una clase a la que en realidad asistíamos,” me dijo Golovanov. De otro modo, la mayoría de los estudiantes intentaban encontrar maneras de evitar asistir no solo a las clases ideológicas, sino también a las grandes clases magistrales y, en la mayoría de los casos, a cualquier curso que no estuviera directamente relacionado con su especialidad. Había, naturalmente, una excepción: Grisha Perelman asistía a todo, incluyendo las clases magistrales de las que estaba exento porque sus calificaciones nunca bajaban de cuatro sobre cinco.
Golovanov llamaba a los cursos de marxismo “las disciplinas locas”. Perelman las aceptaba como parte del paquete de aprendizaje y utilizaba su gran cerebro condensador en beneficio de todos sus compañeros. “La claridad mental de Grisha fue de gran ayuda aquí,” recordaba Golovanov. “Lo curioso de toda esta corriente de inconsciencia es que o la procesas toda o la ignoras por completo. Lo primero es imposible para los humanos ordinarios, y lo segundo está lleno de riesgos. De alguna manera, Grisha logró encontrar los hilos de pensamiento—si es que se les puede llamar así—en esas disciplinas. Así que sus apuntes de todas las disciplinas locas fueron de gran valor para todos nosotros.”
Lo que sin duda ayudó a Perelman a atravesar la densa tontería de la teoría marxista tal como se enseñaba entonces fue su genuino desinterés por la política de cualquier tipo. “En el léxico de Grisha, política siempre era una palabrota,” dijo Golovanov. “Si, por ejemplo, yo quería organizar algo para mejorar las cosas, alguna campaña para ayudar a nuestro querido Sergei Rukshin incluso, él diría: ‘Eso es política, mejor concentrémonos en resolver problemas.’ Y debes entender que esta era una postura genuina: detestaba todas las formas y direcciones de la política por igual.” El rechazo tradicional del intelectual ruso al proceso político tenía menos que ver con la postura de Perelman que con el hecho de que realmente no le interesaba nada que no fuera matemáticas. Mientras otros estudiantes podían sentirse insultados o entusiasmados, Perelman permanecía impasible; ninguno de los temas discutidos en esos cursos tenía relación con nada que le importara. Sus apuntes sobre teoría marxista eran ejercicios puramente sistemáticos, realizados con su eficiencia característica.
A pesar de los cursos ideológicos—que eran, al fin y al cabo, menos que en muchas otras facultades—Mathmech era, en lo que a la Unión Soviética respecta, una institución liberal de educación superior. Quienes querían pasar los cinco años del curso con el mínimo esfuerzo y conocimiento debían soportar un primer año cargado, y después podían navegar tranquilos. Quienes querían especializarse temprano podían desconectarse de buena parte del resto de las matemáticas. Perelman representaba el tipo más raro de estudiante en Mathmech: uno que buscaba ser universalmente educado en matemáticas.
La mayoría de los estudiantes matemáticamente ambiciosos sabían desde hacía años cuál sería su especialización: tenían un tipo de cerebro u otro. Los algebristas podían buscar los problemas más prometedores del álgebra, mientras que los geómetras buscaban con quién estudiar, pero en general, su rumbo estaba trazado. El cerebro de Perelman estaba hecho para abarcar todas las matemáticas. En retrospectiva, se podría suponer que la topología le atrajo como la quintaesencia de las matemáticas—el reino de las categorías puras y los sistemas claros, sin interferencias informativas—pero como estudiante de primer año, apenas estuvo expuesto a la topología. La mayoría de los matemáticos recuerdan su curso introductorio de topología por el ejercicio mental de darle la vuelta a una cámara de bicicleta desde el interior usando un pequeño agujero; es esa cualidad alucinante lo que la mayoría recuerda, no su claridad sistemática.
Perelman no tenía la motivación habitual para especializarse pronto: no tenía razón para ahorrar tiempo estudiando solo las matemáticas en las que pensaba trabajar. No tenía prisa. Vivía para las matemáticas y a través de las matemáticas.
Asistía a clases y seminarios en todas las disciplinas matemáticas sin preocuparse mucho por la calidad de la enseñanza. El efecto podía ser cómico. En su cuarto año en la universidad, Perelman asistió a un curso de informática impartido por un profesor con fama de ser uno de los peores docentes del departamento. “La gente normal no asistía a eso,” dijo Golovanov. Perelman sí. Y generalmente se sentaba al frente del aula, lo cual probablemente hizo que captara la atención del profesor, quien en un momento dado se alteró por el nivel de conocimiento matemático de los estudiantes de Mathmech en general. “Nuestros estudiantes de cuarto año ni siquiera pueden resolver el problema de Cauchy,” declaró. Escribió el clásico problema de ecuaciones diferenciales en la pizarra y se volvió hacia Perelman. “¿Puedes decirme cómo se resuelve este problema?”
Perelman se acercó tranquilamente a la pizarra y escribió la solución.
“Sí,” dijo el profesor. “Este estudiante resolvió el problema correctamente.”
De donde venía Perelman y su grupo, un estudiante de secundaria que no pudiera resolver el problema de Cauchy a la primera sería considerado un imbécil—“y con razón,” comentó Golovanov. Aun así, cuando el profesor tenía autoridad, Perelman parecía dispuesto a someterse a ejercicios ridículos sin quejarse. Más adelante, lo que percibía como la necesidad de demostrar su valía ante sus compañeros o autoridades académicas lo enfurecería de inmediato, pero dentro de la universidad, al parecer otorgaba a los profesores una licencia casi ilimitada.
Este profesor de informática, en particular, también tenía la costumbre bizarra de clavar las notas de los estudiantes a sus pupitres—para asegurarse de que asistieran a las sesiones en lugar de simplemente pedirle los apuntes a otro. Perelman también toleró esa indignidad y ayudaba al resto de su grupo resumiéndoles verbalmente los apuntes.
Era leal a su grupo siempre que nadie rompiera las reglas según él las entendía. Una costumbre de Mathmech dictaba que los estudiantes ayudaran a sus compañeros si se quedaban atascados durante un examen escrito. El plagio abierto era imposible, ya que cada estudiante recibía un conjunto de problemas distinto, extraído aleatoriamente de una gran base de datos. Pero si alguien se quedaba totalmente estancado, podía pasarle una nota a otro estudiante con un breve resumen del obstáculo. La respuesta no era una solución, sino algo como “Intenta este enfoque”. Perelman, el solucionador universal de problemas, el pensador más rápido de su generación en la Unión Soviética y tal vez en el mundo, habría sido la mejor persona para responder ese tipo de preguntas. Sin embargo, se negaba a considerarlas, y dejaba clara su desaprobación: cada quien debía resolver su propio problema por sí mismo.
En algún punto de la transición de la adolescencia a la adultez, Perelman parecía haber encontrado una forma de aliviar la tensión entre las normas sociales imperantes—que él percibía como ilógicas, internamente inconsistentes y perpetuamente cambiantes (y ciertamente eran todo eso)—y su idea de cómo debía funcionar el mundo. Elaboró un conjunto de reglas propio basado en los pocos valores que sabía que eran absolutos y procedió a seguirlas. A medida que surgían nuevas situaciones, averiguaba qué reglas se aplicaban a ellas—esto también podía parecer inconsistente y cambiante para un observador, pero solo porque el observador no conocía el algoritmo. Naturalmente, Perelman esperaba que el resto del mundo siguiera sus reglas; no se le ocurría que otras personas no las conocieran. Después de todo, las reglas estaban basadas en valores universales.
La honestidad, por encima de todo. Honestidad significaba siempre decir toda la verdad, es decir, toda la información precisa disponible—tal como hacía Perelman cuando añadía a sus demostraciones información ajena a la solución misma. Claramente, en el caso de un estudiante rindiendo un examen en Mathmech, proporcionar toda la información disponible habría incluido nombrar a la persona con quien se originó la idea de la solución, lo cual habría sido realmente inconsistente con la regla de que cada estudiante debía hacer su propio trabajo. Más adelante, Perelman consideraría, por ejemplo, las notas al pie descuidadas, tal como las practicaban muchos matemáticos, como plagio. Es posible también que un poco del hábito competitivo moldeara su percepción de los exámenes escritos; después de todo, se parecían y, quizás para Perelman, se sentían un poco como una olimpiada, y habría sido inconcebible que un competidor pidiera sugerencias a sus colegas resolutores de problemas.
En el tercer año, cada estudiante de Mathmech elegía una especialidad que presumiblemente lo llevaría hasta el posgrado y una carrera de investigación. Golovanov eligió teoría de números. Fue una elección natural para un chico que podía ser eliminado de una competencia al encontrarse con un problema de geometría y que parecía relacionarse con los números como otros lo hacían con las personas. Perelman eligió su propio destino. Había escogido geometría, le dijo a su grupo enigmáticamente, porque quería entrar en un campo poblado por unos pocos dinosaurios restantes para así también convertirse en uno de ellos. En los años 80 en Leningrado, la geometría parecía un anacronismo: no tenía el atractivo de la informática ni el romanticismo de los números, y sus practicantes eran de hecho unos pocos ancianos más grandes que la vida. Uno de sus compañeros, Mehmet Muslimov, recordaba que la declaración de Perelman no sonaba pretenciosa. Si acaso, sonaba lógica: era alguien de otro tiempo y lugar, raro y con una mentalidad diferente incluso en un entorno tan lleno de excéntricos como lo era un departamento universitario de matemáticas; era razonable que conscientemente decidiera convertirse en un dinosaurio.
Lo que Perelman también podría haber estado diciendo a sus compañeros era que se sentía bastante exasperado con los seres humanos y sus costumbres, y que su campo elegido parecía atraer a las pocas personas cuyo código de conducta interno era tan estricto como el suyo.
Perelman necesitaba a alguien que lo guiara en su camino hacia la dinosauriedad—o al menos alguien que no se interpusiera y que lo protegiera de otros si fuera necesario. Se sintió profundamente atraído por Viktor Zalgaller, un geómetra entonces en sus sesenta.
Entrevisté a Zalgaller a principios de 2008 en Rehovot, a unos treinta kilómetros al sur de Tel Aviv. La ciudad fue construida alrededor del Instituto Weizmann, un centro de investigación matemática al que Zalgaller estaba afiliado, aunque realizaba todo su trabajo en su apartamento, donde su esposa yacía casi inmóvil en las etapas finales del Alzheimer. “La mujer ya no lleva la casa,” dijo Zalgaller disculpándose al recibirme. Era un lugar desordenado, vivido con torpeza, con la ropa de cama arrugada de Zalgaller en el sofá del salón, y un desorden de libros, papeles y tazas de té donde aparentemente alguna vez reinó el orden hogareño. Zalgaller mismo estaba igualmente descuidado: sin afeitar, con un suéter sobre pijamas grises, pero completamente coherente y decididamente profesional en su actitud. Habló de Perelman con una admiración reverente, que era lo que siempre había sentido por él: “No tenía nada que enseñarle desde el principio,” afirmó.
Zalgaller era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un maestro carismático que había moldeado casi por completo el currículo y el estilo de enseñanza matemática de la Escuela 239 (en los años 60, se había apartado de la investigación y la enseñanza universitaria para hacer esto), y era un narrador incomparable. Todo eso lo había hecho popular en la universidad y en el Instituto de Matemáticas de Leningrado, pero ninguna de esas cualidades tenía un atractivo especial para Perelman. “Le caía bien, no tengo dudas,” me dijo Zalgaller. “Tal vez tenía que ver con la ética. Con lo que yo pensaba sobre lo que las personas debían hacer.” Cuando le pedí que desarrollara esa idea, Zalgaller afirmó: “Le gustaba mi forma de comunicarme con los estudiantes. Debía saber que no sería estricto y que estudiar conmigo sería interesante.” De hecho, parecía que a Perelman le importaba bastante poco el estilo de enseñanza de sus instructores. Lo que debía haberlo atraído de Zalgaller era un aspecto más específico de su manera de relacionarse con el mundo, ejemplificado por una historia que Zalgaller me contó pero me prohibió grabar, aparentemente porque lo involucraba a él y no a Perelman—Zalgaller creía impropio hablar de sí mismo. La escribí de memoria en cuanto salí de su apartamento.
Como la mayoría de los hombres soviéticos de su generación, Zalgaller se alistó en el Ejército Rojo en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, y como unos pocos afortunados, pasó los cuatro años enteros de la guerra en servicio y sobrevivió sin un solo rasguño. Se graduó de la Universidad de Leningrado a finales de los años 40, justo cuando la Campaña Anticosmopolita antisemita de Stalin estaba en pleno apogeo y los judíos de toda la Unión Soviética eran rechazados sistemáticamente por universidades, posgrados y empleadores. Zalgaller fue uno de cinco judíos de su promoción que solicitó quedarse para estudios de posgrado. Todos lo merecían, pensaba Zalgaller, pero cuando se publicó la lista de admitidos, encontró su propio nombre en ella—y ninguno de los otros estudiantes judíos.
Así que rechazó el posgrado.
El anciano vio que yo esperaba que dijera que no estaba dispuesto a jugar con reglas amañadas, que quería quedarse en el posgrado pero no si eso significaba ocupar el lugar de otro estudiante. “No era un luchador contra el antisemitismo,” dijo, corrigiendo mi suposición no expresada con evidente irritación. “Simplemente no quería depender de esa gente.” Si era el único judío aceptado, significaba que recibía un favor—y eso fue lo que rechazó.
Zalgaller procedió, tercamente y casi milagrosamente, a construir una carrera en sus propios términos, aceptando solo aquellos favores que estaba seguro de poder devolver y conduciéndose de acuerdo con un código que no solo era más restrictivo que el de otros, sino también—quizás igualmente importante para Perelman—a menudo indescifrable para cualquiera excepto él mismo. A principios de los años 90, cuando los investigadores soviéticos comenzaron a tener que redactar sus propias propuestas de financiación, Zalgaller ideó una ingeniosa manera de resolver el dilema percibido de hacer que la dirección de su investigación dependiera de los intereses de los financiadores: solicitaba dinero para proyectos que ya había completado con éxito pero que aún no había publicado, y luego usaba ese dinero para financiar su siguiente proyecto. Sin duda era este conjunto complicado pero internamente coherente de percepciones y comportamientos éticos lo que atrajo a Perelman, quien le pidió a Zalgaller que fuera su director de tesis.
“No tenía nada que enseñarle,” repitió Zalgaller. “Así que lo que hice fue simplemente darle pequeños problemas que habían eludido solución. Una vez que los resolvía, me aseguraba de que se publicaran. Así que, para cuando Grisha se graduó de la universidad, ya tenía varios artículos publicados.” En otras palabras, seguía alimentando el cerebro de Perelman, continuando lo que Rukshin había hecho y ayudándolo suavemente a encontrar su camino como dinosaurio autodeterminado.
Quizás el acontecimiento más determinante en la vida de Perelman fue la aparición, en su primer año en la Universidad de Leningrado, de una figura más grande que la vida en la forma de un hombrecito con una barba gris y cuadrada. Su nombre era Aleksandr Danilovich Alexandrov (se usaba su patronímico generalmente, para distinguirlo de muchos otros Aleksandr Alexandrov); era una leyenda viva, y milagrosamente y de manera casi ridícula, estaba enseñando geometría a los estudiantes de primer año de Mathmech.
Alexandrov había comenzado como físico, pero abandonó el posgrado en los años 30 porque, explicó una vez, “No puedo prometer que siempre haré lo que se espera de mí.” Uno de sus dos asesores, el físico Vitaly Fok, supuestamente le dijo: “Eres demasiado decente.” El otro, el matemático Boris Delone, añadió: “No eres nada un trepador.” Defendió dos disertaciones a los veinticinco años, recibió varios premios prestigiosos, y en 1952 fue nombrado rector de la Universidad de Leningrado a los cuarenta años.
“Alexandrov tuvo una gran influencia en Grisha,” afirmaba Golovanov, quien había presenciado de primera mano el inicio de esa relación: él también asistió al curso de geometría para primer año de Alexandrov ese año. “Era justo del tipo, psicológicamente, que podía ejercer ese tipo de influencia. Para resumir quién era Alexandrov, brevemente: era un Joven Pionero de colosal poder intelectual. Sé bastante sobre él, y creo que es una persona que jamás en su vida quiso hacer algo malo. Naturalmente, con este tipo de enfoque hacia las cosas, cometió malas acciones a escala industrial—pero jamás quiso hacerlo.” Golovanov era completamente consciente de que su descripción encajaba tanto con su amigo Perelman como con su maestro.
“Hay un maravilloso dicho [latín],” continuó, “que la gente considera incorrecto, por alguna razón: Vos vestros servate, meos mihi linquite mores, ‘Yo seguiré mi camino y que otros sigan el suyo.’ Desde un punto de vista moral, esta postura es irreprochable. Y creo que conoces al menos a otra persona que actúa de acuerdo con este lema—simplemente no resulta ser rector universitario,” a diferencia de Alexandrov. Resulta ser Grisha Perelman.
Alexandrov debía su nombramiento como rector a su formación tanto en física como en matemáticas: las dos ciencias se habían vuelto tan importantes durante el impulso nuclear soviético que los físico-matemáticos fueron elegidos para dirigir las universidades de Leningrado y Moscú a principios de los años 50, en lugar de los funcionarios del Partido. También era miembro del Partido Comunista, y lo siguió siendo, con convicción sincera, hasta su muerte en 1999. Sin embargo, no era en absoluto un lealista
Su mayor logro como rector de la Universidad de Leningrado fue preservar el estudio de la genética—una ciencia prohibida bajo Stalin. Mientras que los genetistas que habían trabajado en otros lugares fueron encarcelados o relegados en el mejor de los casos a granjas animales y, en el peor, a trabajos serviles, él se aseguró de que los seminarios sobre genética continuaran en su universidad. Tras la muerte de Stalin, incluso logró que genetistas internacionales dieran conferencias allí, mucho antes de que la ciencia soviética oficial comenzara su lenta reaceptación de la genética. En los años cincuenta, desempeñó un papel clave en la protección de las matemáticas frente a una campaña destructiva similar que parecía estar gestándose. Logró, casi en solitario, reformularla como un movimiento para proteger el prestigio de las matemáticas soviéticas ante supuestos esfuerzos occidentales por denigrar sus logros.
Alexandrov también arriesgó su carrera—y terminó perdiendo su cargo como rector—al apoyar a matemáticos que fueron atacados por ser ideológicamente poco confiables o por ser judíos. En 1951, el año antes de asumir la rectoría, logró intervenir cuando el departamento de análisis matemático de la universidad estaba en peligro de disolverse porque estaba compuesto principalmente por judíos. Los miembros del departamento habían agotado todos los recursos—nadie se sentía lo suficientemente poderoso o valiente para ayudar. Entonces, una de las matemáticas se atrevió a pedirle ayuda a Alexandrov, lo cual era un acto desesperado de su parte, ya que previamente se había enemistado con él por burlarse de sus estudios paralelos en filosofía. Alexandrov respondió y encontró la manera de frenar el ataque reemplazando al director del departamento. Casi cuarenta años después, Alexandrov desempeñaría un papel clave en asegurar la carrera académica de Perelman ante la discriminación antisemita, y diez años más tarde, Olga Ladyzhenskaya, la valiente matemática de ese departamento de análisis, sería la última persona que lograría proteger exitosamente a Perelman del mundo de los matemáticos de la vida real.
Alexandrov era un creyente—literalmente. Fue quien planeó la reubicación de la Universidad de Leningrado fuera de la ciudad, y cuando un antiguo alumno lo reprochó por ello años después, mientras viajaban en uno de los trenes atestados con asientos duros hacia la universidad, Alexandrov gritó para que todo el vagón lo oyera: “¡Yo creía en el programa del Partido! ¡Decía en los apéndices que Leningrado se desarrollaría hacia el sur y que el centro se trasladaría hacia el sur! ¡Y luego comenzaron a construir hacia el norte!”
El exalumno, un matemático muy destacado, comentó en unas memorias que para los años 60 ya todos sabían que los documentos del Partido no eran dignos de confianza. Probablemente estaba perdiendo el punto: Alexandrov, como Perelman, carecía del gen del escepticismo; tenía la capacidad de rechazar, resistir e incluso odiar, pero no de no creer.
Alexandrov fue destituido de su cargo como rector en 1964 y pasó las dos décadas siguientes en lo que aún constituía una especie de exilio no del todo autoimpuesto en Siberia, ayudando a crear allí una ciudad científica. Ya en sus setenta, regresó a su universidad con la vana esperanza de recuperar un puesto: quería ocupar una cátedra vacante en geometría. En el período previo a la elección de la cátedra, enseñó un curso para primer año y encantó a los estudiantes, en parte por su franqueza respecto al absurdo de su situación. Solía citar, entre otras cosas, los numerosos poemas que los estudiantes de Mathmech componían sobre él. Poemas como este:
Danilych trabajaba en el campo de las mates
Danilych se levantaba cada mañana
Lástima que sus esfuerzos solo alcanzaban
Para un curso que a los alumnos aburría
Finalmente, las esperanzas de Alexandrov de obtener la cátedra en geometría fueron frustradas por las autoridades académicas y del Partido, y se trasladó a un puesto en el instituto de investigación matemática de Leningrado pero no sin antes haber elegido a Grisha Perelman como su protegido. Mientras otros estudiantes podrían haber sido atraídos por la condición legendaria de Alexandrov, su estilo informal de enseñanza y su expansión intelectual, Perelman se sintió atraído no por el estilo de Alexandrov, sino por su esencia, contradictoria y rígida como era.
De hecho, si no hubiera sido por la extrañamente intrépida gestión universitaria de Alexandrov, la carrera de Perelman podría haber seguido un rumbo totalmente diferente. Ocurre que el estudio de la topología apenas estaba representado en la universidad hasta principios de los años sesenta. Cuando Alexandrov buscó a alguien que pudiera lanzar el campo en Leningrado, se topó con Vladimir Rokhlin, un alumno de Kolmogórov y Pontryagin que en ese momento llevaba una vida sin rumbo en Moscú. Había pasado tiempo en el Gulag, aún estaba bajo vigilancia y en general era considerado como no empleable. Alexandrov llevó a Rokhlin a Leningrado y logró conseguirle no solo un puesto de profesor en la universidad sino también un apartamento. En Leningrado, Rokhlin supervisaría doce tesis doctorales, incluyendo la de Mijaíl Gromov, uno de los principales geómetras del mundo hoy en día y el hombre que sería en gran medida responsable de introducir a Perelman en la comunidad matemática internacional.
Es probable que Perelman no supiera mucho de esto sobre Alexandrov, y si lo hubiera sabido, quizás habría desestimado lo que en esencia fue heroísmo de Alexandrov como mera política. Tampoco podría haber previsto el papel que Alexandrov desempeñaría en su carrera. Lo que ciertamente atrajo a Perelman fue el enfoque de Alexandrov hacia las matemáticas y hacia la vida en general.
Por un lado, Alexandrov provenía de la escuela académica de generosidad sin límites. “Solía regalar temas e ideas prometedoras a sus estudiantes,” escribió Zalgaller, quien fue alumno suyo. Por otro lado, veía las matemáticas como una maratón interminable de resolución de problemas. Un estudiante recordaba haber entrado en la oficina de Alexandrov.
“¿Entonces ya lo demostraste?” preguntó Alexandrov.
“¿Qué debería haber demostrado?”
“¡Cualquier cosa!”
“Sería difícil sobrestimar la influencia de esa constante expectativa de resultados,” escribió el exalumno. “Desde ese momento, procuraba estar siempre preparado para esa pregunta.”
Alexandrov era el indiscutido rey de la geometría en Leningrado y, posiblemente, en toda la Unión Soviética. Otro estudiante recordaba la respuesta de Alexandrov ante la solicitud de escribir una historia de la geometría soviética. “Eso sería poco modesto,” había dicho Alexandrov. “No había nadie allí más que yo.” Otro estudiante escribió que decidió convertirse en geómetra tras escuchar las palabras de otro profesor: “Alexandrov ha descubierto mundos enteros nuevos en las matemáticas y ahora los habita todos él solo.”
El comentario de Perelman sobre los dinosaurios se refería principalmente a Alexandrov.
Alrededor de la época en que Perelman lo conoció, se decía que Alexandrov había comentado en un seminario de geometría: “Todos son unos bastardos, todos son malos, con la posible excepción de Jesucristo. Einstein también es malo, porque no se fue de América después de que se lanzó la bomba nuclear en contra de sus objeciones.” Una vez escribió: “Al final, a través de la interconexión general de los eventos, una persona se convierte, de una u otra forma, en parte de todo lo que sucede en el mundo, y si puede ejercer cualquier tipo de influencia sobre cualquier evento, entonces se vuelve responsable de él.” Esta visión de la responsabilidad individual encajaba perfectamente con el concepto de honestidad de Perelman, por lo que adoptó los criterios de Alexandrov como propios y más tarde los aplicaría a todos con quienes se cruzara.
Cuando Perelman ingresó a la universidad, se convirtió, a la edad avanzada de dieciséis años, prácticamente en un adulto oficial. Un adolescente más convencional podría haber celebrado esa transición reexaminando las reglas, reordenando las figuras de autoridad o reclamando mayor indepen...
...a la adultez. Perelman hizo las reglas más estrictas y añadió a Zalgaller y Alexandrov a su panteón de figuras de autoridad intocables, donde se unieron a su madre y a Rukshin. Perelman adoptó signos más formales de su nuevo estatus como adulto: dejó de afeitarse y, en el mundo del club de matemáticas, pasó de ser estudiante a ser maestro.
Siguiendo la tradición kolmogoroviana establecida, Rukshin trató de convertir a sus primeros graduados del club de matemáticas en los primeros instructores del club provenientes de dentro. Escogió a Perelman y a Golovanov—Perelman siendo su estudiante favorito y Golovanov mostrando, incluso a los catorce años, el potencial para convertirse en un gran maestro al estilo de Rukshin. Rukshin llevó a ambos al campamento de verano como instructores. Ninguno de los experimentos resultó completamente exitoso. Golovanov, resultó ser solo un niño y actuaba como tal; eso pasaría con la edad, y de hecho se convertiría en un entrenador de matemáticas segundo en maestría y carisma solo después de Rukshin. Perelman resultó ser Perelman, es decir, rígido, exigente e hipercrítico; estas cualidades solo se intensificarían con la edad, haciendo finalmente imposible que fuera cualquier tipo de maestro o, de hecho, comunicador.
Al comienzo de su carrera como instructor—ya sea durante o justo después de su primer año en la universidad—Perelman observó, en conversación con Golovanov, que el entrenamiento militar básico, uno de los cursos requeridos en Mathmech, había resultado útil porque los reglamentos militares que había tenido que memorizar podían aplicarse directamente a la dirección del club de matemáticas. “Lo dijo con una sonrisa, por supuesto, porque es muy inteligente,” recordó Golovanov. “Pero se notaba que la parte humorística en esa supuesta broma no era más del diez por ciento.”
En el campamento posterior a su primer año, Perelman fue instructor de un grupo notable de matemáticos dos años menores que él. Incluía a Fedja Nazarov, ahora profesor en la Universidad de Wisconsin; Anna Bogomolnaia, ahora profesora en la Universidad Rice; y Evgeny Abakumov, ahora profesor en la Université de Marne-la-Vallée, en París. Cada mañana, Perelman les daba un conjunto de veinte problemas—aproximadamente el doble de la dosis quincenal habitual del club. Los problemas eran extremadamente difíciles, y el nivel de dificultad aumentaba sin mucha consideración por las habilidades y logros reales de los estudiantes. “El concepto general siempre fue que la zanahoria debía estar colgando justo por encima del nivel al que el conejo podía saltar,” me explicó Golovanov. “Pero Grisha cree que el conejo siempre debe estar saltando más y más alto.” Un estudiante que no resolvía al menos la mitad de los problemas al mediodía era informado de que no podría almorzar. “Por supuesto que igual almorzaban,” recordó Golovanov. “Pero inmerecidamente.”
¿En qué pensaba el Perelman de diecisiete años sobre sus estudiantes de quince? ¿Sospechaba que, a pesar de todos sus logros considerables y su deseo de aprender, como lo demostraba su presencia en el campamento de matemáticas, eran en secreto perezosos intelectualmente? Posiblemente. “Sin duda pensaba que no se tomaban las cosas lo suficientemente en serio,” dijo Golovanov. “También es posible que fuera tan noble que no pudiera comprender que simplemente no eran lo suficientemente inteligentes—y en todo caso, considerando en lo que se convirtieron, probablemente sí lo eran.” Más probablemente, era un caso clásico de problema de teoría de la mente. El Perelman de diecisiete años—estudiante universitario, campeón de olimpiadas y máquina universal de resolución de problemas—no podía ni imaginar que estos adolescentes del club de matemáticas, con dos años menos de experiencia en resolución y competencia, y que simplemente carecían de sus habilidades, no podían hacer lo que él sí si realmente lo intentaban.
Cuando privarlos del almuerzo no funcionó, empezó a expulsarlos de la sala de estudio. “Tratamos de explicarle a Grisha que si un niño había sido aceptado en el campamento, no podía quedarse fuera de clase por días, que eso no era castigo sino pura locura,” recordó Rukshin. “Él respondía que no dejaría entrar al niño hasta que resolviera tal o cual cosa. Fue realmente difícil.” Entre los expulsados estaban Bogomolnaia, Nazarov y Konstantin Kohas; en una docena de años, Kohas ocuparía la cátedra de análisis matemático en Mathmech.
¿Por qué entonces Rukshin mantenía a Perelman, cuyas clases podían rozar lo incomprensible y cuyo comportamiento era claramente abusivo? Parte de la respuesta seguramente era que Rukshin amaba a Perelman, y tenerlo cerca—parece que ese fue el verano en que compartieron habitación en el campamento—llenaba su tiempo y su enseñanza de significado adicional. Pero también podría ser que las limitaciones de Perelman como maestro se ajustaban a la visión de Rukshin sobre cómo debían ser las cosas. Así describió Rukshin la situación, usando terminología de El principio de Peter, de Laurence Peter y Raymond Hull: “Perelman era un maestro brillante para estudiantes supercompetentes, bueno para estudiantes competentes y mediocre para los moderadamente competentes. Verás, una broca de aleación de cobalto es una herramienta maravillosa. Pero no puedes usarla para perforar vidrio: el vidrio se quebrará y deshará. Mientras que una bala dejará un agujero limpio en el vidrio, pero no puede usarse para taladrar metal. Un cuchillo y un hacha hacen trabajos similares, pero uno es mucho mejor para sacar punta a un lápiz y el otro es la mejor herramienta para talar un roble. Un maestro es una herramienta. Para un grupo limitado de estudiantes superfuertes, donde la disciplina no es un problema—quiero decir, en lo que respecta a las tareas organizativas de un maestro, Perelman no funcionaba tan bien. Pero en el campamento, siempre hemos tenido esta tradición: no contratamos a una persona aparte para asegurarnos de que los niños estén limpios, alimentados y se vayan a la cama a tiempo, y otra persona aparte para enseñarles cosas. La Santísima Trinidad es un solo ser: maestro, consejero y jefe. Porque estos niños nunca habrían respetado a algún consejero de campamento aleatorio de todos modos.”
“Respetaban al tipo de maestro que los llevaba de excursión, que se mojaba con ellos bajo la lluvia, sudaba con ellos en el calor, hacía matemáticas y hablaba de libros—especialmente porque en ese entonces yo no era mucho mayor que mis estudiantes.” Rukshin tenía nueve años más que Perelman y diez o doce más que la mayoría de sus estudiantes, y, como indica su forma de hablar, claramente se creía no solo un maestro querido, sino Dios mismo. Sus estudiantes convertidos en maestros eran entonces ángeles, y como tales, en su mente tenían derecho no solo a una utilidad claramente delimitada, sino también a ser irrazonables, caprichosos e infantiles.
El conflicto llegó, naturalmente, una vez que los estudiantes que habían soportado la disciplina matemática de estilo militar de Perelman crecieron lo suficiente como para encontrarlo como iguales. Debió ser justo antes de la temporada de campamentos de 1985 cuando Perelman declaró que no enseñaría en el campamento si Nazarov y Bogomolnaia también enseñaban allí. Más de veinte años después, Rukshin no podía o no quería recordar la naturaleza de las objeciones de Perelman hacia los dos maestros más jóvenes. Parecía que Perelman encontraba a Bogomolnaia objetable en general—porque era una chica que no usaba faldas, por ejemplo, y porque de algún modo había descubierto que no siempre decía la verdad.
“¿La sorprendió él mintiéndole?” le pregunté a Rukshin.
“No, simplemente descubrió que no decía la verdad en todo momento,” dijo Rukshin. “Intenté explicarle—quiero decir, solo los idiotas dicen la verdad todo el tiempo, pero no se lo dije. Lo que sí le dije fue: Grisha, lo que estás describiendo no es parte de un ser humano sino una característica de sus relaciones con los demás. Hay personas a las que nunca les mentiría, y hay personas hacia quienes no tengo obligaciones morales. Preferiría no mentirles, pero no puedo excluir la posibilidad de que distorsionaría la verdad o no la diría. Él no aceptó este punto de vista.” De hecho, probablemente no podía; la idea de que un comportamiento—especialmente uno que él consideraba inaceptable—no era una cualidad inherente sino una función de algo tan intangible como una relación humana específica, era con toda probabilidad completamente incomprensible para él. Además, conocía al menos a una persona que decía siempre decir la verdad y haberlo hecho toda su vida, refutando así el argumento básico de Rukshin. Esa persona era Alexander Danilovich Alexandrov, cuya lápida en San Petersburgo lleva inscritas las palabras que se traducen como “La verdad es lo único que debe adorarse.”
Bogomolnaia tampoco recordaba el incidente, pero sí recordaba el mundo de los clubes de matemáticas, campamentos de verano y a Rukshin como plagado de conflictos. “Éramos jóvenes, todos éramos difíciles de tratar y era complicado trabajar juntos,” explicó, y continuó en un tono distante pero usando un vocabulario que transmitía cierto rencor residual—principalmente, según entendí, hacia Rukshin. “En nuestro pequeño nido de víboras, la gente entraba en conflicto por razones que ahora, a los cuarenta, me parecen completamente insignificantes.”
En general, Bogomolnaia pensaba que Perelman no tenía aptitudes para la enseñanza: “Simplemente no tenía del todo el temperamento—quiero decir, cuando enseñas tienes que hacer algo además de matemáticas puras.” Pero en lugar de simplemente alejarse de la enseñanza, se fue enfurecido—una furia, al parecer, alimentada en parte por Rukshin, quien hacía todo menos desalentar el conflicto entre su pequeño establo de ángeles matemáticos. “Sostuve conversaciones con cada maestro que había aceptado enseñar en el campamento ese verano,” me dijo. “Lo discutimos y decidimos que no podíamos llevar a Grisha con nosotros dadas sus exigencias.”
Así fue como, a los diecinueve años, el mundo de Perelman comenzó su inexorable reducción. Perdió el entorno social que lo había nutrido desde los diez años. Aproximadamente al mismo tiempo, a mitad de su tercer año en la universidad, eligió su especialidad, lo cual significaba que su camino y el de Golovanov empezaban a separarse; después de casi nueve años de ir juntos a todas las clases y al club de matemáticas, deteniéndose ocasionalmente para escribir fórmulas con tiza en la acera, ahora tenían horarios diferentes. Aquí comenzó el camino que llevaría a Perelman durante los siguientes veinte años de su vida hasta el punto en que hablaba regularmente solo con su madre y con Rukshin, quien aún tenía el privilegio de jugar a ser Dios en la vida de su estudiante, ahora sin los efectos atenuantes y moderadores de los ángeles.
6
Ángeles guardianes
“Cuando se estaba graduando, su madre vino a verme,” recordó Zalgaller. “Dijo que su sueño era quedarse en nuestro instituto.” Se refería a la sucursal de Leningrado del Instituto de Matemáticas Steklov de la Academia de Ciencias de Rusia. Aparentemente, Zalgaller no pensaba que hubiera nada particularmente extraño en que la madre de un hombre adulto fuera a hablar con su asesor sobre las perspectivas de estudios de posgrado de su hijo. Tanto Zalgaller como Lubov Perelman probablemente tenían buenas razones para creer que se requería intervención, porque Grisha mismo no estaba dispuesto ni era capaz de hacer lo necesario para quedarse en el posgrado.
Poco había cambiado en las políticas de admisión a posgrados desde que Zalgaller encontró su nombre en la lista a finales de los años 40: el trabajo de posgrado seguía siendo casi inaccesible para los judíos. El Instituto Steklov era particularmente odioso. Una carta abierta, difundida por un grupo de matemáticos estadounidenses en el congreso mundial de matemáticas en Helsinki en 1978, decía: “El Instituto de Matemáticas Steklov es una institución prestigiosa en el campo de las matemáticas. Durante los últimos treinta años su director ha sido el académico I. M. Vinogradov, quien se enorgullece de que bajo su dirección el Instituto se haya convertido en ‘libre de judíos’. (...) Actualmente, los cargos clave en matemáticas están ocupados por personas que no solo no están dispuestas a proteger los intereses de la ciencia y los científicos ante las autoridades, sino que van incluso más allá de las directrices oficiales en sus políticas de discriminación política y racial.”
Iván Vinogradov, el teórico de números que dirigió el Steklov durante casi medio siglo, convirtió la política soviética de discriminación antisemita en una cruzada personal. Para cuando Perelman se acercaba a su graduación universitaria, Vinogradov había muerto hacía cuatro años—no lo suficiente como para dejar atrás el legado de cincuenta años de políticas antisemitas, que sus sucesores continuaban con mayor o menor entusiasmo, pero siempre en plena conformidad con las políticas básicas soviéticas. La situación de Perelman se complicaba aún más por el hecho de que todas las decisiones del Steklov se tomaban en Moscú, y la dirección de la sucursal de Leningrado tenía poca influencia. Además, el nuevo director de la sucursal de Leningrado, Ludvig Faddeev, descendiente de una familia rusa aristocrática y ligeramente excéntrica (el matemático fue nombrado en honor a Beethoven), nunca había indicado si personalmente se oponía a las políticas antisemitas de su institución. “No estaba seguro de qué pensaría Faddeev sobre la idea,” recordó Zalgaller—la “idea” siendo ofrecerle una plaza de posgrado a uno de los estudiantes más dotados y diligentes jamás vistos en Mathmech. “Así que consulté a Burago.” Yuri Burago era un exalumno de Zalgaller que en ese momento dirigía un laboratorio en la sucursal de Leningrado del Steklov.
Juntos, Zalgaller y Burago idearon un plan. La solicitud de Perelman al Steklov sería precedida por un ataque preventivo de artillería pesada. Alexander Danilovich Alexandrov escribiría una carta a la dirección del Steklov solicitando que se permitiera a Perelman hacer su posgrado en el Steklov de Leningrado bajo su supervisión. La incongruencia de la solicitud—un miembro pleno de la Academia de Ciencias, el hombre en el centro de toda la geometría soviética, escribiendo una carta en nombre de un simple estudiante universitario—era precisamente lo que aseguraría el éxito de la operación. Alexandrov no era un hombre que acumulaba ni contaba favores, pero este era un caso en que su puro estatus prometía un resultado positivo.
“Si hubiera sido solo Burago queriendo tomarlo como estudiante, no lo habrían permitido,” me dijo Alexéi Verner, alumno y coautor de Alexandrov. “Pero no podían decirle que no a Alexandrov.” Valery Ryzhik, que estaba sentado junto a Verner durante esa conversación, estuvo de acuerdo de inmediato y añadió que Alexandrov le había contado personalmente lo que decía la carta: “que esta era justamente una de esas situaciones excepcionales en las que debía ignorarse la etnicidad.” Dejando de lado las suposiciones implícitas en este recuerdo—particularmente la idea de que Alexandrov o Ryzhik, o ambos, creían que normalmente sí debía tenerse en cuenta la etnicidad—lo realmente notable de esta historia era que parecía que toda la comunidad matemática de Leningrado estaba al tanto. Todos, menos Perelman.
“Estaba seguro de que Grisha tendría problemas para ser admitido,” recordó Golovanov. “Sus papeles decían que era judío; los míos, por casualidad, no. Así que el asunto se trató en el nivel más alto, un nivel que en ese momento me parecía estar más allá de las nubes. Eso ya era bastante gracioso en sí mismo. Quiero decir, sí, Grisha es Grisha, pero seguía siendo solo un aspirante a estudiante de posgrado. Y aquí tenía a miembros de la Academia yendo a luchar por él.”
¿Estaba Grisha implicado en el esfuerzo por que lo admitieran en el posgrado? pregunté, ¿o estaba ajeno a todo? “Estar implicado y estar ajeno no son las únicas posibilidades.” Golovanov se recostó en su silla y, con una sonrisa satisfecha, repitió una frase que usó constantemente en nuestras conversaciones: “Grisha es muy inteligente, lo repito. Esta afirmación no tiene relación con su talento matemático, que todos reconocen. Grisha es una persona muy inteligente. Eso significa que no puedo imaginar que estuviera ajeno al proceso. Pero tengo que admitir que nunca hablamos de ello en ese momento.”
En otras palabras, Golovanov y Perelman, que se conocían desde hacía más de diez años, que habían recibido la mayor parte de su educación matemática codo a codo, y que estaban sentados juntos para los exámenes de admisión de posgrado (había dos: uno en sus disciplinas matemáticas elegidas y otro en la historia del Partido Comunista), evitaron deliberadamente hablar del elefante en la habitación. La motivación de Golovanov era clara: era un hombre exageradamente educado, casi dolorosamente consciente de las posibles sensibilidades de su amigo—y en 1987, también era plenamente consciente de la ventaja injusta que tenía simplemente porque sus documentos no lo etiquetaban como judío. El comportamiento de Perelman también era totalmente característico. El sistema de admisiones de posgrado, bizantino y discriminatorio como era, no podía encajar en la visión que Perelman tenía del mundo matemático como justo y meritocrático. Es posible que no solo no quisiera, sino que no pudiera hablar de la incertidumbre de su futuro en las matemáticas y de las maniobras realizadas para salvarlo.
En efecto, el enfoque de Perelman al problema de admisión fue una imagen especular del de Zalgaller. El hombre mayor detestaba tanto la idea de estar en deuda con alguien que se apartó del sistema corrupto y corruptor, tachándose literalmente de la lista. Perelman, quien de manera similar no podía concebir la idea de estar en deuda con alguien, ignoró el aspecto entre bastidores del proceso de admisión como si tachara esa parte del relato. En el gran esquema de las cosas, tal como le había sido impartido por sus maestros, Perelman, por supuesto, tenía razón: las indignidades a las que el sistema soviético sometía a sus académicos, especialmente a los judíos, no tenían relación con la práctica de las matemáticas y no podían reclamar ningún derecho sobre la mente del matemático.
Tradicionalmente, en la segunda mitad del siglo XX, los matemáticos soviéticos aceptaban que quienes deseaban practicar matemáticas como debía practicarse serían relegados al mundo de las matemáticas no oficiales, donde tendrían el saber sin los beneficios. Quienes pertenecían al mundo de las matemáticas oficiales recibían oficina y sueldo, los apartamentos asignados por la Academia de Ciencias, e incluso algún viaje al extranjero—pero debían soportar la ideología, la discriminación y la corrupción. La mente totalizante de Perelman no podía aceptar tal dicotomía; él practicaría las matemáticas como debía practicarse, en el lugar donde debía practicarse—la sucursal de Leningrado del Instituto de Matemáticas Steklov.
La benevolencia de colegas que intervinieron en su nombre y la amabilidad de amigos que no forzaron el tema en conversación le permitieron hacer exactamente eso: seguir viviendo en el mundo tal como él lo imaginaba.
En el otoño de 1987, Grigori Perelman se convirtió en estudiante de posgrado en la sucursal de Leningrado del Steklov. Alexander Danilovich Alexandrov fue oficialmente listado como su asesor de tesis—convirtiendo a Perelman en el último matemático que tendría tal honor—pero en realidad, Perelman se incorporó al laboratorio de Burago. Nadie lo sabía entonces, pero nunca había habido un mejor momento y lugar para que un matemático iniciara su carrera investigadora.
Poco más de un año antes de que Perelman se graduara de la Universidad Estatal de Leningrado, el secretario general del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachov, anunció una serie de reformas radicales, a las que llamó perestroika. A fines de 1986, el físico Andréi Sájarov, premio Nobel de la Paz y principal defensor de los derechos humanos en la Unión Soviética, fue autorizado a regresar a Moscú desde la ciudad de Gorki, donde había estado bajo arresto domiciliario. Para principios de 1987, se decía que todos los presos políticos soviéticos habían sido liberados. El año 1988, justo después de que Perelman se convirtiera en estudiante de posgrado, marcó el amanecer de la era de la glasnost, la breve edad dorada de los intelectuales soviéticos, cuando el número de lectores de revistas intelectuales gruesas se disparó a millones y comenzó una conversación pública nacional sobre el futuro de Rusia.
En 1989, el año en que Perelman escribió su tesis, todo el país estaba pegado a sus pantallas de televisión viendo las primeras elecciones semidemocráticas y luego los primeros debates parlamentarios abiertos que ocurrieron en sus vidas. Tan arrollador era el entusiasmo de la época que ni siquiera alguien tan desdeñoso de la política como Perelman pudo resistir completamente el espíritu de la época.
Fue un golpe de suerte extraordinario que Perelman comenzara su carrera varios años antes de que las reformas económicas de principios de los años 90 empobrecieran las instituciones de investigación y condenaran a los académicos rusos a una existencia precaria de subvención en subvención, o a vidas errantes entre empleos docentes en el extranjero y puestos de investigación en casa. A fines de los años 80, en opinión de Golovanov, la beca de un estudiante de posgrado aún lo situaba “diez rublos al mes por encima del nivel salarial en el que se podía existir”. Al mismo tiempo, ya estaba en marcha el cambio más importante en el funcionamiento de las instituciones académicas soviéticas: el Telón de Acero se estaba levantando. Los académicos soviéticos comenzaban a viajar al extranjero, investigadores extranjeros podían entrar y salir sin trabas, se levantó la censura sobre revistas académicas extranjeras (aunque la crisis económica aún no había causado la suspensión de suscripciones en bibliotecas), y la comunicación por cartas y llamadas telefónicas se volvió tan accesible como siempre debió haber sido.
Lo que esto significaba para instituciones como el Steklov era una sensación diaria de cambio y oportunidad intelectual. Lo que significaba para Perelman era que su camino hacia la membresía en la élite matemática internacional sería natural y directo—y su visión del mundo no se vería desafiada. Además, conocería a Mijaíl Gromov.
A partir de cierto punto, el nombre de Mijaíl Gromov queda vinculado a prácticamente todo lo importante que hizo Perelman. Todos los que entrevisté para rastrear la trayectoria de Perelman tras el posgrado mencionaron a Gromov: que lo recomendó para este o aquel puesto académico, que lo llevó a esta conferencia, que coescribió un artículo con él.
Zalgaller llamó a Gromov “lo mejor que ha producido la Universidad de Leningrado”. Gromov defendió su tesis doctoral allí en 1968, a los veinticinco años; su asesor fue Vladímir Rokhlin, el topólogo a quien Alexander Danilovich Alexandrov había salvado de la persecución. Gromov, cuya madre era judía, perdió la esperanza de obtener un puesto de investigación en el Steklov o incluso un nombramiento como profesor—que él consideraba menos deseable—en la Universidad Estatal de Leningrado, y a fines de los años 70 emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el Instituto Courant de la Universidad de Nueva York. Más tarde, ya consolidado como uno de los principales geómetras del mundo, comenzó a dividir su tiempo entre el Courant y el prestigiosísimo Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), en las afueras de París.
Entrevisté a Gromov en París, en el Institut Henri Poincaré, parte de la Université Pierre et Marie Curie reservado para conferencias y seminarios de matemáticas y física teórica. Así lo decía el sitio web de la universidad y también los carteles plastificados colocados sobre las grandes mesas redondas de madera en la cafetería del instituto: reservado para matemáticos y físicos teóricos. Al llegar a la cafetería, vi a Gromov enfrascado en una animada discusión con el topólogo estadounidense Bruce Kleiner, a quien yo había entrevistado en Nueva York un par de meses antes. Kleiner se levantó para irse cuando me acerqué a la mesa, pero parecía demasiado agitado por la discusión como para saludarme. En su lugar, volvió a dirigirse a Gromov y dijo que una ciencia en la que no era necesario demostrar nada no era ciencia. Gromov respondió que un sistema alternativo aún podía ser coherente. “¿Alguna vez has hablado con un vagabundo?” exigió Kleiner, aparentemente enfurecido. “Tienen algunas grandes ideas.”
Creo que quiso decir algo sobre cómo cada persona loca tiene un sistema internamente coherente que ofrecer, pero Kleiner estaba demasiado alterado para articular la idea. Gromov también se enfureció, agitó los brazos y dijo: “¡No, no!” Se parecía mucho a un vagabundo él mismo: su ropa colgaba suelta y desajustada sobre su delgadísimo cuerpo; sus jeans negros con cinturón estaban manchados; su camisa verde clara de botones se había desgastado en el pecho y deshilachado en los puños; y tanto su barba gris como su cabello gris sobresalían desordenadamente en todas direcciones.
Kleiner se marchó furioso, y Gromov se volvió hacia mí, aparentemente aún molesto. Primero, se irritó por mis preguntas sobre sus razones para dejar la Unión Soviética. “¿Por qué no?” preguntó, hablando un ruso con claras influencias de los treinta años que llevaba fuera de su país natal. “Todos se estaban yendo, y yo también me fui. Me ofrecieron un trabajo en América y fui allá, luego me ofrecieron uno aquí y vine aquí.” Ya tenía suficiente información para saber que no estaba diciendo toda la verdad, pero también sabía que no debía insistir: claramente no estaba de humor para hablar de las dificultades pasadas de la emigración judía desde la Unión Soviética.
“Tengo entendido que usted es quien trajo a Perelman a Occidente,” intenté.
“Participé en ello,” respondió Gromov, aún molesto. “Pero fue iniciativa de Burago.”
“Mucha gente me ha dicho que fue usted quien vino y dijo que había un nuevo gran matemático.”
“Eso me lo dijo Burago. Puede que yo lo haya mencionado a otras personas.”
“¿Y qué le había dicho Burago?”
“Dijo que tenía a un buen joven matemático.”
“¿Que debía ser traído aquí?”
“Sí, había que arreglar para que viniera.”
Gromov organizó que Perelman pasara unos meses en el IHES tan pronto como defendiera su tesis en el Steklov en 1990. En el IHES, Perelman comenzó a trabajar en los espacios de Alexandrov, un fenómeno topológico que lleva el nombre de Alexander Danilovich Alexandrov. El anciano había abandonado este tema en los años 50, pero ahora tres de sus descendientes matemáticos—Burago, Gromov y Perelman—se habían unido para trabajar en él.
En 1991, Gromov ayudó a llevar a Perelman al Geometry Festival, un evento anual celebrado en la costa este de Estados Unidos en una ubicación diferente cada año. Ese año fue en la Universidad de Duke. Perelman dio una charla sobre espacios de Alexandrov que al año siguiente se convirtió en su primer trabajo publicado importante, coescrito con Gromov y Burago. Gromov habló de Perelman a todas las personas adecuadas para asegurarse de que lo invitaran a hacer investigación postdoctoral en Estados Unidos.
Mientras hablábamos, empecé a entender la motivación de Gromov—o, más bien, la profundidad de su compromiso con el “proyecto Perelman”. “Cuando entró en la geometría,” dijo Gromov, “en ese momento, era el geómetra más fuerte. Antes de desaparecer del mapa, sin duda era el mejor del mundo.”
“¿Qué significa eso?”
“Hizo el mejor trabajo,” respondió Gromov con precisión perfecta. Inmediatamente recordé un chiste que me contó un matemático: un grupo de personas en un globo aerostático es arrastrado por el viento. Después de flotar un buen trecho, ven a un hombre abajo y le gritan: “¿Dónde estamos?” El hombre, que resulta ser matemático, responde: “Están en un globo aerostático.”
Pero mientras hablábamos más, me di cuenta de que Gromov pensaba que Perelman era en realidad el mejor hombre del mundo—no solo el mejor geómetra, sino el mejor ser humano involucrado en las matemáticas. Gromov comparó a Perelman con Isaac Newton, y luego corrigió de inmediato la comparación para decir: “Newton era una persona bastante mala. Perelman es mucho mejor. Tiene algunos defectos, pero muy pocos.” Sus defectos, explicó Gromov, a veces lo llevaban a atacar a sus amigos, pero esos conflictos eran menores comparados con la abrumadora nobleza natural de Perelman.
Bondad. “Tiene principios morales a los que se apega. Y esto sorprende a la gente. A menudo dicen que actúa de forma extraña porque actúa con honestidad, de manera no conformista, lo cual es impopular en esta comunidad—aunque debería ser la norma. Su principal peculiaridad es que actúa con decencia. Sigue ideales que son tácitamente aceptados en la ciencia.”
En otras palabras, Perelman era lo que un matemático—y un hombre—debería ser. Más tarde ese día caminé por París con un matemático e historiador de la ciencia francés que lamentaba el estado de las matemáticas en Francia, la comercialización de la ciencia y la participación sin principios de personas como Gromov, quien, afirmaba este hombre, no hizo nada mientras el IHES imprimía folletos de recaudación de fondos vacíos de contenido. Me di cuenta de que probablemente Gromov desearía poder ser tan íntegro como Perelman, tan resueltamente alejado de la institucionalización de las matemáticas y tan sinceramente desdeñoso del reconocimiento vacío. Y esa era claramente la razón por la cual Gromov había adoptado a Perelman como causa—y también por la cual resistía atribuirse el mérito de haberlo ayudado.
Así continuó la línea de los ángeles guardianes de Perelman: Rukshin lo introdujo en las matemáticas competitivas, Ryzhik lo protegió durante la secundaria, Zalgaller cultivó sus habilidades para resolver problemas en la universidad y lo entregó a Alexandrov y Burago para asegurar que practicara las matemáticas sin interrupciones ni obstáculos. Burago lo pasó a Gromov, quien lo condujo hacia el mundo.
7
VIAJE DE IDA Y VUELTA
Si Grigori Perelman hubiera nacido diez o incluso cinco años antes de cuando nació, su carrera bien podría haber llegado a su fin en el momento en que terminó de escribir su tesis: habría sido difícil, si no completamente imposible, que un judío defendiera su tesis en el Steklov y permaneciera allí en un puesto de investigación; ni siquiera la intervención de alguien tan influyente como Alexander Danilovich Alexandrov podría haber garantizado el éxito. Si Perelman hubiera nacido diez o incluso cinco años más tarde de lo que nació, quizás nunca habría ingresado al posgrado: el antisemitismo estatal ya no habría sido un problema, pero su familia probablemente no habría podido permitirse mantenerlo en la escuela en una época en que la beca de un estudiante de posgrado apenas alcanzaba para comprar tres panes de centeno. Pero Grisha Perelman nació en el momento justo, y cuando terminó su tesis, estaba exactamente en el lugar correcto: en un país que se estaba derrumbando, lo que liberaba a sus ciudadanos para viajar al extranjero por primera vez en siete décadas.
Pertenece a la generación más afortunada de matemáticos rusos. Como millones de otros ciudadanos soviéticos, Perelman comenzó una nueva vida alrededor de 1990, una vida en el mundo exterior. Tan afortunado fue el momento de este cambio que bien podría perdonársele a Perelman por creer que el mundo funcionaba exactamente como debía. Justo cuando Perelman necesitaba ampliar su círculo de comunicación matemática, se le presentaron las oportunidades para hacerlo.
En esta nueva etapa de la vida de Perelman, apareció un nuevo elenco de personajes. Si lo sabían o no—y lo más probable es que no, ya que Perelman era tan reservado con ellos como con la mayoría de las personas—y si le importaba o no, desempeñarían papeles importantes en el desarrollo de su carrera. Además de Gromov, estos incluían a Jeff Cheeger, Michael Anderson, Gang Tian, John Morgan y Bruce Kleiner.
Cheeger es un importante matemático estadounidense, una generación mayor que Perelman. Trabaja en el Courant, en una oficina grande y austera en un edificio alto del campus de NYU. Como otros conocidos estadounidenses de Perelman, Cheeger parecía encontrarlo simpático e inescrutable, aunque ocasionalmente ligeramente exasperante, y hablaba con cuidado, esperando no ofenderlo. Cheeger recordó que oyó hablar de Perelman por primera vez a través de Gromov: “Volvió y mencionó que había conocido a este joven que era extraordinariamente impresionante.” En 1991, Cheeger vio a Perelman en el Geometry Festival en Duke. Y luego, Perelman llegó al Courant como investigador postdoctoral en el otoño de 1992. Seguía trabajando en espacios de Alexandrov.
Para cuando Perelman llegó a Estados Unidos, tenía veintiséis años, ya no era regordete sino alto y aparentemente en forma. Su barba había superado la etapa de mechones incómodos y era espesa, negra y tupida. Su cabello era largo. No creía en cortar el cabello ni las uñas—algunas personas recordaban vagamente haberlo oído decir algo sobre lo antinatural de tales recortes, pero nadie puede asegurarlo y es igual de probable que Perelman encontrara las convenciones de higiene personal y apariencia tanto agotadoras como irracionales. “Era muy, ya sabes, conocido como excéntrico,” dijo Cheeger, citando las uñas, el cabello, el hábito de usar la misma ropa todos los días—especialmente una chaqueta de pana marrón—y su discurso sobre las virtudes de cierto tipo de pan negro que solo podía conseguirse en una tienda rusa en Brooklyn Beach, adonde Perelman caminaba desde Manhattan.
Estructuralmente, la vida de un postdoctorado en Estados Unidos no difería mucho de la vida de un estudiante de posgrado en Rusia. Perelman quedaba mayormente a su aire, pero aparentemente no veía razón para no pasar la mayor parte de su tiempo en el Courant. El instituto estaba convenientemente ubicado en una torre de bloques de concreto tan cuadrada e impersonal como cualquier cosa construida en Rusia en los últimos treinta años. Daba al Washington Square Park, un lugar tan plano, geométrico y ceremonialmente arquitectónico como cualquier parque de San Petersburgo o París, donde Perelman acababa de pasar varios meses. Para completar su sensación de familiaridad, Perelman tenía que viajar a las afueras de Brooklyn para conseguir su pan y leche fermentada—y al hacer el viaje a pie, se aseguraba tanto la soledad como su acostumbrada dosis de esfuerzo físico. Después de un tiempo, su madre lo esperaba al otro lado del viaje a Brooklyn; lo había seguido a Estados Unidos y se alojaba con familiares en Brighton Beach. Dentro del Courant, Perelman no encontraba exigentes las demandas sociales; el régimen típico de seminarios de matemáticas estaba acompañado por un conjunto familiar de rostros, ya que Gromov, Burago y otros matemáticos de San Petersburgo eran residentes ocasionales allí.
Perelman hizo un amigo en Courant. No estoy seguro de que Gang Tian supiera que era amigo de Perelman, pero Viktor Zalgaller, el antiguo maestro de Perelman en Israel, estaba seguro de que lo era. “Allí hizo un amigo, un joven matemático chino,” me dijo. “Se llevaban bien.” Y ciertamente era así. Fui a ver a Tian en el Institute for Advanced Study en Princeton, una de las instituciones matemáticas más prestigiosas del mundo, donde Tian ahora ocupaba otra caja fría de concreto. Hablaba muy suavemente y con tristeza, aunque no con tanta reticencia como Cheeger. Ya había cometido el error de hablar con los medios, y creía que esa era la razón por la cual Grisha no había respondido a sus cartas en varios años. Tian no creía que hubieran sido amigos. “Hablábamos bastante seguido,” admitió, pero todo era sobre matemáticas. “No creo que habláramos mucho de otras cosas. Probablemente haya otras personas con las que él fuera más amigable y hablara de otras cosas. Él sí hablaba del pan. De algún modo le importaba mucho el pan. Encontró un lugar donde comprar buen pan en Brooklyn y cerca del puente de Brooklyn.” ¿Qué tipo de pan era?, pregunté. “No estoy muy seguro,” respondió Tian, “porque no me interesa tanto el pan. Lo como, pero realmente no me importa cuál.” Aparte del asunto del pan, Tian y Perelman realmente eran perfectos el uno para el otro: ambos estaban interesados en poco fuera de las matemáticas, y sus intereses matemáticos eran compartidos.
Fue con Tian que Perelman comenzó a asistir a conferencias en el Institute for Advanced Study en Princeton. Cheeger también los acompañaba. Durante una de esas visitas, Perelman sorprendió a Cheeger al unirse a un partido de voleibol después de una charla. “Lo miras y piensas que eso es algo que no le interesaría o no podría hacer,” recordó Cheeger. “Pero recuerdo una vez mirando el partido, y él dijo, ya sabes, ‘Bueno, creo que puedo hacer eso.’ Y ya sabes, era bastante bueno.” Asentí. Mi falta de sorpresa sorprendió a Cheeger. Le expliqué que Perelman había tenido que participar en numerosos partidos de voleibol mientras se entrenaba para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, así como en los campamentos de matemáticas. Entonces Cheeger pareció un poco molesto. Incluso en este pequeño detalle, había sido engañado por el hábito de Perelman de minimizar tanto sus habilidades como sus intereses. Este era, por supuesto, el mismo hombre que más tarde no le dijo a nadie que estaba trabajando en la Conjetura de Poincaré y que publicó su solución en Internet sin afirmar que era, de hecho, la solución. Solo después de que alguien le preguntara si había resuelto la conjetura, dijo que sí. Lo más probable es que si Cheeger le hubiera preguntado directamente si tenía experiencia en voleibol, Perelman habría dicho que sí. Todavía creía en decir toda la verdad—pero solo cuando se le preguntaba. Simplemente no veía la utilidad de ofrecer información, especialmente información sobre sí mismo. Sospecho que también encontraba cierto placer en demostrar que podía resolver cualquier problema que eligiera—incluso un partido de voleibol.
Otro incidente relacionado con Perelman que sorprendió a Cheeger durante el período en Nueva York fue más difícil de explicar. En 1993, Cheeger y Gromov asistieron a una conferencia en Israel convocada en parte para celebrar sus cumpleaños número cincuenta. Perelman asistió, al igual que su madre—pero eso no fue lo que sorprendió a Cheeger. Lo que le pareció asombroso fue ver a Perelman alquilando un coche en el aeropuerto, usando una tarjeta de crédito. No he hablado con nadie más que haya visto a Perelman conducir un coche—de hecho, algunas personas afirmaban que rechazaba los coches por considerarlos “antinaturales”—pero es concebible que pudiera haber obtenido una licencia de conducir y una tarjeta de crédito durante su primer semestre en Nueva York. La razón por la cual podría haber hecho esto es que, por un breve momento, Perelman parece haber planeado mudarse permanentemente a Estados Unidos.
“Verás, a menudo sucede que cuando alguien cruza la frontera con Rusia en cualquier dirección, tiene una reacción muy fuerte,” me explicó Golovanov. “En el caso de Grisha, fue la única vez que experimentó algo parecido al entusiasmo político. Tan pronto como estuvo allí, empezó a enviar cartas decretando que toda la familia tenía que mudarse.” Toda la familia que quedaba en San Petersburgo en ese momento era su hermana menor, Lena, quien acababa de graduarse de la secundaria. Su padre había emigrado a Israel, y su madre estaba en Nueva York vigilando a Grisha, así que en esencia, estaba haciendo campaña para que su hermana fuera a la universidad en Estados Unidos. Lena decidió mudarse a Israel, donde obtuvo su doctorado en matemáticas en el Instituto Weizmann en 2004.
Hasta donde recuerda Golovanov, Perelman no intentó argumentar a favor de la mudanza: la “decretó”, como dijo Golovanov, de acuerdo con su comprensión de su papel en la familia, que era “saber lo que está bien”. Argumentar con su hermana menor también pudo parecerle indigno o, en cualquier caso, una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando hablaba con colegas, sostenía que los matemáticos occidentales, aunque sufrían de un enfoque demasiado estrecho en comparación con sus homólogos rusos, organizaban su investigación de manera más efectiva y lograban más. Esto pudo haber sido un caso clásico de solipsismo, ya que en 1993 Perelman hizo exactamente lo que se supone que deben hacer los investigadores postdoctorales que no tienen obligaciones académicas formales y están en el apogeo de sus capacidades creativas y mentales: resolvió un problema importante de larga data, y lo hizo de una forma que, para los matemáticos, poseía una belleza impresionante.
Veinte años antes de que Perelman llegara al Courant, Cheeger y su coautor Detlef Gromoll habían publicado un artículo describiendo una manera de deducir las propiedades de ciertos objetos matemáticos a partir de pequeñas regiones de estos objetos, que llamaron el “alma” de los objetos, pues, como el alma humana imaginaria, el alma imaginaria del objeto matemático también poseía todas las cualidades que hacían que el todo fuera lo que era. Cheeger y Gromoll demostraron parte de lo que se proponían probar, y esto se conoció como el Teorema del Alma, pero solo pudieron suponer el resto, y eso se conoció como la Conjetura del Alma. Permaneció como una conjetura—es decir, una suposición matemática sin prueba—hasta que Perelman demostró que era cierta. Su artículo tenía cuatro páginas.
“Parecía extraordinariamente difícil”, me dijo Cheeger. “Al menos un par de personas habían escrito artículos muy largos y técnicos sobre ello. Y solo lograron probar una parte. Y él se dio cuenta de que todos estaban perdiendo el punto, podrías decir. E hizo una prueba muy corta. Usó algo—algo no trivial, pero algo que estaba en el dominio público desde finales de los setenta.”
Este era el truco que los amigos de Perelman en el club de matemáticas llamaban su “palo”: absorber el problema en su totalidad y luego reducirlo a una esencia que resultaba más simple de lo que todos habían supuesto. “Parte del asunto era que el problema no era tan difícil como la gente pensaba”, continuó Cheeger. “Parte era, podrías decir, la fuerza de su personalidad. Quiero decir, cuando hablabas con él, era claro que tratabas con una mente inusualmente penetrante y poderosa. Una personalidad muy fuerte en cierta dirección, muy creyente en sus propias intuiciones. Podrías decir que casi obstinada en cierto modo, no agresiva, pero casi podrías decir un poco arrogante.”
Desde luego que podrías decirlo. Cheeger se encontró con este aspecto de la personalidad de Perelman cuando trató de convencer al joven matemático de ampliar uno de sus artículos para exponer más claramente sus ideas. “Uno de los artículos que escribió mientras estuvo aquí era muy corto; era una mezcla de poder y arrogancia. Era muy impresionante. Lo leí y lo admiré mucho. Pero sentí que era un poco demasiado conciso, un poco que no hacía tan evidentes los razonamientos como podrían ser. Así que le dije esto y él dijo que lo consideraría. Pero realmente no pude hacer que cambiara. No sé. ¿Has visto la película *Amadeus*?” La escena que Cheeger recordaba era aquella en la que Mozart presenta una ópera que ha escrito y el emperador sugiere que la pieza es maravillosa pero no perfecta: tiene demasiadas notas. “Solo corta unas cuantas y será perfecta”, dice. “¿Cuáles tenía Su Majestad en mente?”, responde Mozart. Para 1992, Perelman estaba aparentemente bastante seguro de que él era el Mozart de las matemáticas contemporáneas. Nadie, ni siquiera un matemático destacado veintitrés años mayor que él, le iba a decir qué hacer o cómo presentar sus ideas al mundo.
En el semestre de primavera de 1993, Perelman fue al campus de Stony Brook de la Universidad Estatal de Nueva York—uno de los mejores programas de posgrado en matemáticas de Estados Unidos. Situado a solo sesenta y cinco millas de la ciudad de Nueva York, Stony Brook probablemente era tan diferente de San Petersburgo y Nueva York como cualquier lugar que Perelman hubiera visitado jamás. Su arquitectura era cuadrada, y su paisaje consistía en estacionamientos, edificios bajos y grandes campos. Su estación de tren era una estructura diminuta de dos habitaciones al otro lado de las vías del campus. Para un forastero—y Perelman siempre sería un forastero, dondequiera que fuera—debía sentirse completamente desolador.
Mike Anderson, un geómetra que Perelman había conocido anteriormente—actualmente director del programa de posgrado de matemáticas de SUNY Stony Brook—ayudó a Perelman a encontrar un apartamento. Los criterios de Perelman eran “tranquilo y pequeño”, y encontró un estudio que costaba aproximadamente trescientos dólares al mes. Dormía en un futón que le prestaron los Anderson. El salario para un postdoctorado en ese momento era de unos treinta y cinco a cuarenta mil dólares al año, y Perelman, que vivía a base de pan y yogur, guardó la mayor parte de ese dinero en su cuenta bancaria. Su madre se quedó en Brooklyn pero lo visitaba con frecuencia.
Perelman siguió usando la misma chaqueta de pana marrón. La gente seguía notando su cabello largo y sus uñas. Su higiene personal pudo haberse deteriorado ligeramente; daba la impresión de alguien que se bañaba regularmente, pero el futón en el que dormía tomó un olor tan fuerte que los Anderson tuvieron que tirarlo cuando lo devolvió. Sin embargo, sus uñas extraordinariamente largas seguían limpias.
Perelman enseñó un curso sobre geometría de Alexandrov. El verano siguiente, viajó a Zúrich para hablar sobre espacios de Alexandrov en el Congreso Internacional de Matemáticos. Era una oportunidad prestigiosa; el congreso se celebra solo una vez cada cuatro años, y ese año solo cincuenta y cinco de los mejores matemáticos del mundo, la mayoría significativamente mayores que Perelman, fueron invitados a hablar—cuatro medallistas Fields, pasados y futuros, entre ellos. Con su prueba de la Conjetura del Alma, Perelman se había convertido en una joven estrella indiscutible. En Zúrich, habló sobre el artículo que había coescrito con Gromov y Burago. Su primera charla en el congreso probablemente atrajo a personas que querían ver al joven de veintiocho años que, si Gromov tenía razón, estaba haciendo el mejor trabajo del mundo en su campo. Pero aparentemente, Perelman exhibió lo peor de sus hábitos al hablar en público durante la charla. Comenzó trazando algo en la pizarra y luego empezó a pasearse de un lado a otro mientras hablaba. Su discurso parecía vago y desconectado, e incluso incomprensible.
Si Perelman fue fiel a su costumbre de describir su relación personal con el problema en lugar del problema en sí, eso podría explicar por qué su charla en Zúrich fue un desastre. Ya había dado conferencias sobre este artículo antes—en el Geometry Festival en Duke en 1991, y en un par de universidades estadounidenses justo después del festival. Había sido claro en ese momento—como recordó el geómetra Bruce Kleiner, quien lo escuchó hablar tanto en Duke como en la Universidad de Pensilvania ese año, era obvio que “las matemáticas eran muy, muy buenas.” Pero para 1994, su relación con los espacios de Alexandrov se había vuelto complicada.
Después de un semestre en Stony Brook, en el otoño de 1993, Perelman se mudó a la Costa Oeste para asumir una beca Miller de dos años—una posición envidiable en la Universidad de California en Berkeley que ofrecía generosa financiación para investigación en una de las ciencias básicas sin ninguna obligación de enseñar. De hecho, las condiciones de la beca indicaban explícitamente que los becarios “gozaban de más independencia que otros postdoctorados en el campus” y podían participar en la vida de sus departamentos anfitriones tanto como quisieran o tan poco como desearan. Este era el tipo de entorno para el que Perelman había sido formado por sus primeros mentores matemáticos—el tipo de entorno que había elogiado en sus conversaciones con colegas rusos—pero no funcionó. O algo no funcionó. Perelman había estado intentando avanzar con los espacios de Alexandrov, y se había estancado.
“Eso es normal,” me dijo Gromov. “De todo lo que intentas, la mayoría no funciona. Así es la vida.” Gromov podría haber estado hablando de la vida en las matemáticas o de la vida en general, pero en cualquier caso, hablaba desde la experiencia, que Perelman, incluso a fines de sus veinte, simplemente no tenía. Improbablemente, con la posible excepción de su segundo lugar en la Olimpiada Matemática de toda la URSS a los catorce años, nunca había fallado en lograr lo que se proponía, ni en recibir lo que merecía, ni en resolver un problema que asumía. Además, todas las horas de práctica y toda la ansiedad e intriga tras bambalinas no obstante, a los ojos de los observadores, había logrado todo con facilidad. En este punto, tras la prueba de la Conjetura del Alma y el congreso internacional, más ojos matemáticos estaban enfocados en él que nunca antes—y se enfrentaba a la experiencia desconocida del fracaso.
Kleiner pasó el año académico 1993–1994 también en Berkeley, y él y Perelman “tuvieron varias conversaciones matemáticas durante ese año,” recordó. Perelman ocasionalmente se aventuraba en áreas adyacentes a los espacios de Alexandrov. Hablaba de la Conjetura de Geometrización, un problema sin resolver durante mucho tiempo que incluía la Conjetura de Poincaré; es decir, si alguien demostraba la Geometrización, Poincaré también quedaría demostrada en el proceso. Hablaba sobre la posibilidad de aplicar los espacios de Alexandrov a la Geometrización, y “no había una forma u esquema obvio”, dijo Kleiner. Perelman también consideró adentrarse en el flujo de Ricci, un enfoque inventado por otro matemático para demostrar la Conjetura de Poincaré—pero ese matemático se había estancado años antes. Perelman se preguntaba en voz alta si el flujo de Ricci podría aplicarse útilmente a los espacios de Alexandrov. ¿Había alguna indicación de que Perelman pudiera realmente abordar las conjeturas de Poincaré y Geometrización? No—pero, recordó Kleiner, “él no era muy abierto acerca de en qué estaba trabajando exactamente o en qué pensaba. No era más reservado de lo que muchas personas serían en una situación similar. No es necesariamente una buena idea compartir tus ideas abiertamente porque, a menos que realmente conozcas a la persona y confíes en ella, podrían empezar a trabajar en ello ellos mismos o podrían pasar la información a un tercero que podría comenzar a trabajar en ello. Te encontrarás compitiendo contra alguien usando tus mismas ideas, lo cual no es una situación muy cómoda.” El propio campo de investigación de Kleiner estaba bastante cerca del de Perelman, por lo que la reserva de Perelman le parecía razonable.
Pero probablemente había otra razón para la reserva, una que Perelman articuló en una conversación con Cheeger en 1995. Como recordó Cheeger, Perelman pasó por su oficina mientras estaba brevemente en la ciudad de Nueva York y discutieron algunos temas relacionados con los espacios de Alexandrov pero no con los aspectos específicos que Perelman había estudiado en el pasado. Esta vez, sin embargo, Perelman estaba muy interesado e incluso se refirió a una de las preguntas como el “santo grial” del tema. “Y le pregunté, ‘¿No dijiste que no te interesaba?’”, recordó Cheeger. “Y él dijo, ‘Bueno, si un problema es interesante depende de si hay alguna posibilidad de resolverlo.’”
Tan pomposa como suena esa declaración, Perelman probablemente estaba diciendo una verdad emocional importante sobre sí mismo: solo podía involucrarse con un problema si podía comprenderlo completamente—y si comprendía un problema por completo, hasta la naturaleza de cada mínima complicación técnica, ciertamente podría resolverlo. Lo que había pasado entre Perelman y los espacios de Alexandrov era que se había topado con dificultades técnicas que no podía penetrar, y por lo tanto se había desconectado emocionalmente. De ahí la charla nebulosa y divagante en el congreso.
El período de Perelman como becario Miller terminó en la primavera de 1995. Su artículo sobre la Conjetura del Alma había salido el año anterior, y había hablado en el Congreso Internacional de Matemáticos, por lo que no es sorprendente que, aunque no hizo ningún esfuerzo por conseguir un puesto académico después de Berkeley, varias instituciones líderes lo cortejaron. Rechazó a todas, y la forma en que lo hizo—específicamente, la forma en que rechazó a Princeton—se ha convertido en parte del folclore matemático estadounidense y ruso. Lo había escuchado a ambos lados del Atlántico antes de preguntar a uno de los participantes directos qué había pasado, y su relato difería poco de lo que me habían contado.
Peter Sarnak, profesor de Princeton que se convirtió en jefe del departamento de matemáticas en 1996, escuchó hablar por primera vez de Perelman por Gromov, quien, recordó Sarnak en un mensaje de correo electrónico, había dicho que Perelman era “excepcionalmente bueno.” En el invierno de 1994–1995, Perelman fue a Princeton a dar una charla sobre su prueba de la Conjetura del Alma. Pocas personas asistieron, pero los pesos pesados del departamento de matemáticas estaban allí: el distinguido profesor John Mather, el entonces jefe del departamento Simon Kochen y Sarnak asistieron. Perelman dio una gran conferencia: clara, precisa y atractiva—probablemente porque su relación personal con la Conjetura del Alma había sido breve y satisfactoria, y estaba resuelta.
“Después de la conferencia, los tres nos acercamos a Perelman diciendo que queríamos organizar su llegada a Princeton como profesor asistente,” recordó Sarnak. La leyenda dice—aunque Sarnak no lo recordaba—que en ese momento Perelman preguntó por qué querrían llevarlo a Princeton si nadie allí estaba interesado en sus áreas de investigación—una impresión quizás intensificada por el auditorio casi vacío y que, Sarnak reconoció, era un reflejo preciso de la situación, “que estábamos deseando cambiar.” Sarnak recordó que Perelman dejó claro “que quería una posición titular, a lo que respondimos que tendríamos que estudiarlo y que en todo caso necesitábamos algo de información de él, como un currículum. Él se sorprendió por esto último, diciendo algo como ‘han escuchado mi conferencia, ¿por qué necesitarían más información?’ Dado que no estaba interesado en una posición en la carrera hacia la titularidad, no lo perseguimos más. La historia ha demostrado que cometimos un error al no ser más agresivos al reclutarlo.”
Perelman le dijo a varias personas en ese momento que no se conformaría con nada menos que una cátedra inmediata—una posición audaz para un matemático de veintinueve años con pocas publicaciones y solo un semestre de experiencia docente. Pero la lógica de Perelman era impecable. No estaba buscando trabajo, así que las ofertas llegaban de instituciones—o, mejor dicho, de personas—que, como dijo Cheeger, “sabían lo increíble que era.” En otras palabras, sabían lo que Perelman y Gromov sabían: que él era el mejor del mundo. Entonces, ¿por qué querrían hacerlo pasar por los pasos convencionales para obtener su cátedra? ¿Por qué siquiera pedirle su currículum antes de ofrecerle su merecido puesto? A Perelman no se le habría ocurrido que sus interlocutores bien intencionados no percibían su lugar en la jerarquía matemática de la misma manera que él, y simplemente no se daban cuenta de que su presencia sería estelar en cualquier departamento de matemáticas universitario. O su insistencia en una titularidad inmediata podría haber sido simplemente una forma de poner el listón tan alto como para cortar cualquier discusión futura sobre quedarse en los Estados Unidos.
La Universidad de Tel Aviv, donde su hermana era ya entonces estudiante, en realidad le ofreció una cátedra, y Perelman, como recordó Cheeger, “terminó rechazándola o no respondiendo en absoluto.” Así que Sarnak podría consolarse con el conocimiento de que, incluso si Princeton hubiera sido más agresivo, probablemente no habría logrado atraer a Perelman.
Preparándose para regresar a Rusia, Perelman les dijo a sus colegas estadounidenses que podía trabajar mejor en casa—exactamente lo contrario de lo que le había dicho a su familia en Rusia tres años antes, pero con toda probabilidad el mismo tipo de solipsismo. En aquel entonces, cuando los avances le llegaban fácilmente, su entorno estadounidense parecía estar de su lado; ahora que estaba atascado, regresar a Rusia ofrecía la promesa de rejuvenecimiento, una renovada capacidad de trabajar. En qué estaba trabajando, nadie lo sabía. Las preguntas que le hizo a Cheeger cuando pasó por Nueva York en su camino a San Petersburgo en 1995 parecían indicar que estaba ampliando su enfoque sobre los espacios de Alexandrov—de una manera que, en retrospectiva, puede haber significado que se estaba acercando a abordar la Conjetura de Poincaré.
De vuelta en San Petersburgo, Perelman se instaló en Kupchino con su madre y recuperó su lugar en el laboratorio de Burago en el Instituto Steklov. No tendría ninguna responsabilidad docente—o, de hecho, ninguna obligación en absoluto. A mediados de los noventa, las instituciones de la Academia de Ciencias de Rusia habían caído en el deterioro físico y el caos organizativo. Los investigadores ya no tenían que presentar informes periódicos sobre su trabajo ni justificar su tiempo de ninguna manera; las listas del instituto se llenaban gradualmente de almas muertas—o, en todo caso, de almas emigradas hace mucho tiempo. Los edificios, que se habían mantenido en niveles arquitectónicos de subsistencia en la era soviética, literalmente comenzaron a desmoronarse después de unos cinco años de abandono. El edificio del Steklov en San Petersburgo, una estructura de poca altura que alguna vez fue encantadora, ubicada sobre el río Fontanka en el mismo centro de la ciudad, se volvió cada vez más frío y lleno de corrientes de aire. Los sueldos de los investigadores estaban tan desfasados con la inflación que resultaban ridículos; muchas personas ni siquiera se molestaban en presentarse en sus institutos para recoger los fajos de dinero sin valor que constituían su paga.Eso era lo que les pagaban. Buscaban fuentes de ingreso en otros lugares —principalmente en Occidente, donde muchos se quedaban todo el tiempo, mientras que otros creaban horarios complicados de enseñanza por semestres alternos. Pero nada de esto le molestaba a Perelman. En el instituto había calefacción, había electricidad y las líneas telefónicas funcionaban —la mayoría de los días, en todo caso. En casa, su madre atendía sus necesidades ascéticas. El metro seguía funcionando desde el centro de la ciudad hasta Kupchino. Y Perelman había ahorrado decenas de miles de dólares mientras estuvo en Estados Unidos; en 1995, una familia de dos personas en San Petersburgo podía vivir suficientemente bien con menos de cien dólares al mes. Parecía que nunca más tendría que preocuparse por nada que no fuera las matemáticas. Con la distracción de los exámenes, las competencias, la tesis y la enseñanza ya superadas, llevaría la vida para la que había sido criado: la vida del matemático puro.
Cualquiera que fuera la paciencia que una vez tuvo para las distracciones, ya había desaparecido. En 1996, la Sociedad Matemática Europea celebró su segundo congreso cuatrienal en Budapest y otorgó premios a matemáticos menores de treinta y dos años. Gromov, Burago y el presidente de la Sociedad Matemática de San Petersburgo, Anatoly Vershik, presentaron el nombre de Perelman por su trabajo sobre los espacios de Alexandrov. “Siempre me interesó asegurarme de que nuestros jóvenes matemáticos se vieran bien”, me explicó Vershik. “Decidieron otorgarle el premio, pero tan pronto como él se enteró—no recuerdo si fui yo quien se lo dijo o si fue otra persona—dijo que no lo quería y que no lo aceptaría. Y dijo que crearía un escándalo si se anunciaba que era receptor de ese premio. Me sorprendió mucho y me sentí muy molesto. De hecho, él sabía que estaba siendo considerado para el premio y no dijo nada al respecto. Tuve que tener una comunicación de emergencia con el presidente del comité del premio, que era un conocido mío, para asegurarme de que no anunciaran el premio.”
Una docena de años después del incidente, Vershik, un hombre de voz suave y barba en sus primeros setenta años, todavía parecía sentirse traicionado por el comportamiento de Perelman. Me dijo que prefería abstenerse de tratar de encontrar la razón del rechazo de Perelman al premio. Si Perelman estaba en contra de los premios por principio, eso era noticia para Vershik: a principios de los años noventa, la Sociedad Matemática había otorgado un premio a Perelman, que Perelman había aceptado; incluso dio una charla con motivo del evento. Más tarde, al parecer, Perelman le dijo a alguien que la Sociedad Matemática Europea no tenía a nadie calificado para juzgar su trabajo, pero Vershik no recordaba haber oído nada de eso en ese entonces—y con Gromov y Burago involucrados, ese habría sido un argumento extraño. “Me dijo una cosa en ese momento, y en realidad sonó convincente. Dijo que el trabajo no estaba completo. Pero yo le dije que había revisores y que el jurado había decidido que merecía el premio.” Aun así, la idea de que alguien pudiera estar mejor calificado que él para juzgar si un artículo suyo merecía un premio solo podría haber enfurecido a Perelman.
A diferencia de Vershik, Gromov consideró completamente aceptable el comportamiento de Perelman, a pesar de que Gromov había sido uno de los tres matemáticos que presentaron el nombre de Perelman para el premio. “Él cree que es quien decide cuándo debe recibir un premio y cuándo no”, me dijo Gromov sencillamente. “Así que decidió que no había cumplido su programa y que podían quedarse con su premio. Y, por supuesto, también quería presumir.” O al menos mostrar que quería que lo dejaran en paz.
Continuó aceptando invitaciones para participar en eventos de la comunidad matemática, especialmente aquellos que involucraban niños. Aparentemente, esto no era tanto porque tuviera algún afecto por los niños, sino porque respetaba la tradición de los clubes y competencias en los que se había criado. Pero Perelman se volvió cada vez más reacio a aceptar cualquier pregunta sobre sus proyectos. Sus colegas estadounidenses pronto descubrieron que no respondía mensajes de correo electrónico. En 1996, Kleiner fue a San Petersburgo para una conferencia sobre espacios de Alexandrov a la que también asistió Perelman. Aunque los dos hombres habían tenido algunas conversaciones matemáticas en Berkeley un par de años antes, Kleiner no pudo encontrar una manera de acercarse a Perelman con preguntas sobre su investigación actual. Un amigo de Kleiner, un matemático alemán llamado Bernhard Leeb, que había conocido a Perelman en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, logró hacerle una pregunta—pero no obtener una respuesta.
Como recordó Kleiner doce años después, Perelman le dijo: “No quiero decírtelo.” El propio Leeb recordaba el episodio con un tono diferente, aunque no en el fondo. “Le pregunté en qué estaba trabajando”, me escribió. “Me dijo que estaría trabajando en algún tema de geometría, pero que no quería ser específico. Encuentro esta actitud muy razonable. Si uno está trabajando en un gran problema como la Conjetura de Poincaré, conviene ser extremadamente reacio a hablar de ello.”
Nadie sabía qué ocupaba la mente de Perelman. Incluso Gromov no supo nada de él y asumió que seguía atascado con los espacios de Alexandrov—en otras palabras, que se había unido a las numerosas filas de talentosos matemáticos que hicieron un brillante trabajo temprano y luego desaparecieron en el agujero negro de algún problema imposible.
En febrero de 2000, Mike Anderson en Stony Brook recibió repentinamente un correo electrónico de Perelman. “Querido Mike,” comenzaba. “Acabo de leer tu artículo sobre el teorema generalizado de Lichnerowicz, y hay un punto en tu artículo que me perturba.” Perelman continuó describiendo la naturaleza de sus dudas en una sola frase larga y perfectamente construida y terminó con: “¿Me estoy perdiendo de algo? Saludos cordiales, Grisha.” No había cortesías innecesarias que uno esperaría en una carta como esta—nada como “Espero que te encuentres bien” o “Ha pasado mucho tiempo.” Pero la carta era perfectamente educada, y el inglés de Perelman—presumiblemente sin usar durante más de cinco años—era casi impecable.
Anderson respondió al día siguiente con una carta que, por los estándares del mundo matemático, era francamente efusiva:
Querido Grisha,
Fue una sorpresa saber de ti de nuevo—una grata sorpresa.
A menudo pregunto a personas que veo de San Petersburgo si saben cómo estás y en qué estás pensando últimamente.
Acabo de regresar de un viaje corto, así que aún no he podido pensar en detalle sobre tus observaciones sobre mi artículo. Pero veo tus puntos, y estoy de acuerdo en que he cometido un error aquí. No creo que estos dos errores afecten los resultados, y que las pruebas requieren solo modificaciones menores. Lo reflexionaré en los próximos días y te responderé.
También me gustaría saber cómo estás y qué tipo de cuestiones matemáticas u otras te interesan estos días.
Saludos cordiales,
Mike
Tres días después, Anderson envió a Perelman un correo más detallado, explicando una solución para los errores que Perelman había encontrado. Nuevamente, incluyó una nota de interés personal y profesional: “Te agradezco mucho por haber detectado estos errores. ¿Estás interesándote en estas áreas tú mismo?” Anderson también se quejó de que tan pocas personas trabajaban en su área—la geometrización—que no tenía con quién verificar sus ideas. Le preguntó si había leído sus otros dos artículos sobre temas relacionados.
Perelman respondió al día siguiente. Agradeció a Anderson por su rápida respuesta pero ignoró todas y cada una de sus preguntas. Escribió solo que el artículo de Anderson había llamado su atención porque estaba “tangencialmente relacionado” con los intereses actuales de Perelman—y también, señaló, porque era corto. No invitó a una mayor comunicación. Tampoco prometió que leería los otros artículos de Anderson—escribió que los tenía pero no los había leído. De hecho, parece probable que los haya leído posteriormente pero, al no encontrar errores, no vio razón para volver a escribirle.
Anderson aún trató de continuar el diálogo. Le envió a Perelman un archivo con una solución más detallada para su artículo. Perelman respondió diciendo que no podía abrir el archivo sin la ayuda de alguien.Un archivo que contenía una corrección más detallada de su artículo. Perelman respondió diciendo que no podía abrir el archivo sin la ayuda de alguien (“No sé nada de computadoras”, afirmó) y explicó que su hermana le había ayudado a imprimir los artículos originales de Anderson cuando la visitó en Rejovot, donde ella era estudiante de posgrado. Prosiguió escribiendo que enviar el archivo a una computadora del Steklov para abrirlo allí podría hacer que fuera accesible para otras personas, así que al final prefería esperar hasta que Anderson publicara el artículo. En otras palabras, ya había obtenido todo lo que necesitaba de ese intercambio con su colega.
El mensaje era un documento curioso en otros aspectos. Parece que en los cinco años desde que dejó Estados Unidos, Perelman se había alejado bastante de los aspectos prácticos incluso de las matemáticas: no parecía saber cómo usar la computadora de su oficina para iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico de SUNY que usaba para comunicarse con Anderson, ni cómo reenviar el archivo a una dirección web que nadie más pudiera acceder. Al mismo tiempo, Perelman estaba usando su falta de conocimientos técnicos para cerrar la conversación, que evidentemente ya no le resultaba útil. Después de todo, cuando realmente necesitó los preprints de Anderson, fue lo suficientemente ingenioso como para pedirle ayuda a su hermana. También es notable lo casualmente que Perelman compartía los detalles de su vida y la de su hermana. Nunca fue su intención ocultar su vida familiar o negarse a hablar de sí mismo o de sus parientes; simplemente, rara vez era relevante para cualquier conversación que considerara digna de tener.
Pasarían dos años y medio antes de que Mike Anderson volviera a saber de Perelman.
8
EL PROBLEMA
“La misma posibilidad de una ciencia matemática parece una contradicción insoluble.” Así escribió, hace más de un siglo, Henri Poincaré, conocido entre los matemáticos como el último universalista, pues sobresalió en todas las áreas de las matemáticas. Si los objetos de estudio están confinados a la imaginación, “¿de dónde se deriva ese rigor perfecto que nadie pone en duda?” Y cuando las reglas de la lógica formal han reemplazado al experimento, “¿cómo es que las matemáticas no se reducen a una gigantesca tautología?” Finalmente, “¿debemos entonces admitir que... todos los teoremas con los que están llenos tantos volúmenes no son más que maneras indirectas de decir que A es A?”
Poincaré pasó a explicar que las matemáticas eran una ciencia porque su razonamiento viajaba de lo particular a lo general. Un matemático que realizaba sus experimentos mentales con el rigor suficiente podía derivar las reglas que gobernaban el resto del terreno imaginario que compartía con otros matemáticos. En otras palabras, no solo probaba que A era A, sino que también explicaba qué hacía que A fuera, en esencia, un A y dónde podrían encontrarse otros A o cómo podrían construirse.
“Sabemos lo que es estar enamorado o sentir dolor, y no necesitamos definiciones precisas para comunicarnos”, escribió un profesor estadounidense de matemáticas que, tras autorizar muchos libros académicos, emprendió la tarea de explicar la topología a un público general. “Los objetos de las matemáticas, sin embargo, se encuentran fuera de la experiencia común. Si uno no define estos objetos con cuidado, no puede manipularlos de manera significativa ni hablar de ellos con otros.”
Esto puede ser cierto o no. De hecho, la mayoría de nosotros estamos perfectamente satisfechos con nuestras comprensiones casuales de distancias largas y cortas, de pendientes suaves y empinadas, y de líneas, círculos y esferas. Estamos satisfechos con una sensación intuitiva de que perforar un agujero puede, a veces pero no siempre, cambiar la naturaleza de un objeto—es decir, un globo perforado es completamente distinto de uno intacto, mientras que, digamos, una dona rellena sin agujero es, para nosotros, esencialmente similar a una dona con un agujero en el centro, con o sin relleno. Todas estas cosas son en sus formas más simples partes de nuestra experiencia común. Pero en el mundo fragmentado del matemático, entendimientos cambiantes y coordenadas imprecisas enturbian el panorama de manera intolerable. En su mundo, nada se parece a otra cosa a menos que se demuestre que son similares; nada es familiar hasta que está completamente definido; nada—o casi nada—es evidente por sí mismo.
En los albores de las matemáticas, Euclides intentó comenzar con cosas que eran evidentes por sí mismas. Comenzó sus Elementos con treinta y cinco definiciones, cinco postulados y cinco nociones comunes o axiomas. Las definiciones iban desde la de punto (“aquello que no tiene partes, o que no tiene magnitud”) hasta la de líneas rectas paralelas (“aquellas que están en el mismo plano, y que al prolongarse indefinidamente no se encuentran”). Luego hizo una serie de afirmaciones como “las cosas que son iguales a la misma cosa son iguales entre sí.” Y los cinco postulados eran:
1. “Se puede trazar una línea recta de cualquier punto a cualquier otro punto” (interpretado como que solo puede trazarse una única línea recta entre dos puntos).
2. “Una línea recta terminada puede prolongarse indefinidamente en línea recta” (es decir, un segmento puede extenderse indefinidamente).
3. “Se puede describir un círculo con cualquier centro y a cualquier distancia de ese centro.”
4. “Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.”
5. “Si una línea recta que corta a otras dos forma con ellas ángulos interiores del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas, si se prolongan indefinidamente, se encontrarán del lado en que los ángulos son menores que dos ángulos rectos.”
Para un verdadero clasificador, incluso estas cinco afirmaciones suponen demasiado. “Me habían dicho que Euclides probaba cosas, y me decepcionó mucho que comenzara con axiomas”, escribió Bertrand Russell sobre su primer encuentro infantil con los Elementos. “Al principio me negué a aceptarlos a menos que mi hermano pudiera darme una razón para hacerlo, pero él dijo, ‘Si no los aceptas, no podemos continuar’, y así que, como deseaba continuar, los admití a regañadientes.”
Como punto de partida, los primeros cuatro postulados parecieron, a Euclides, a sus contemporáneos y a las generaciones de matemáticos posteriores, efectivamente evidentes por sí mismos. Como están confinados a un espacio que no solo podemos visualizar sino realmente ver, los postulados podían comprobarse empíricamente dibujando con una regla o un compás o estirando un trozo de cuerda. A medida que un segmento crecía en longitud o un círculo en radio, incluso más allá del punto en que el ojo humano pudiera captarlo, no cambiaba esencialmente, y esto era lo más cercano a algo que pudiera considerarse obvio y que no requería más prueba. Pero el quinto postulado hacía demandas a la imaginación. Decía que si dos líneas no eran paralelas, eventualmente debían cruzarse.
En sentido inverso, decía que dos líneas paralelas nunca se cruzarían, sin importar cuánto se prolongaran. También se interpretaba como que por cualquier punto dado fuera de una línea recta solo puede trazarse una paralela a dicha línea. Esto no era obvio; no podía verificarse. Y como no podía verificarse, debía demostrarse. Durante siglos los matemáticos intentaron encontrar una demostración de esta afirmación, sin éxito.
En otras palabras, nuestro mundo se ha vuelto más grande. Pero eso plantea dos preguntas: ¿Cuánto más grande puede llegar a ser? y ¿Qué significa “más grande”? Aquí, permíteme presentar formalmente la topología, un área de las matemáticas nacida en San Petersburgo en 1736, cuando el matemático suizo Leonhard Euler, que enseñaba allí, liberó a la geometría de la carga de medir distancias. Publicó un artículo sobre la solución al problema de los puentes de Königsberg, que le había planteado el alcalde de dicha ciudad, quien quería que Euler diseñara una ruta peatonal que permitiera pasar por cada uno de los siete puentes de Königsberg exactamente una vez. Euler concluyó que eso no era posible. También demostró, primero, que en cualquier ciudad con puentes, una ruta así solo puede diseñarse si, y solo si, un número impar de puentes conduce a dos zonas de la ciudad o a ninguna. Y segundo, que no puede diseñarse si un número impar de puentes conduce a una sola zona o a más de dos. Lo tercero que hizo Euler al resolver un problema donde importaban las ubicaciones y no las distancias fue anunciar un nuevo campo de las matemáticas, que llamó “geometría de la posición”.
En esta nueva disciplina, el tamaño—la distancia—en el sentido familiar de la palabra no importa. El número de pasos que componía el recorrido no tenía relevancia; lo importante era la forma en que se daban esos pasos. Lo que hacía que un objeto fuera mayor o menor en este nuevo campo era la cantidad de información necesaria para localizarlo; más precisamente, el número de coordenadas necesarias para describirlo. Un punto tiene dimensión cero; un segmento de línea tiene una dimensión; la superficie de algo como un triángulo, un cuadrado o una esfera tiene dos dimensiones. Eso es correcto: la superficie de algo que visualizamos como plano y la superficie de algo que visualizamos como sólido son, a efectos de la topología, lo mismo. Esto se debe a que cuando los topólogos hablan de la superficie de una esfera, o, por ejemplo, de una manzana, se refieren solo a la superficie, sin tener en cuenta el espacio sólido interno de la manzana.
Dicho de otro modo, un topólogo es como un pequeño insecto que se arrastra sobre la manzana, o como Euclides caminando sobre la Tierra: ni el insecto ni Euclides tienen motivos para sospechar que un triángulo que describan tendrá ángulos que sumen más de 180 grados, o que la línea recta sobre la que caminan no se prolongará infinitamente, sino que eventualmente se cerrará sobre sí misma describiendo un gran círculo. La naturaleza curva de la superficie es una función de la tercera dimensión, de la cual ninguno de los dos tiene experiencia.
Nosotros, los humanos modernos, que sabemos de primera mano que la Tierra es una esfera y que su superficie es por tanto curva, vivimos en tres dimensiones. Pero existe una cuarta dimensión—sabemos que existe—y se llama tiempo. No podemos movernos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, por lo que no podemos observar nuestro hábitat tridimensional como podemos observar, al elevarnos en el aire, el hábitat bidimensional de los animales inferiores. Nos vemos reducidos a explorar el espacio que nos rodea y hacer conjeturas sobre cómo se vería desde un punto de vista que podemos sugerir pero que no podemos experimentar ni, realmente, imaginar. Esta es la naturaleza de la Conjetura de Poincaré: el último universalista supuso que el universo tenía la forma de una esfera—una esfera tridimensional.
El joven matemático que me dio clases de topología para este libro—que observó cómo intentaba dolorosamente envolver mi mente, como si fuera con muchas bandas elásticas apretadas, en torno a los conceptos básicos de la topología—se estremecía cada vez que encontraba referencias a la Conjetura de Poincaré que hablaban de la forma del universo. Sería más preciso afirmar que la prueba de la Conjetura de Poincaré probablemente ayudará mucho a la ciencia a conocer la forma y las propiedades del universo, pero ese no fue el problema que Grigory Perelman abordó: él atacó un problema matemático de enunciado simple, muy discutido y que había permanecido sin resolver por más de un siglo.
En 1904, Henri Poincaré publicó un artículo sobre variedades tridimensionales. ¿Qué es una variedad? Es un objeto, o un espacio, que existe en la imaginación del matemático—haya o no algo similar en la realidad observable—y que puede dividirse en muchos vecindarios. Cada vecindario, tomado por separado, tiene una geometría euclidiana básica o puede explicarse a través de ella, pero todos los vecindarios juntos pueden sumar algo mucho más complejo. El mejor ejemplo de una variedad es la Tierra representada a través de una serie de mapas, cada uno mostrando solo una pequeña parte de su superficie. Imaginemos un mapa de Manhattan, por ejemplo: su naturaleza euclidiana es obvia. Cuando los mapas se juntan en un atlas, sus líneas paralelas continúan sin cruzarse y sus triángulos mantienen sus 180 grados. Pero si usáramos los mapas para intentar replicar la superficie real de la Tierra, comenzaríamos con algo parecido a una bola de discoteca con muchas caras, y luego suavizaríamos los bordes hasta obtener un globo que reflejara la complejidad curva de la Tierra—y si extendiéramos la Primera y Segunda Avenida de Manhattan, se cruzarían. Estos conceptos—mapas, atlas y variedades—son fundamentales para la topología.
Lo que hace que una variedad sea distinta de otra es que tenga un agujero, o más de uno. Para un topólogo, una bola, una caja, un panecillo y una masa amorfa son esencialmente lo mismo. Pero un bagel es diferente. La clave es la banda elástica, un instrumento tan importante para la imaginación topológica como el atlas. La banda elástica imaginaria se coloca alrededor del objeto imaginario y se le permite hacer lo que hacen las bandas elásticas: contraerse. Si una banda elástica—una banda muy ajustada—se coloca alrededor de una bola, encontrará una forma de contraerse y deslizarse fuera de la bola. Es significativo que esto ocurra sin importar en qué parte de la bola se coloque la banda. Sin embargo, un bagel es diferente: si un extremo de tu banda elástica imaginaria se ha enhebrado a través del agujero del bagel y luego se ha vuelto a unir a sí misma, permanecerá alrededor del bagel, sin deslizarse nunca, por muy ajustada que esté. Una banda elástica puede deslizarse en cualquier parte de una bola, una caja, un panecillo o una masa sin agujero, lo que hace que todos sean esencialmente similares o, en el lenguaje de la topología, difeomórficos entre sí. Esto significa que se puede transformar uno en otro y luego volver a transformarlo en el original.
Esto nos lleva, más o menos, al punto en que podemos entender la Conjetura de Poincaré. Un poco más de cien años atrás, Poincaré planteó una pregunta que parecía inocente: si una variedad tridimensional es suave y simplemente conexa, ¿entonces es difeomórfica a una esfera tridimensional? Suave significa que la variedad no está retorcida (puedes imaginar que retorcer algo generaría problemas en el proyecto de cubrirla con mapas). Simplemente conexa significa que no tiene agujeros. Y ya sabemos lo que significa difeomórfico. También sabemos qué significa tridimensional: una variedad tridimensional es la superficie de un objeto de cuatro dimensiones. Detengámonos también a considerar qué es una esfera. Una esfera es una colección de puntos que están todos a la misma distancia de un punto dado—el centro. Una esfera unidimensional (una circunferencia en la geometría escolar) son todos esos puntos en un espacio bidimensional (un plano). Una esfera bidimensional (la superficie de una bola) son todos esos puntos en un espacio tridimensional. Lo que hace que las esferas sean particularmente interesantes para los topólogos es que pertenecen a una categoría llamada hipersuperficies—objetos que tienen tantas dimensiones como es posible en un espacio dado (una dimensión en un espacio bidimensional, dos en un espacio tridimensional, y así sucesivamente). La esfera tridimensional que tanto interesaba a Poincaré era la superficie de una bola de cuatro dimensiones. No podemos imaginar esta cosa, pero es posible que la habitemos.
Los topólogos suelen abordar los problemas intentando resolverlos en un número diferente de dimensiones. El equivalente de la Conjetura de Poincaré en dos dimensiones—la comprensión de que las superficies de una bola, una caja, un panecillo y una masa sin agujero son esencialmente iguales—es algo básico en topología. Pero en tres dimensiones—cuando realmente llegamos a la conjetura propiamente dicha—la cosa se complica. Los matemáticos lucharon con la Conjetura de Poincaré en sus tres dimensiones originales durante la mayor parte de un siglo, pero los primeros avances llegaron desde otro lugar—o, mejor dicho, en dimensiones superiores.
Al comienzo de la década de 1960, varios matemáticos—exactamente cuántos y en qué circunstancias sigue siendo motivo de cierta disputa—demostraron la Conjetura de Poincaré para dimensiones cinco y superiores. Uno de ellos fue el estadounidense John Stallings, quien en 1960 publicó una demostración de la conjetura para siete dimensiones o más, apenas un año después de recibir su doctorado en Princeton. Luego vino el también estadounidense Stephen Smale, quien probablemente completó su prueba antes que Stallings, pero la publicó varios meses después; él, sin embargo, demostró la conjetura para dimensiones cinco y superiores. Después, el matemático británico Christopher Zeeman extendió la prueba de Stallings a las dimensiones cinco y seis. Un cuarto hombre involucrado fue Andrew Wallace, un matemático estadounidense que en 1961 publicó una prueba esencialmente similar a la de Smale. También hubo un matemático japonés llamado Hiroshi Yamasuge que publicó su propia demostración para dimensiones cinco y superiores en 1961.
Así que, más de cincuenta años después de que fuera planteada originalmente, la Conjetura de Poincaré empezó a ceder—aunque muy levemente. Todos estos matemáticos, como muchos otros menos exitosos, habían esperado poder demostrar la conjetura misma—para las tres dimensiones para las que fue enunciada. Y aunque probablemente serán recordados por sus contribuciones pioneras a la causa de resolver la conjetura, al menos uno de ellos pareció considerarse más notable por la contribución que no hizo. John Stallings, profesor emérito en Berkeley, listaba solo algunos de sus artículos en su página web personal. El primer artículo publicado que mencionaba databa de 1966 y se titulaba “Cómo no resolver la Conjetura de Poincaré”.
“He cometido—el pecado de demostrar falsamente la Conjetura de Poincaré”, comenzaba Stallings. “Ahora, con la esperanza de disuadir a otros de cometer errores similares, describiré mi demostración equivocada. ¡Quién sabe si con un pequeño cambio, una nueva interpretación, esta línea de prueba podría corregirse!” Ese es el espíritu de esperanza contra esperanza, consciente al mismo tiempo de la futilidad del esfuerzo y obsesivamente incapaz de rendirse, que caracterizó la batalla de casi un siglo contra la conjetura.
Pasaron veinte años hasta que la conjetura cedió de nuevo, aunque fuera mínimamente. En 1982, el joven matemático estadounidense Michael Freedman—tenía treinta y un años entonces—publicó una prueba de la conjetura para la cuarta dimensión. El logro fue aclamado como un gran avance; Freedman recibió la Medalla Fields. Pero la conjetura para la tercera dimensión seguía sin resolverse. Ninguno de los métodos utilizados en dimensiones superiores funcionaba para la dimensión tres; no había suficiente “espacio” en esta dimensión para que los topólogos pudieran usar las herramientas que sí funcionaban en otras dimensiones. Parecía requerir un enfoque revolucionario, algo que el propio Poincaré no podría haber imaginado ni siquiera sospechado.
Quizá uno de los problemas con los espacios de cuatro dimensiones es que, a diferencia de los de dimensiones superiores, no son del todo abstractos; parece que los humanos podríamos habitar un espacio tridimensional incrustado en cuatro dimensiones, aunque la mayoría de nosotros no seamos capaces de concebirlo. Pero los expertos dicen que hay un hombre vivo, el geómetra estadounidense William Thurston, que sí puede imaginar en cuatro dimensiones. Dicen que Thurston posee una intuición geométrica como la de ningún otro ser humano. “Cuando lo ves o hablas con él, a menudo está mirando al vacío, y puedes ver que está viendo esas imágenes”, dijo John Morgan, profesor en la Universidad de Columbia, amigo de Thurston y coautor de uno de varios libros escritos sobre la demostración de Perelman de la Conjetura de Poincaré. “Su percepción geométrica no se parece a la de nadie que yo haya conocido. Así que, ¿puede haber un tipo de matemático como Bill Thurston? ¿Cómo puede alguien tener ese tipo de intuición geométrica? Mira, yo tengo bastante talento matemático, pero no me acerco a las conclusiones humanas que él alcanza.”
Thurston hablaba de variedades tridimensionales en espacios de cuatro dimensiones como si pudiera verlas y manipularlas. Describía las formas en que podían ser cortadas, y lo que ocurriría al hacerlo. Para un topólogo, este era un ejercicio muy importante; los objetos complejos suelen estudiarse a través de sus partes más simples, y entender la naturaleza de esas partes y sus relaciones es esencial para comprender el objeto en su conjunto. Thurston sugirió que todas las variedades tridimensionales podrían ser descompuestas de formas particulares que dieran lugar a objetos que pertenecían a una de ocho variedades específicas de variedades tridimensionales. No sería del todo correcto llamar a la conjetura de Thurston un paso hacia la demostración de la de Poincaré. De hecho, era incluso más ambiciosa, aunque un poco menos famosa. Si Thurston hubiera demostrado su conjetura, la de Poincaré habría quedado automáticamente resuelta. Pero no pudo demostrarla.
“Vi a Bill avanzar”, recordó Morgan. “Y cuando no lo logró, pensé: ‘Yo no voy a lograrlo, nadie va a lograrlo’. Justo como dijo Jeff [Cheeger] una vez: ‘Simplemente se vuelve demasiado complicado seguir practicando la Conjetura de Poincaré’.”
Mientras otros matemáticos decidían sabiamente enfocar su energía en otros temas, un profesor de Berkeley llamado Richard Hamilton persistió en abordar las conjeturas de Poincaré y luego la de Thurston. La descripción periodística habitual de Hamilton suele incluir la palabra “extravagante”, lo que parece significar, básicamente, que se interesa no solo por las matemáticas sino también por el surf y por las mujeres. Es sociable, encantador y absolutamente brillante—pues fue él quien ideó el camino para demostrar ambas conjeturas.
A comienzos de los años 80, Hamilton propuso algo que puede sonar engañosamente obvio. La superficie de una esfera en cualquier dimensión tiene una curvatura positiva constante; esta es una cualidad básica del objeto. Así que si uno pudiera encontrar una forma de medir la curvatura de una masa tridimensional no identificada e inimaginable y luego empezar a moldear esa masa, midiendo continuamente su curvatura, eventualmente se podría llegar al punto en que la curvatura fuera tanto positiva como constante, con lo cual se demostraría definitivamente que la masa es una esfera tridimensional. Eso significaría que la masa había sido una esfera todo el tiempo, ya que el moldeado no cambia realmente las propiedades topológicas de los objetos—solo los hace más reconocibles.
Hamilton ideó una manera de colocar una métrica sobre la masa para medir su curvatura, y escribió una ecuación que mostraba cómo la masa, y la métrica, cambiarían con el tiempo. Demostró que, a medida que se moldeaba la masa, su curvatura no disminuiría sino que necesariamente aumentaría—y esto lo ayudó a demostrar que la curvatura sería, efectivamente, positiva. Pero, ¿cómo asegurarse de que sería constante? Ahí fue donde Hamilton se atascó.
Pensemos en una función simple como las que estudiamos en secundaria. Por ejemplo, 1/x. Una gráfica de esta función se vería como una línea suave hasta que llega al punto donde x = 0. Entonces, las cosas se vuelven locas, porque no se puede dividir entre cero. La línea de la gráfica se elevaría de golpe hacia el infinito. Esto se llama una singularidad.
El proceso de transformar la métrica descrita por la ecuación ideada por Hamilton se llama flujo de Ricci. A medida que el flujo operaba su magia teórica sobre la métrica imaginaria sobre la masa inimaginable, de vez en cuando surgía una singularidad. Hamilton sugirió que las singularidades podrían preverse y desactivarse deteniendo la función—el flujo de Ricci—arreglando el problema a mano y reanudando el flujo. Cuando un matemático dice que ha arreglado algo “a mano”, en realidad quiere decir que ha ideado una función diferente para esa parte del problema. Un ejemplo es algo que ocurre a menudo en programación informática, donde se usan funciones diferentes según las condiciones. Por ejemplo, una función que sea igual a x para todos los casos donde x sea mayor o igual que 0, y igual a –x para todos los casos donde x sea menor que 0. En topología, donde unas manos imaginarias intervienen en la transformación imaginaria de un objeto, esta intervención se llama cirugía. Así que el proceso que Hamilton imaginó era flujo de Ricci con cirugía.
Hamilton no fue el primer matemático que pensó que sabía cómo demostrar la Conjetura de Poincaré. Tampoco fue el primero en encontrar obstáculos insalvables en su camino hacia una demostración. Para que su programa—como lo llaman los matemáticos—funcionara, varias cosas debían ser ciertas. Primero, la curvatura que intentaba medir tenía que tener un límite constante, una especie de frontera uniforme; si asumía que esto era cierto, probablemente la demostración funcionaría—pero ¿cómo podía saber que su suposición era correcta? Segundo, aunque Hamilton ideó el flujo de Ricci con cirugía y podía mostrar que era eficaz en algunos casos, no podía demostrar que fuera efectivo sin importar qué tipo de singularidad se desarrollara. Podía teorizar sobre los tipos de singularidades que aparecerían, pero no encontraba una forma de dominar todas ellas ni siquiera afirmar que las había identificado completamente. Aquí había otro hombre que “avanzó y luego no lo logró”. Otro hombre para quien, como Morgan citó a Jeff Cheeger, se volvió “demasiado complicado seguir practicando la Conjetura de Poincaré”.
Veinticinco años después, dos cosas están perfectamente claras. Primero, Hamilton efectivamente creó el plano maestro para demostrar tanto la Conjetura de Poincaré como la de Geometrización. Segundo, su tragedia personal fue tan grande como su logro profesional: a los cuarenta años, Hamilton se estancó y, al parecer, siguió estancado.
El punto en el que Hamilton se quedó atascado es, aproximadamente, el punto en el que Perelman comenzó a involucrarse con la Conjetura de Poincaré. También fue el punto en el que Perelman empezó a desaparecer; asistía a menos seminarios, redujo gradualmente sus horas en el Steklov hasta que realmente solo aparecía para recoger su salario mensual. Disminuyó su correspondencia por correo electrónico hasta tal grado que la mayoría de sus conocidos asumieron que se había convertido en otro matemático que una vez mostró promesa pero luego se enfrentó a un problema que lo aplastó, reduciéndolo a la inexistencia matemática.
Ahora sabemos que no fue así. Más bien, Perelman había completado su formación matemática y empezó a aplicarla. Como ocurrió, el proceso de formarse—o, quizás más precisamente, el deseo que tenía de adquirir conocimiento matemático que pudiera ser impartido por otros—era lo que lo había mantenido conectado con el mundo exterior. Ahora ese mundo estaba más o menos agotado; su utilidad era insignificante, y sus demandas, por tanto, incomprensibles e incluso más irritantes que antes. Perelman, naturalmente, dio la espalda al mundo y se enfrentó al problema.
Lo que el mundo le había dado a Perelman era el hábito de enfocar el poder de su mente incomparable en un solo problema. Lo que Hamilton había hecho esencialmente fue convertir la Conjetura de Poincaré en un superproblema de olimpiada matemática. En cierto sentido, la había llevado a un nivel más accesible. En el mundo de los matemáticos de élite, los intelectualmente más destacados son aquellos que abren nuevos horizontes al plantear preguntas que nadie más había pensado en formular. Un escalón por debajo están los que idean maneras de responder esas preguntas; a menudo son miembros de la élite en etapas anteriores de su carrera—por ejemplo, unos años después de obtener su doctorado, cuando están demostrando los teoremas de otros antes de comenzar a formular los propios. Y finalmente, están los pájaros raros, aquellos que dan los últimos pasos para completar las demostraciones. Estos son los matemáticos persistentes, meticulosos y pacientes que finalmente trazan los caminos que otros han soñado y señalado. En nuestra historia, Poincaré y Thurston representan al primer grupo, Hamilton al segundo, y Perelman es quien completó la tarea.
Entonces, ¿quién era él? Era el hombre que nunca se había topado con un problema que no pudiera resolver. Lo que sea que haya intentado hacer con los espacios de Alexandrov en Berkeley podría haber sido una excepción—puede que realmente se haya atascado—pero también podría haber sido la única vez que intentó hacer algo que pertenecía al segundo o incluso al primer tipo de trabajo matemático, en lugar del tercero. El tercer tipo es esencialmente similar a resolver un problema de olimpiada matemática: está claramente enunciado, y hay restricciones sobre su solución—el camino hacia la demostración ya había sido trazado por Hamilton. Este era un problema de olimpiada muy, muy complicado; no podía resolverse en horas, ni en semanas, ni siquiera en meses. De hecho, era un problema que quizá no pudiera resolverse nunca—excepto por Perelman. Y Perelman era un hombre en busca de precisamente ese tipo de problema, uno que finalmente utilizara toda la capacidad del supercompactador que era su mente.
Perelman logró demostrar dos cosas fundamentales. Primero, demostró que Hamilton no necesitaba asumir que la curvatura siempre tendría un límite uniforme; en el espacio imaginario en el que se desarrollaba la demostración, esto simplemente siempre sería así. Segundo, demostró que todas las singularidades que podrían desarrollarse tenían la misma raíz; aparecerían cuando la curvatura comenzara a “explotar”, a volverse inmanejable. Dado que todas las singularidades tenían la misma naturaleza, una sola herramienta sería efectiva contra todas ellas—y la cirugía originalmente concebida por Hamilton serviría. Además, Perelman demostró que algunas de las singularidades que Hamilton había hipotetizado nunca ocurrirían en absoluto.
Hay algo peculiar y ligeramente irónico en la lógica de la demostración de Perelman. Tuvo éxito porque usó el poder insondable de su mente para captar todo el alcance de las posibilidades: en última instancia, fue capaz de afirmar que conocía todo lo que podía ocurrir a medida que la métrica crecía y el objeto se remodelaba. Conociéndolo todo, pudo excluir algunos desarrollos topológicos como imposibles. Hablando del espacio imaginario de cuatro dimensiones, se refería a cosas que podían y no podían ocurrir “en la naturaleza”. En esencia, fue capaz de hacer en matemáticas lo que había intentado hacer en la vida: comprender de una vez todas las posibilidades de la naturaleza y aniquilar todo lo que quedara fuera de ese ámbito—las voces de los castrati, los automóviles, el antisemitismo y cualquier otra singularidad incómoda.
9
EMERGE LA DEMOSTRACIÓN
Date: Tue, 12 Nov 2002 05:09:02 -0500 (EST)
From: Grigori Perelman
To: [múltiples destinatarios]
Subject: nuevo preprint
Estimado/a [Nombre],
¿Puedo llamar su atención sobre mi artículo en arXiv math.DG 0211159?
Resumen:
Presentamos una expresión monótona para el flujo de Ricci, válida en todas las dimensiones y sin suposiciones sobre la curvatura. Se interpreta como una entropía para un cierto conjunto canónico. Se presentan varias aplicaciones geométricas. En particular: (1) el flujo de Ricci, considerado en el espacio de métricas riemannianas módulo difeomorfismos y escalamiento, no tiene órbitas periódicas no triviales (es decir, distintas de los puntos fijos); (2) en una región donde se forma una singularidad en tiempo finito, el radio de inyectividad está controlado por la curvatura; (3) el flujo de Ricci no puede convertir rápidamente una región casi euclidiana en una muy curvada, sin importar lo que ocurra lejos. También verificamos varias afirmaciones relacionadas con el programa de Richard Hamilton para la demostración de la conjetura de geometrización de Thurston para variedades cerradas de tres dimensiones, y damos un esbozo de una demostración ecléctica de esta conjetura, utilizando resultados anteriores sobre colapsos con cota inferior local de curvatura.
Saludos cordiales,
Grisha
Una docena de matemáticos estadounidenses recibió este mensaje. Decía que el día anterior, Perelman había publicado un artículo en arXiv.org, un sitio web alojado por la Biblioteca de la Universidad de Cornell creado específicamente para facilitar la comunicación electrónica entre matemáticos y científicos. El preprint era el primero de tres artículos que contenían los resultados del ataque de siete años de Perelman a las conjeturas de Poincaré y de Geometrización.
“Así que empiezo a leer el artículo,” me contó Michael Anderson. “No soy un experto en el flujo de Ricci, pero al leerlo se hizo evidente que había hecho avances enormes, que la solución a la Conjetura de Geometrización y, por tanto, a la de Poincaré, estaba a la vista.” Todos los destinatarios del correo llevaban años luchando contra alguno de esos problemas. Cada uno de ellos tuvo una reacción ambivalente ante la noticia: si Perelman realmente había demostrado las conjeturas, era un logro matemático de proporciones monumentales, y debía inspirar un sentido de triunfo—pero era el triunfo de otro, y destruía muchas esperanzas personales de descubrimientos propios.
Anderson había estado trabajando en la Geometrización durante casi diez años y, como me dijo, “me estaba estancando en cuestiones técnicas. Aún esperaba tener alguna idea o avance, pero realmente llegué a la conclusión de que no ocurriría. Pero si alguien iba a lograrlo, mejor que fuera Grisha. Me caía bien. Así que al día siguiente lo invité a venir aquí, y un día después me sorprendió mucho que dijera que sí.”
Mientras tanto, comenzó un torbellino de correos electrónicos entre topólogos estadounidenses y europeos. Mike Anderson envió algunos mensajes que decían lo siguiente:
Hi [Name],
Espero que todo esté bien. No sé si ya lo viste, pero Grisha Perelman ha publicado un artículo sobre el flujo de Ricci en mathDG/0211159 que tú y tus colegas interesados en el tema quizá quieran revisar. Grisha es un tipo muy inusual y también muy brillante—lo conocí hace unos 9 años, y solíamos hablar bastante sobre flujo de Ricci y la geometrización de 3-variedades a principios de los 90. De la nada, me envió un correo ayer informándome de su artículo.
Básicamente, sé muy poco sobre flujo de Ricci, pero me parece que ha respondido, en este artículo, muchas de las cuestiones fundamentales que la gente lleva tiempo intentando resolver. Puede que esté muy cerca de completar el objetivo de Hamilton, es decir, demostrar la conjetura de Thurston. Las ideas del artículo me parecen completamente nuevas y originales—típico de Grisha. (Resolvió otros problemas destacados en distintas áreas en los años 90 y luego “desapareció” de la escena. Parece que ahora ha reaparecido.)
En fin, quería informarte de esto, y también pedirte si puedes mantenerme “al tanto” de las discusiones/rumores respecto a este trabajo… Por supuesto, lo que realmente me gustaría saber es cuán cerca estamos ahora de resolver la conjetura de Thurston—ya que esto afecta mucho mi trabajo. Asumo que su artículo es correcto—lo cual me parece una apuesta razonable, conociendo a Grisha.
Estoy enviando un mensaje similar a algunos otros amigos que trabajan en flujo de Ricci.
Saludos, Mike
Alguien que nunca hubiera oído hablar de Perelman podría ser perdonado por no tomarse en serio el artículo: trabajos que afirmaban demostrar la Conjetura de Poincaré aparecían con regularidad, pero en casi cien años, nadie la había resuelto. Todos, incluidos matemáticos de gran renombre—incluido el propio Poincaré—habían cometido errores. Supuestas demostraciones aparecían cada pocos años, y todas habían sido refutadas—unas más pronto, otras más tarde. Uno tenía que conocer a Perelman—saber que nunca entregaba trabajos defectuosos, como solían decir sus compañeros del club de matemáticas, y tener un sentido de su inclinación por los gestos cuidadosamente preparados—para saber cuán en serio debía tomarse este intento particular de resolver la de Poincaré.
Pero ¿cómo determinar si era realmente correcta? El artículo reunía técnicas e incluso problemas de varias especialidades distintas dentro de las matemáticas; ni siquiera todas estaban limitadas a la topología. Además, la presentación de Perelman era tan condensada que juzgar su demostración requería, en esencia, descifrar primero su artículo. Tampoco ayudaba el hecho de que no afirmaba desde el inicio lo que se proponía hacer ni cómo. Ni siquiera dijo que había demostrado las conjeturas de Poincaré y Geometrización hasta que se le preguntó directamente. Los correos de Anderson fueron algunos de los primeros pasos en ese proceso de verificación. Lo que decía era: este tipo debe tomarse en serio, y por favor díganme si ha hecho lo que creo que ha hecho. Anderson escribió ese mensaje a las 5:38 de la mañana del día siguiente a recibir el correo de Perelman.
En pocas horas, Anderson empezó a recibir respuestas de geómetras que, al parecer, también se habían quedado despiertos toda la noche leyendo el artículo. Informaban que lo que los matemáticos llamaban “la comunidad del flujo de Ricci” estaba en frenesí—y notaban que ninguno de ellos había oído hablar de Perelman antes.
Ninguno de los topólogos que conocían a Perelman en Estados Unidos pertenecía a la comunidad del flujo de Ricci, que giraba en torno a Richard Hamilton—el destinatario más importante del correo de Perelman y, en cierto sentido, el destinatario de todo su artículo. Mientras los correos volaban entre geómetras, Hamilton permanecía visiblemente en silencio. “¿Ya surgieron impresiones del trabajo de Perelman?” escribió Anderson a otro experto en flujo de Ricci unos días después. “¿Algunos de ustedes en el grupo de Hamilton están revisando el artículo? ¿Sabe Hamilton sobre esto? ¿Alguna idea de cuán cerca puede estar de terminar el programa?”
Hamilton sabía del artículo, reportaron los corresponsales. El trabajo parecía realmente importante.
De hecho, Perelman necesitó menos de la mitad de su primer artículo para superar el punto en el que Hamilton se había estancado durante dos décadas. No es de extrañar que Hamilton guardara silencio. Solo se puede imaginar lo que debe haber sentido al ver que la ambición de toda su vida era usurpada y luego cumplida por un advenedizo con el cabello desordenado y las uñas largas. Uno puede imaginarlo, eso sí, si entiende que la ambición, la competitividad y el sentido del valor profesional son lo que probablemente motiva el comportamiento humano—no, digamos, el bien de las matemáticas. Grisha Perelman no tenía esa comprensión.
De hecho, uno de los aspectos más notables de la historia de la demostración de Perelman es la cantidad de matemáticos que dejaron temporalmente de lado sus propias ambiciones profesionales para dedicarse a descifrar e interpretar sus preprints. En noviembre de 2002, Bruce Kleiner estaba viajando por Europa. Justo cuando estaba a punto de comenzar una conferencia en la Universidad de Bonn, Ursula Hamenstädt, una profesora local que estaba en la audiencia, le preguntó: “Ah, por cierto, ¿viste el preprint que Perelman acaba de publicar con la demostración de la geometrización de la Conjetura de Poincaré?” Al menos, eso fue lo que él recordaba que ella dijo. Tal vez en realidad fue más cauta en su apreciación—pero Kleiner sabía cuán en serio debía tomarse a Perelman.
“Nadie que conociera sus artículos o hubiera asistido a sus conferencias había sugerido jamás que hiciera afirmaciones que luego colapsaran, o que dijera cosas que no hubiera pensado cuidadosamente,” me dijo Kleiner. “Y aquí estaba publicando algo en arXiv, que es un foro muy público. Así que, a menos que hubiera habido algún cambio de personalidad desde principios de los noventa, pensé que había una muy buena posibilidad de que hubiera algo ahí, o tal vez que lo hubiera resuelto completamente.” Y esto significaba que la vida profesional de Kleiner daba un giro repentino. Al igual que Anderson, Kleiner había estado trabajando durante años en un aspecto de la Conjetura de Geometrización, aunque usando un enfoque completamente distinto. A diferencia de Anderson, todavía no sospechaba que su búsqueda resultaría infructuosa. Sabía, como él mismo dijo, que “era un proyecto de alto riesgo,” una conjetura famosa que alguien más podía resolver primero, pero no estaba preparado para escuchar, justo antes de su propia conferencia, que su proyecto estaba, en efecto, terminado. Durante el año y medio siguiente, Kleiner estaría trabajando en el Proyecto Perelman.
Perelman, mientras tanto, se preparaba para su viaje a Estados Unidos. Había recibido invitaciones de Anderson en Stony Brook y de Tian, ahora en el MIT, y decidió pasar dos semanas en cada lugar. Le había dicho a Anderson desde el principio que estaría en Estados Unidos no más de un mes porque no podía dejar sola a su madre por más tiempo. Más tarde, el plan cambió para incluir a su madre en el viaje, pero Perelman mantuvo la duración original.
Ahora Perelman parecía completamente reenganchado con el mundo. Se encargó él mismo de los trámites de la visa estadounidense—engorrosos incluso para personas con experiencia lidiando con burocracias—y consiguió visas para él y su madre. Compró él mismo los pasajes, aparentemente usando dinero que aún tenía en su cuenta bancaria estadounidense. Había estado viviendo frugalmente los últimos siete años, utilizando sus ahorros del posdoctorado—a tal punto que agregó una nota al pie en su primer preprint para mencionarlo, obsesivamente fiel a su ideal de dar crédito donde se debía, por irrelevante que fuera para el tema en cuestión. Se mantuvo en contacto con Anderson y Tian para coordinar la agenda y la logística de sus viajes, incluido el seguro médico, un tema que aparentemente le preocupaba mucho.
La reaparición de Perelman tras su casi ermitaño aislamiento no pareció afectar su capacidad para seguir escribiendo su demostración. Subió el segundo de sus tres preprints a arXiv el 10 de marzo de 2003, mientras tramitaba su visa estadounidense. Este tenía veintidós páginas, ocho menos que el primer documento. Al parecer, había formulado la demostración tan claramente en su mente que las distracciones, tanto menores como mayores, no afectaban su capacidad para dedicar un par de semanas a estas concentradas redacciones (ese mismo año le diría a Jeff Cheeger que le había tomado tres semanas escribir el primer artículo—menos tiempo del que le tomó a Cheeger leerlo y entenderlo).
Perelman llegó al MIT a principios de abril de 2003. Para Gang Tian, lucía más o menos como lo recordaba: delgado, de cabello largo y con las uñas largas, aunque sin la chaqueta de pana marrón. Para quienes lo veían por primera vez, Perelman resultaba llamativo pero totalmente dentro de los límites de rareza aceptables entre matemáticos. En su conferencia, la sala estaba llena. Varias personas del público habían estado leyendo el primer artículo de Perelman y escribiendo sus propias notas sobre él; varios lo hacían en un seminario organizado por Tian. Pero la mayoría eran matemáticos curiosos que habían venido a ver al hombre que quizás había hecho el mayor avance matemático en un siglo. Estos matemáticos estaban calificados para seguir la línea narrativa de su conferencia pero sin duda serían incapaces de formular preguntas significativas después—lo cual los hacía, para Perelman, en el mejor de los casos poco interesantes y en el peor, molestos. Había prohibido la grabación en video de la conferencia y había dejado claro que no quería publicidad en los medios, pero un par de periodistas lograron entrar en la audiencia ese día.
Increíblemente, quienes habían venido esperando un espectáculo matemático lo obtuvieron. En marcado contraste con su intervención en el congreso internacional de 1994, Perelman presentó una narrativa organizada, lúcida y por momentos incluso lúdica. Estaba en el punto culminante de su relación con la Conjetura de Poincaré. Si la Conjetura de Poincaré fuera una persona, este podría haber sido el momento en que Perelman habría elegido casarse con ella: un momento en que podía ver claramente toda su historia juntos, y cuando se sentía más libre de dudas y más seguro del futuro.
Casi todos los días durante dos semanas después de su primera presentación, Perelman ofreció charlas sobre su trabajo a audiencias más reducidas. Pasó varias horas al día respondiendo preguntas, principalmente sobre la Conjetura de Geometrización. Por las mañanas, antes de sus conferencias, solía pasar por la oficina de Tian para hablar, principalmente de matemáticas. Puede que estuviera buscando nuevos problemas que abordar; le preguntó a Tian sobre su propia investigación e incluso propuso algunas ideas relacionadas con la especialización de Tian en ese momento, más que con la geometrización. Tian, a diferencia de Anderson y Morgan—quienes intentaban regularmente hacer que Perelman hablara—, rara vez salía de las discusiones estrictamente matemáticas. “Era enfocado y muy obstinado,” me dijo Tian. “Admiro que pueda ignorar muchas cosas que preocupan a otros y concentrarse en hacer matemáticas.”
Perelman parecía tan relajado y amistoso durante esa visita que en una de sus charlas matutinas Tian abordó el tema de que Perelman se quedara en el MIT. La universidad estaba interesada en hacerle una oferta, y algunos colegas de Tian se habían acercado a Perelman la noche anterior para intentar convencerlo de que los recursos del MIT le permitirían trabajar con más productividad. Tian le pidió a Perelman su opinión. Cualquiera que haya sido su respuesta, el cortés y extremadamente discreto Tian no quiso repetirla. “Hizo algunos comentarios,” concedió Tian. “Prefiero no decirlos.” El problema no era solo que esta vez Perelman no tenía interés en quedarse en Estados Unidos. Era que la idea de ser recompensado ahora con un puesto cómodo en la universidad lo insultaba. Él había esperado una cátedra completa ocho años antes. Su cerebro era el mismo entonces que ahora; era igual de merecedor; y sin embargo querían que demostrara que era lo suficientemente bueno para enseñar matemáticas. Ahora actuaban como si finalmente lo hubiera demostrado, cuando en realidad lo que había demostrado era la Conjetura de Poincaré, que ya era recompensa suficiente.
Ambos volvieron a sus civilizadas discusiones sobre variedades, métricas y estimaciones. La irritación de Perelman solo volvió a surgir una vez más en sus conversaciones. El primero de lo que Tian llamó “incidentes” debió haber ocurrido hacia el 15 de abril, hacia el final de la estancia de Perelman en el MIT, cuando The New York Times publicó un artículo titulado “Russian Reports He Has Solved a Celebrated Math Problem” (“Ruso informa haber resuelto un célebre problema matemático”). Casi cada palabra del título era un insulto para Perelman. Él no había “informado” nada; había sido cuidadoso de hacer afirmaciones solo en respuesta a preguntas directas. Llamar a la Conjetura de Poincaré “célebre”, y hacerlo en un periódico de gran circulación, era, desde el punto de vista de Perelman, inconcebiblemente vulgar. Y el artículo en sí acumulaba los insultos. El cuarto párrafo comenzaba: “Si su demostración es aceptada para su publicación en una revista científica revisada por pares y sobrevive dos años de escrutinio, el Dr. Perelman podría ser elegible para un premio de un millón de dólares.” Esto parecía implicar que Perelman había asumido el problema con el objetivo de ganar el millón de dólares—que tenía algún interés en el dinero—y que en realidad presentaría su trabajo para su publicación en una revista revisada por pares. Todo esto era manifiestamente falso. Perelman había comenzado a trabajar en la conjetura años antes de que se creara el premio Clay. Si bien usaba dinero y tenía cierta apreciación por él, sentía poca necesidad y, ciertamente, ningún deseo de tenerlo. Finalmente, su decisión de subir su demostración a arXiv había sido una revuelta intencionada contra la idea misma de las revistas científicas distribuidas mediante suscripción paga. Y ahora que había resuelto uno de los problemas más difíciles de las matemáticas, Perelman no iba a pedirle a nadie que validara su demostración para publicación.
Antes de venir a Estados Unidos, Perelman había dejado claro a quienes preguntaron —y Mike Anderson, por ejemplo, tuvo mucho cuidado de hacerlo— que en ese momento no deseaba publicidad fuera de la comunidad matemática. Perelman no dijo que nunca quisiera publicidad; dejó claro que no creía que fuera el momento adecuado. Y tan estricto como era con respecto a hablar con periodistas, era relajado con la difusión de sus conferencias y su trabajo entre colegas: no tenía problema en que los organizadores de sus charlas usaran sus listas de correo profesionales, o no, según lo consideraran conveniente. Tenía una confianza implícita en matemáticos de diversas corrientes, y una desconfianza instintiva hacia los periodistas. El artículo del New York Times no solo reforzó sus sospechas hacia los periodistas —el autor interpretó mal los eventos y motivaciones en todas las formas que Perelman probablemente había temido—, sino que también minó su confianza en sus colegas; una de las dos fuentes citadas por el periodista fue un matemático que había asistido al seminario de Tian y a las conferencias de Perelman. Thomas Mrowka no era un observador casual, pero ofreció una valoración que servía como remate perfecto para el artículo y que probablemente hizo que Perelman se estremeciera: “O lo logró, o ha hecho un progreso realmente significativo, y vamos a aprender de ello.”
El día que Perelman dejó el MIT, él y Tian cruzaron el río hasta el histórico Back Bay de Boston para almorzar, lo cual Perelman pareció disfrutar. Incluso habló de la posibilidad de volver a Estados Unidos; dijo que tenía ofertas de Stanford, Berkeley, MIT—de hecho, para ese entonces podría haber tenido las condiciones que deseara en cualquier departamento de matemáticas del país. En un toque perfectamente bostoniano, los dos matemáticos siguieron el almuerzo con una caminata junto al río Charles. El estado relajado de Perelman debió dar paso a la ansiedad, porque le confió a Tian que las cosas se habían deteriorado entre él y Burago—y, más generalmente, entre él y el establecimiento matemático ruso. Tian, nuevamente, no quiso revelar los detalles—dijo simplemente que dudaba que su amigo tuviera razón esta vez—, pero la ruptura fue tan comentada en San Petersburgo que fue fácil obtener los detalles. El conflicto involucraba a otro investigador del laboratorio de Burago, cuyas prácticas de citación, según Perelman, eran tan descuidadas que rozaban el plagio. El hombre seguía una práctica comúnmente aceptada de citar la aparición más reciente de un artículo en lugar de proporcionar toda la verdad disponible sobre su origen. Perelman había exigido que el notoriamente tolerante Burago sometiera a su investigador a una especie de castigo científico público. A juicio de Perelman, la negativa de Burago lo convertía en cómplice de lo que equivalía casi a un crimen; los gritos de Perelman a su mentor se habían escuchado en los pasillos del Steklov. Perelman dejó el laboratorio de Burago y encontró refugio en el laboratorio de Olga Ladyzhenskaya, una matemática extraordinaria que era lo suficientemente mayor, sabia y mujer como para aceptar a Perelman tal como era. Todos los demás —incluyendo a Burago y Gromov, que en general veían a Perelman como casi impecable— parecían dispuestos a perdonarlo, pero eran incapaces de ver su postura sobre las citas como algo más que caprichosa en el mejor de los casos, o mezquinamente ridícula en el peor.
Tras sus conferencias en el MIT, Perelman fue a la ciudad de Nueva York, donde su madre se alojaba nuevamente con familiares. Se quedó el fin de semana y viajó a Stony Brook en tren el domingo por la noche. Mike Anderson lo recogió en la estación y lo llevó al dormitorio donde se alojaría; Perelman había pedido explícitamente que su alojamiento fuera “lo más modesto posible.” Comenzó a dar conferencias al día siguiente, estableciendo un horario constante para las siguientes dos semanas: conferencias por la mañana seguidas de sesiones de discusión por la tarde. Para quienes asistieron, estas sesiones parecían poco menos que un milagro. Aquí estaba un hombre del que algunos no habían oído hablar y que otros creían desaparecido, que había resuelto la Conjetura de Poincaré y que ahora mostraba una claridad fantástica en sus conferencias y una paciencia sin igual durante las discusiones.
Así fue como a Perelman le enseñaron que debían practicarse las matemáticas. Iba cada día al aula de conferencias para cumplir con su destino, y eso explicaba tanto su claridad como su paciencia. Pero en el mundo fuera de las aulas de Stony Brook, las cosas divergían cada vez más de sus expectativas. El día que llegó a Stony Brook, el New York Times publicó otro artículo. Este también comenzaba afirmando, inexactamente, que Perelman afirmaba haber resuelto la Conjetura de Poincaré y vinculaba esa solución al premio del millón de dólares, y luego pasaba a citar a una sola fuente: Michael Freedman, quien había recibido la Medalla Fields tras resolver la Poincaré en dimensión cuatro, y que ahora trabajaba en Microsoft. Increíblemente, Freedman calificó el logro de Perelman como “una pequeña tristeza” para la topología: Perelman había resuelto los mayores problemas del campo, lo que lo hacía menos atractivo, razonaba, y por tanto “ya no se tendrá a los jóvenes brillantes que se tienen ahora.”
Esto probablemente fue una ofensa bastante seria. Después de su ruptura con Burago, el grupo de referencia de Perelman, que ya era pequeño, se había reducido a solo unas pocas personas en posición de entender su demostración. En el MIT, le había dicho a Tian que creía que tomaría un año y medio o dos para que se comprendiera su demostración. Pero alguien como Freedman podría haber sido esperado para tener una comprensión inmediata de la elegancia —y la corrección— de la solución de Perelman. Que Freedman enmarcara la demostración de Perelman como un revés para el campo que una vez compartieron, y lo hiciera en una entrevista con un periódico cuyo público jamás comprendería ni el problema ni la solución, debió de ser doloroso—aún más porque la reacción de Freedman parecía tan ilógica.
Si alguien podía hablar con autoridad sobre lo que Perelman había hecho—particularmente sobre lo expuesto en su primer artículo—era Richard Hamilton. Después de todo, Perelman había seguido el programa de Hamilton. Uno de los aspectos más extraños y trágicos de esta historia es hasta qué punto las órbitas de Perelman y Hamilton se evitaron mutuamente. Perelman no pertenecía a lo que Anderson y otros llamaban la “comunidad de flujo de Ricci,” que se había formado alrededor de Hamilton durante las dos décadas en que este había intentado forzar la métrica para que se ajustara a la conjetura. Al parecer, Perelman se había acercado a Hamilton en dos ocasiones—una después de una conferencia suya, y otra por escrito, después de regresar a San Petersburgo. Ambas veces, Perelman pedía aclaraciones sobre algo que Hamilton había dicho o escrito. En la segunda ocasión, Hamilton no respondió—algo que Perelman podría haber entendido perfectamente si aplicara a los demás los mismos estándares de comportamiento que aplicaba a sí mismo. De hecho, por razones probablemente completamente distintas a las de Perelman—Hamilton, según todos los relatos, era un matemático inusualmente sociable—, tendía a ser elusivo, ocasionalmente retraído, y por lo general muy lento para responder cartas y llamadas. Pero en lugar de reconocer patrones familiares, Perelman probablemente se sintió profundamente frustrado por el silencio de Hamilton; generalmente esperaba que se cumplieran sus necesidades, por escasas que fueran.
Ahora también, Hamilton guardaba silencio. Que no hubiera asistido a las conferencias de Perelman en el MIT podría haber sido decepcionante, pero era comprensible. Pero cuando Perelman comenzó su estancia en Stony Brook, a solo una hora y media de la ciudad de Nueva York, donde Hamilton enseñaba en la Universidad de Columbia, su ausencia se volvió conspicua. Otros matemáticos de Nueva York asistieron. Uno de ellos, John Morgan, invitó a Perelman a dar una conferencia en Columbia durante el fin de semana. Perelman aceptó, y también accedió a dar otra conferencia ese fin de semana en Princeton.
El viernes 25 de abril, Perelman dio una conferencia en Princeton. La universidad le hizo una nueva oferta. Perelman la rechazó. El sábado, dio una conferencia en Columbia. Hamilton asistió y se quedó para la discusión tras el almuerzo—hasta que solo quedaban él, Perelman, Morgan y Gromov, que entonces estaba en Courant. “Todos esperaban que Richard dijera si lo entendía o no,” me dijo Morgan. “Era su teoría, su idea. Esta era la manera de hacerlo. Él era la persona obvia para juzgar.”
¿Y lo hizo? Aquí es donde se complica. “Desde el principio, Richard estuvo dispuesto a, y de hecho reconoció que lo que había en el primer artículo era correcto y un avance enorme,” dijo Morgan, ahora tratando de ser cuidadoso para no ofender a un colega. El primer artículo trataba únicamente del flujo de Ricci, que era invención de Hamilton y su ámbito de total confianza. El segundo artículo trataba del flujo de Ricci con cirugía, que también era invención de Hamilton pero que, en el tratamiento de Perelman, se entremezclaba con los espacios de Alexandrov y el trabajo que Perelman había hecho con Gromov y Burago. Hamilton era menos experto aquí, y eso pudo haberlo hecho tanto menos seguro como, quizás, más esperanzado de que Perelman hubiera fallado. “Creo que tal vez pensó, ‘Bueno, esto es un error,’” dijo Morgan, “y si es un error, eso dejaría espacio para que yo produjera algo más que quisiera aportar. Así que creo que estaba como reteniendo su juicio, esperando para ver.” Si existía la posibilidad de que Perelman hubiera tomado el camino equivocado con su segundo artículo, entonces alguien más—lo más lógico, el propio Hamilton—podría construir sobre los avances del primer artículo de Perelman. Todo esto, sin embargo, es conjetura: cuando Hamilton hablaba públicamente del trabajo de Perelman, siempre lo hacía con cortesía; simplemente lo hacía con mucha menos frecuencia de la que muchos—including Perelman—hubieran esperado.
Aquel día en Columbia, según lo recordó Morgan, “fue correcto, pero distante. No pareció haber ninguna tensión evidente. . Grisha no iba a acercarse agresivamente a nadie. Si lo mirabas desde fuera, parecía como cualquier otra conversación matemática: ideas entrando y saliendo. En otras palabras, cualesquiera que fueran los sentimientos privados de Richard sobre su distancia, al menos en esta conversación, fue más o menos normal.”
Morgan invitó a Perelman a su casa para un brunch la mañana siguiente. “Y él dijo: ‘Bueno, ¿quién estaría allí?’ Le dije: ‘Oh, mi esposa, mi hija, tal vez invite a un par de personas más.’ Él dijo: ‘Oh, no. No lo creo.’ Así que mi impresión fue que, si hubiera sido una reunión matemática, tal vez habría venido. Pero una reunión social no le interesaba en absoluto.” Ese día, Perelman paseó por Nueva York con Gromov y le habló sobre la Conjetura de Poincaré y sobre su conflicto con Burago. Luego regresó a Brighton Beach, donde se hospedaba su madre, planeando volver a Stony Brook la noche siguiente para otra semana de conferencias y discusiones.
Perelman volvió a Stony Brook desanimado. Le dijo a Anderson que estaba decepcionado por el nivel de preguntas que Hamilton le había hecho: parecía que el inventor del flujo de Ricci no se había tomado el tiempo de adentrarse profundamente en su demostración. Lo más probable es que las razones de esto fueran complejas: Hamilton estaba dividido respecto a cómo abordar el trabajo de Perelman y, además, podría haber sido difícil tanto matemática como psicológicamente asimilar una ruptura repentina en el muro contra el que había estado golpeando la cabeza durante veinte años. Pero, al igual que veinte años antes, mientras Perelman podía ser infinitamente paciente al reiterar sus explicaciones a oyentes interesados, no podía imaginar que alguien tuviera dificultades con algo que, para él, era transparente y casi evidente.
Perelman también estaba molesto con los insistentes intentos de cortejo por parte de Princeton. Alguien de esa universidad llamó a Anderson después de la conferencia de Perelman para pedir ayuda en su reclutamiento. A solicitud de Perelman, Anderson se negó a ayudar, pero Princeton envió de todos modos una oferta formal por correo—y esto lo molestó. “Están siendo agresivos,” le dijo Perelman a Anderson. Entre las muchas reglas de comportamiento de Perelman, articuladas y quizás incluso formuladas un par de años después de la oferta de Princeton, estaba la regla de que “uno nunca debe imponerse a nadie.” Princeton, que había ofendido a Perelman al pedirle que solicitara un trabajo, ahora lo ofendía por ser demasiado persistente en sus muestras de afecto.
Anderson, quien además de su genuina admiración por Perelman parecía tener un agudo sentido de sus límites, aparentemente logró no ofenderlo mientras perseguía la misma agenda que todos los demás anfitriones estadounidenses de Perelman: convencerlo de quedarse en su universidad y sacarlo un poco socialmente. Anderson se esforzaba cada día en convencer a Perelman de salir a cenar, y en ocasiones lo lograba. También organizó una fiesta para Perelman en su casa, que, en retrospectiva, pareció un pequeño desastre: Anderson y su amigo Cheeger se enzarzaron en una acalorada discusión sobre la invasión de Irak por parte de EE. UU., la cual Cheeger apoyaba y Anderson no. Anderson recordaba haberse enojado mucho. “Grisha solo escuchaba,” recordó. “No parecía tener una opinión.” Excepto, claro está, por la opinión firmemente sostenida de que la discusión política estaba por debajo de la dignidad de un matemático.
Anderson llevó a Perelman a conocer a Jim Simons, el hombre extraordinario que transformó el departamento de matemáticas de Stony Brook en uno de los mejores del país y luego se convirtió en gestor de fondos de inversión, amasando una impresionante fortuna, que compartía con muchas organizaciones benéficas, así como con la universidad de Stony Brook. “Así que Simons dejó claro que le gustaría que Grisha viniera aquí—cualquier condición que desee, cualquier salario, incluso un mes al año,” dijo Anderson, “porque Simons tiene la influencia y el dinero para hacerlo posible. Grisha dijo: ‘Gracias, es muy amable, pero no quiero hablar de eso ahora. Tengo que volver a San Petersburgo a enseñar a estudiantes de secundaria.’ Tenía un compromiso en el otoño de 2003.”
La respuesta de Perelman quizás solo él mismo la entendía completamente. Un chiste popular ruso cuenta sobre un actor cortejado por un importante estudio de Hollywood. El actor va a protagonizar una película y está muy emocionado, hasta que se entera de que el rodaje está previsto para diciembre. “No puedo hacerlo,” dice. “Tengo fiestas de Año Nuevo,” refiriéndose a que está contratado para interpretar al Abuelo de las Nieves (el equivalente ruso de Santa Claus) en fiestas infantiles—y como valora ese trabajo, tendrá que rechazar la oportunidad de su vida. La excusa de Perelman sonaba igual de absurda y conmovedora—pero aparentemente era solo una excusa. Por lo que pude averiguar, su único compromiso en el otoño de 2003 fue asistir a una competencia matemática de un día en una escuela de física y matemáticas en San Petersburgo, a la que efectivamente asistió, pero que de ningún modo le habría impedido aceptar cualquiera de las muchas ofertas que le hacían las instituciones estadounidenses. La verdadera razón por la que no lo hizo era simple: aborrecía la idea de ser la “joya de la corona” de algún departamento.
Perelman regresó a Rusia a finales de abril. Publicó la tercera y última parte de su serie sobre la Conjetura de Poincaré el 17 de julio; esta vez, eran solo siete páginas. Las discusiones continuaron sin él. En junio, Kleiner y su colega de la Universidad de Míchigan, John Lott, comenzaron una página web donde publicaban sus notas sobre el primer artículo de Perelman. Hacia finales del año, el Instituto Americano de Matemáticas en Palo Alto y el Instituto de Ciencias Matemáticas en Berkeley organizaron un taller conjunto sobre el primer preprint; Kleiner, Lott, Tian y Morgan fueron sus participantes más activos. En el verano de 2004, los cuatro asistieron a un taller en Princeton patrocinado por el Instituto Clay, que, como administrador del premio de un millón de dólares, tenía interés en fomentar la evaluación de la prueba de Perelman. Alrededor del tiempo del taller de Clay, los cuatro matemáticos más implicados en la lectura minuciosa de los artículos parecían haber dejado atrás cualquier duda residual sobre la corrección de la prueba. Había algunos errores, al parecer, y muchas lagunas en la narrativa presentada por Perelman, pero nada de eso parecía ya poner en duda la afirmación de que Perelman había demostrado la Conjetura de Poincaré y, probablemente, la de Geometrización (el consenso sobre la Geometrización llegaría un poco más tarde). Tal como Perelman había predicho, esa comprensión llegó alrededor de un año y medio después de que sus colegas empezaran a estudiar su demostración.
Tras el taller del verano de 2004, Tian y Morgan decidieron colaborar en un libro sobre la demostración de Perelman; eventualmente fue publicado por el Instituto Clay, que también financió el trabajo de Kleiner y Lott. En el verano de 2005, el instituto patrocinó un taller de un mes sobre la demostración. El estudio de los preprints de Perelman se estaba convirtiendo en una industria artesanal matemática, como debía ser; muchos de los matemáticos implicados habían dedicado porciones significativas de sus carreras profesionales a atacar estas conjeturas, y ahora cada uno sacrificaba la esperanza de ser el protagonista por la oportunidad de desempeñar un papel de apoyo en la mayor producción matemática de la época.
Si Perelman hubiera seguido la ruta más tradicional—si hubiera escrito un artículo o artículos convencionales y los hubiera enviado a una revista matemática—su trabajo difícilmente habría sido sometido a un escrutinio mayor. Una revista habría enviado sus artículos para ser revisados por sus pares—que, siendo tan pequeño el mundo de la topología, habrían sido algunas de las mismas personas que ahora examinaban sus preprints. La diferencia es que, como revisores, habrían leído los artículos en privado, no en un seminario, taller o escuela de verano, y habrían revelado los resultados de su examen en una carta a la revista en lugar de en notas publicadas en la web para que todos los interesados pudieran verlas.
El proceso que Perelman puso en marcha al publicar su prueba, en forma altamente concentrada, en la web probablemente involucró a tantas personas como lo habría hecho la publicación tradicional, pero resultó ser mucho más colaborativo y público que el procedimiento habitual. También fue más rápido: antes de salir a la luz, Perelman no se tomó los típicos meses o años para enmarcar sus resultados en una narrativa matemática tradicional . La revuelta de Perelman contra las convenciones de la publicación científica no se basaba en una ideología; simplemente no les encontraba utilidad y, por tanto, no les otorgaba valor.
Pero fuera del marco tradicional de publicación, ¿cuál era el papel de personas como Kleiner, Lott, Tian y Morgan, quienes no solo se propusieron entender, sino también explicar la demostración de Perelman? En cierto sentido, se convirtieron en sus coautores. Perelman había coescrito uno de sus artículos más importantes de forma similar. Cuando le pregunté a Gromov cómo había sido escribir un artículo con Perelman, dijo: “No fue como nada. En realidad no interactué con él. Burago vino aquí y hablamos, luego Burago regresó y hablaron ellos, y supongo que Perelman lo redactó.”
“¿Así que no miró el manuscrito?”, pregunté, incrédulo.
“No.”
“¿Pero no existía el riesgo de que alguien hubiera cometido un error en el camino?”
“Sí, siempre lo hay. A menudo ocurre que alguien escribe una parte del trabajo y otra persona escribe otra, y en realidad no encajan. Algunos matemáticos muy reconocidos han tenido artículos malos por eso.”
“¿Pero eso no es razón suficiente para leer el manuscrito?”
“¿El manuscrito? Por supuesto que no. No es interesante leer sobre un trabajo que ya has hecho. Lo haces—y te olvidas.”
Esta era la escuela de Perelman. Mientras Perelman daba conferencias en Stony Brook, Kleiner y Lott lo encontraron accesible y dispuesto a entablar conversación sobre su demostración como cualquier matemático podría ser. Pero cuando, hacia el final de la estancia de Perelman, Kleiner y Lott le preguntaron si revisaría sus notas una vez terminadas, Perelman dijo que no lo haría. “Podría haber pasado media hora hojeándolas y haciendo algún comentario,” dijo Kleiner, quien cinco años después todavía parecía desconcertado por la reacción de Perelman. “Eso sería lo mínimo que uno esperaría. Pero, ya sabes, él no es una persona típica.” Según recordó Kleiner, Perelman explicó que revisar sus notas lo haría de alguna manera responsable del trabajo que Kleiner y Lott habían hecho. Esto combinaba perfectamente el exagerado sentido de responsabilidad personal de Perelman con su igualmente solipsista percepción de la importancia de cualquier problema matemático dado. En el centro del universo en el que Perelman se encontraba, la Conjetura de Poincaré ya se desvanecía en el pasado. Como dijo Gromov: “Lo haces—y te olvidas.” Perelman sabía que meses después, una vez que Kleiner y Lott hubieran terminado sus notas, ya no estaría interesado en discutir la Poincaré.
Kleiner y Lott continuaron trabajando en los artículos de Perelman sin Perelman. Encontraron algunos problemas en el camino—en un momento, de hecho, Kleiner estaba convencido de que habían encontrado un error serio, posiblemente fatal, pero Lott lo desengañó de esa idea—y descubrieron que, incluso en los preprints altamente condensados, Perelman se mantenía fiel a su estilo de relatar no tanto la solución al problema como la historia de su propia relación con el problema. A medida que la exploración de Kleiner y Lott se acercaba al final del primer preprint, se dieron cuenta de que algunas de las secciones anteriores del artículo eran piezas autónomas que no influían en el curso final de la demostración.
En septiembre de 2004, tras el taller de Clay, Tian envió a Perelman una nota por correo electrónico “diciendo que ahora entendíamos la demostración.” Señaló que había pasado un año y medio desde su paseo junto al río Charles. Tian le preguntó si pensaba publicar sus preprints, pues él y Morgan estaban ahora considerando escribir un libro. Perelman no respondió. “Puede que él piense que ya había hecho lo suficiente al publicarlos en arXiv,” sugirió Tian cuando habló conmigo. “O puede que ya se sintiera incómodo conmigo para entonces. Traté de evitar hablar con periodistas, porque primero, realmente no disfruto hablar con periodistas; y segundo, toma tiempo.” Pero en la primavera de 2004, Tian, a pedido de un amigo, rompió su silencio y habló con un reportero freelance para la revista *Science*—y ahora sospechaba que Perelman estaba al tanto de esa indiscreción y no había respondido por esa razón. Lo más probable, sin embargo, es que Perelman simplemente no tuviera nada que decir. Su predicción sobre la demostración se había cumplido, y nunca había planeado publicar sus preprints—¿por qué sería necesario comentar nada más?
Morgan tuvo más suerte con Perelman. En el tándem Tian-Morgan, era Morgan quien escribía a Perelman para hacerle preguntas matemáticas. Siempre se sorprendía de la precisión de las respuestas que recibía. “Le hacía una pregunta matemática y casi de inmediato obtenía la respuesta que buscaba,” me dijo Morgan. “Una interacción matemática mucho más típica es: haces una pregunta, la persona a quien se la haces no la entiende del todo o, porque la aborda desde una perspectiva distinta, te responde algo un poco tangencial. Entonces la vuelves a formular. La refinas. Y luego tal vez obtienes una respuesta que realmente es lo que buscabas. Eso nunca pasó con Perelman; le hacía una pregunta y era como si supiera exactamente cuál era el punto que me confundía o no entendía, y exactamente qué necesitaba para aclarar la situación.”
Así que Morgan probó suerte con otras preguntas. Tenía varios grupos de preguntas urgentes. Primero, quería ver los preprints de Perelman publicados—para el registro histórico, si por ninguna otra razón. Le sugirió que él mismo los editaría y los publicaría en una revista que él coeditaba. También invitó a Perelman a la Universidad de Columbia: “¿Te gustaría venir por una semana, un mes, un semestre, un año, el resto de tu vida?” Morgan insertaba este tipo de preguntas cuidadosamente entre sus consultas matemáticas. “Y recibía respuestas como: ‘La respuesta a la pregunta uno es esta; aquí está la respuesta a la pregunta dos. No tengo respuestas para tus otras preguntas.’ Así que las reconocía, lo cual es más de lo que hacía con la mayoría de las personas.” Pero ciertamente no las respondía. Con el tiempo, Morgan se quedó sin preguntas matemáticas.
Cuando Morgan y Tian completaron su manuscrito en 2006, lo enviaron por correo a Perelman. El paquete regresó con el sello “servicio rechazado.”
10
LA LOCURA
10
La Locura
Perelman regresó a San Petersburgo en mayo de 2004.
La primavera tardía es el único momento en que Petersburgo no solo se vuelve habitable, sino incluso atractiva; su gris habitual da paso a una luz suave y fresca que se niega a apagarse hasta bien entrada la noche. Los habitantes de la ciudad salen en masa a sus aceras y malecones para dar todos los paseos que no dieron durante los fríos y húmedos meses de invierno. Perelman, que siempre caminaba, y Rukshin, que se esmeraba en disfrutar todo lo bello que ofrecía San Petersburgo, salieron a caminar. El clima debía ser muy similar al de Boston semanas antes, cuando Perelman había paseado con Tian por el río Charles. Dijo muchas de las mismas cosas también, pero esta vez de forma más enfática—o tal vez Rukshin las escuchó más claras y con más fuerza que Tian.
Perelman dijo que estaba decepcionado con el mundo de las matemáticas.
“Le tomó ocho o nueve años resolver la conjetura de Poincaré,” me dijo Rukshin al recordar aquella conversación. “Ahora imagina que durante ocho años no supiste si tu hijo, que nació enfermo, iba a sobrevivir. Has pasado ocho años cuidándolo día y noche. Y ahora ha crecido fuerte. De ser un patito feo, se ha convertido en un hermoso cisne. Y ahora alguien te dice: ‘¿Por qué no me vendes a tu bebé? Aquí tienes dinero de una beca, para medio año, o tal vez un año; podríamos publicar el trabajo juntos, haríamos que fuera un resultado conjunto.’”
Normalmente, cuando se tiene una conversación con un matemático, señalar errores lógicos enriquece el intercambio. Este claramente no era el caso aquí. Primero, nadie envía a su hijo al mundo con apenas ocho años, ni se considera ofensivo que, por ejemplo, a los dieciocho años le ofrezcan un lugar en una universidad. El asunto era que, incluso si Rukshin distorsionaba la lógica de lo que Perelman le había dicho, probablemente seguía transmitiendo correctamente las emociones. En cierto sentido, el punto era precisamente que esta era una mala comparación: la demostración de Perelman de la conjetura de Poincaré no era tan vulnerable ni tan valiosa como un hijo humano, pero la experiencia de Perelman respecto a la incongruencia entre su logro y las recompensas que se le ofrecían era como la de un padre amoroso al que le ofrecían dinero por su bebé. Rukshin, que solía desconfiar del mundo en general y tenía tendencia a sentirse menospreciado, seguramente añadió sus propias interpretaciones a la carga emocional de Perelman. Así fue como, en el relato, las ofertas de cargos profesoral se convirtieron en intentos apenas disimulados de comprar el derecho de coautoría de la demostración; y cómo en la imaginación de Rukshin y tal vez también en la de Perelman, el trabajo de interpretación del resultado por parte de Kleiner y Lott, y luego Tian y Morgan, se transformó en intentos de apropiarse del crédito.
Concluyó Rukshin: “El mundo de la ciencia—la ciencia que Perelman había considerado la más honesta de todas—le mostró su otra cara. Se había ensuciado y convertido en mercancía.”
Perelman presentó relatos cargados de emociones similares sobre su gira de conferencias a varios colegas de San Petersburgo. Ellos también embellecieron su narrativa con detalles que servían para justificar su dolor y su enojo. Por ejemplo, una persona me dijo que Perelman se sintió herido cuando Hamilton “salió de la conferencia dando pisotones”. Cuando pedí una aclaración, mi interlocutor admitió: “Agregué lo de los pisotones. Pero por lo que me contaron, se fue de manera demostrativa.”
Cuando Perelman habló con dos periodistas del New Yorker en el verano de 2006, les dijo que Hamilton había llegado tarde a su conferencia y no había hecho ninguna pregunta durante la sesión de discusión ni durante el almuerzo—una versión que no coincide con la de Morgan. Lo más probable es que Hamilton no hizo preguntas que indicaran a Perelman que el matemático mayor se había esforzado seriamente por comprender su trabajo. “Soy un discípulo de Hamilton, aunque no he recibido su autorización,” dijo Perelman al New Yorker, y añadió: “Tuve la impresión de que solo había leído la primera parte de mi artículo.”
Cuanto más hablaba Perelman sobre su decepción con el establecimiento matemático, y cuanto más sus conocidos decoraban sus historias con detalles demonizadores, más se profundizaba su sentido de traición. Su mundo, que había comenzado a estrecharse en su primer año universitario y luego se había ampliado levemente durante sus dos viajes a Estados Unidos, ahora se encaminaba hacia su última y desastrosa contracción. Como una banda elástica que se desliza irremediablemente fuera de una esfera, su mundo estaba a punto de encogerse hasta convertirse en un punto.
Desde el momento en que Perelman entró al club de matemáticas de Rukshin a los diez años—o quizás desde un punto anterior, cuando su madre le dijo a su profesor que dejaba las matemáticas para tener un hijo—Perelman fue un proyecto humano de matemáticas. Fue criado por su madre, educado por Rukshin, mimado por Ryzhik, entrenado por Abramov, dirigido por Zalgaller, protegido por Alexandrov, cuidado por Burago y promovido por Gromov, todo para que pudiera hacer matemáticas puras en un mundo de matemáticas puras. Perelman les pagó a sus maestros y benefactores haciendo precisamente eso: resolviendo el problema más difícil que pudo encontrar—y dedicándose completamente a ese proceso. Y cuando terminó, esperaba ciertas cosas. Así como siempre estuvo convencido de que no debía quitarse el gorro y siempre creyó—contra toda evidencia—en la meritocracia, ahora tenía en su mente una imagen perfecta de cómo debían transcurrir las cosas. Tenía, en esencia, un guion.
Este guion aparentemente indicaba que Hamilton asistiría a todas las conferencias de Perelman en Stony Brook, posiblemente incluso a su primera conferencia en MIT, y que Hamilton y toda la comunidad del flujo de Ricci se volcarían profundamente a estudiar su demostración, haciendo todo esfuerzo por comprenderla. Otros matemáticos también lo harían; esa sería su forma natural de responder a su contribución y de mostrar aprecio matemático.
La decepción de Perelman con Hamilton fue aún más dolorosa porque, aparentemente, lo había percibido como parte del casta de los matemáticos puros. En su conversación con los periodistas del New Yorker, Perelman recordó su primer encuentro con Hamilton, en Princeton, de una manera que lo deja claro: “‘Realmente quería preguntarle algo,’ recordó Perelman. ‘Estaba sonriendo y fue muy paciente. De hecho, me dijo un par de cosas que publicó unos años más tarde. No dudó en decírmelo. La apertura y generosidad de Hamilton—eso me atrajo mucho. No puedo decir que la mayoría de los matemáticos actúen así.’” Esta imagen de Hamilton era tan estable y llamativa en la memoria de Perelman que pareció ignorar la falta de respuesta de Hamilton a su carta inicial sobre el flujo de Ricci y su no reacción al primer preprint—y por eso siguió esperando que Hamilton se ciñera al guion durante la gira de conferencias.
El guion también contenía reglas, obvias. La gente no debe hablar sobre cosas que no entiende; si iba a tomar un año y medio entender la demostración, entonces nadie debería hablar de ella hasta entonces. Los grandes logros matemáticos deben ser recompensados con reconocimiento profesional, que solo puede tomar una forma: la de estudiar y comprender el trabajo que la persona ha hecho. El dinero no sustituye al trabajo. De hecho, el dinero es insultante. Si crees que es natural que una universidad ofrezca dinero a alguien que ha resuelto un gran problema aunque nadie en esa universidad entienda la solución, imagina este paralelo: una editorial se acerca a un escritor y le dice: “No he leído ninguno de tus libros; de hecho, nadie ha llegado al final de uno, pero dicen que eres un genio, así que queremos ofrecerte un contrato.” Esto es una caricatura. No había lugar para caricaturas en el guion de Perelman.
Aquel verano de 1981, el primer año en que Serguéi Rukshin logró organizar un campamento de entrenamiento matemático, Grisha Perelman vivió fuera de casa por primera vez. Rukshin trasladó a una veintena de miembros de su club, de entre trece y dieciséis años, a un campamento de pioneros en las afueras de Leningrado, un conjunto pintoresco de edificios bajos de piedra situado en un bosque mixto, con fácil acceso a un lago frío. El programa de Rukshin consistía en unas cuatro horas diarias de resolución intensiva de problemas, alternadas con algo de natación, caminatas, paseos por el bosque mientras Rukshin recitaba poesía y descansos en interiores escuchando música clásica.
El acuerdo con las autoridades del campamento estipulaba que los matemáticos serían una unidad separada dentro del campamento: tendrían sus propios dormitorios y su propio horario, pero tendrían que usar uniformes de los Jóvenes Pioneros —camisas blancas o azules con pañuelos rojos al cuello— y participar en algunas actividades del campamento, como las lecciones de política.
Así fue que, al comienzo de la temporada, los chicos de Rukshin asistieron a una charla sobre asuntos internacionales. “La situación internacional,” dijo el orador, un joven miembro del Komsomol, “es particularmente tensa hoy.” Todo el contingente matemático estalló en carcajadas. ¡Es particularmente tensa hoy! ¿Lo entiendes? Es como si ayer no lo hubiera sido en absoluto, pero hoy es particularmente tensa.
Si no te parece especialmente gracioso, es probable que no tengas síndrome de Asperger. El trastorno recibió su nombre del pediatra austríaco Hans Asperger, quien durante mucho tiempo se creyó que fue el primero en describirlo, en la década de 1940. En realidad, parece que fue la psiquiatra infantil soviética Grunya Sukhareva quien agrupó los síntomas en los años 1920; sin embargo, ella lo llamó “trastorno de personalidad esquizoide”, lo que quizá explique en parte por qué no se convirtió en un diagnóstico popular en Rusia.
El Asperger es un trastorno del espectro autista. A diferencia de la mayoría de los autistas, las personas con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual normal o alto, pero su desarrollo mental aún sigue caminos marcadamente distintos a los de los “neuronormales”, como los llaman en los círculos Asperger. Hans Asperger observó que la madurez social y el razonamiento social de estos niños estaban retrasados, y algunas de sus habilidades sociales seguían siendo, como dijo amablemente, “bastante inusuales” de por vida. Tenían dificultades para hacer amigos; problemas para comunicarse —el tono, el ritmo y la entonación de su habla a menudo resultaban extraños y desconcertantes para los demás—; dificultades para comprender y controlar sus emociones; y muchos necesitaban asistencia profunda para organizar sus vidas, por lo que a menudo dependían de sus madres para el funcionamiento cotidiano.
Más de cuarenta años después de Hans Asperger, un psicólogo británico llamado Simon Baron-Cohen estudió el autismo y el síndrome de Asperger y descubrió varias cosas que parecen muy útiles para entender a Grigori Perelman. Primero, Baron-Cohen sugirió que el cerebro autista era desequilibrado de una manera particular. Mientras que un cerebro neuronormal tiene la capacidad de sistematizar y empatizar, el cerebro autista podría ser excelente en lo primero pero deficiente en lo segundo—lo que llevó a Baron-Cohen a llamarlo “el cerebro extremadamente masculino”.
Baron-Cohen definió la sistematización como “el impulso de analizar y/o construir un sistema (de cualquier tipo) basado en identificar reglas de entrada-operación-salida” y teorizó que los grandes sistematizadores podrían tener un mayor riesgo de autismo. Al poner a prueba esta teoría en una población de estudiantes de la Universidad de Cambridge, descubrió que los matemáticos eran de tres a siete veces más propensos que otros estudiantes a tener un diagnóstico de autismo. También desarrolló el AQ, o Cociente del Espectro Autista, una prueba que administró a adultos con Asperger o autismo funcional, así como a controles aleatorios, estudiantes de Cambridge y ganadores de la Olimpiada Matemática Británica. Nuevamente se confirmó la correlación entre matemáticas y autismo o Asperger: los matemáticos puntuaban más alto que otros científicos, quienes puntuaban más alto que los estudiantes de humanidades, que obtenían resultados similares a los controles.
Yo también tomé la prueba AQ cuando Baron-Cohen me la envió por correo electrónico, y obtuve una puntuación tan alta como probablemente esperaría alguien que estudió en una escuela de matemáticas, es decir, muy alta. Grigori Perelman, que yo sepa, nunca tomó el test AQ y ciertamente no puede ser diagnosticado por alguien que no haya hablado con él, aunque después de que pasé una hora al teléfono describiendo a Perelman a Baron-Cohen, el famoso psicólogo se ofreció a volar a San Petersburgo para evaluarlo —ya que Perelman le parecía tan similar a muchos de sus pacientes—, sumándose así a la larga lista de personas que ofrecieron ayuda que Perelman no deseaba.
Si Baron-Cohen hubiera elegido a matemáticos rusos en lugar de británicos como sujetos, los resultados probablemente habrían sido iguales o incluso más evidentes. Después de todo, los prodigios matemáticos rusos suelen agruparse con otros de su clase en entornos especialmente tolerantes con su peculiar forma de rareza. La tradición de perdonar a los matemáticos por sus rudezas autistas se remonta hasta donde alcanza la memoria. Muchas memorias sobre Kolmogórov citan su peculiar costumbre de alejarse a mitad de una conversación, lo que demuestra tanto su absoluto desprecio por las convenciones sociales como su enfoque pragmático para socializar, típico de los Asperger: una vez obtenida la información que buscaba, no tenía más interés en continuar hablando.
En una ocasión, Kolmogórov, entonces decano de la Universidad de Moscú, fue abordado en un pasillo por un hombre que repetía: “Hola, soy el profesor Tal.” Kolmogórov no respondía. Finalmente, el profesor dijo: “No me reconoce, ¿verdad?” A lo que Kolmogórov respondió: “Sí, y sé que usted es el profesor Tal.” En el mundo Asperger, las conversaciones son intercambios de información, no de cortesías. Muchos de sus estudiantes citaban otro rasgo típicamente Asperger de su maestro: lo que llamaban su “mal genio”, y que en realidad eran episodios de ira aparentemente incontrolable. Que estos marcados problemas sociales no obstaculizaran su carrera es un indicio del grado en que una suerte de cultura Asperger estaba integrada en la cultura rusa de las matemáticas.
Otra clave del trabajo de Baron-Cohen es el concepto de que las personas con autismo no tienen una “teoría de la mente”: es decir, la capacidad de imaginar que otras personas tienen ideas, percepciones y experiencias distintas a las propias. En un experimento revelador, Baron-Cohen probó a niños con desarrollo normal, con autismo y con síndrome de Down. Todos vieron una breve obra con dos muñecas y una canica. Una de las muñecas colocaba la canica en una cesta y salía de la habitación. Mientras estaba fuera, la otra muñeca movía la canica. Al regresar, se preguntaba a los niños dónde buscaría la canica la primera muñeca. Los niños con síndrome de Down y los normales respondieron correctamente: la muñeca buscaría la canica en la cesta, donde la dejó. Pero dieciséis de veinte niños autistas estaban seguros de que la muñeca la buscaría donde realmente estaba. Estos niños creían en una única verdad, incapaces de ajustar su pensamiento a las limitaciones humanas.
Otro experto mundial en síndrome de Asperger, el psicólogo australiano Tony Attwood, cree que es esta falta de teoría de la mente la que lleva a los Asperger a interpretar literalmente todo lo que oyen. En uno de sus libros describe a un niño que dibujó una imagen al final de un ensayo porque la maestra había dicho que “sacaran sus propias conclusiones”. La creencia de que las personas dicen exactamente lo que quieren decir lleva a los Asperger a reacciones como reírse durante una lección política que les suena como un parte meteorológico (“la situación política está tensa hoy”). También les lleva a creer que las cosas funcionan exactamente como se dice que lo hacen. “Sospecho que muchos ‘denunciantes’ tienen síndrome de Asperger,” escribió Attwood. “Ciertamente he conocido a varios que aplicaron al pie de la letra el código de conducta de una empresa o departamento gubernamental y denunciaron irregularidades y corrupción. Y se sorprendieron cuando la cultura organizativa, los jefes y los colegas no los respaldaron.”
Así que no es casualidad que los fundadores del movimiento disidente en la Unión Soviética fueran matemáticos y físicos. La URSS no era un buen lugar para quienes tomaban las cosas literalmente y esperaban que el mundo funcionara de forma lógica, predecible y justa. Pero los clubes de matemáticas, como el que dirigía Rukshin, ofrecían un refugio. Rukshin veía como su misión proteger a las ovejas negras del sistema escolar soviético, y veía cierta postura de retraimiento social como una marca de talento matemático. La primera vez que entrevisté a Rukshin, tenía una cita posterior con un niño de once años; la madre del niño lo traía “para que lo viera”, lo que significaba que Rukshin pasaría una o dos o tres horas dándole problemas de matemáticas para decidir si lo aceptaba en el club. A la hora indicada, Rukshin abrió la puerta de su oficina para ver si el niño había llegado. Sí, y estaba sentado tranquilamente en el único sillón del pasillo. “Puedo decir que es un talento”, dijo Rukshin al cerrar la puerta. “Puedo reconocerlos.” Sabía exactamente a qué se refería: el niño era pálido, torpe y parecía ausente. Si Attwood y Baron-Cohen lo hubieran visto, probablemente también habrían notado signos familiares: torpeza física y expresiones faciales inapropiadas son señales comunes del síndrome de Asperger.
Prácticamente todo lo que la gente me ha contado sobre el comportamiento de Perelman, desde el momento en que ingresó al club de matemáticas, encaja con el perfil típico de una persona con Asperger. Su aparente desinterés por las convenciones de higiene personal es común en personas con Asperger, que lo perciben como una molestia impuesta por el incomprensible mundo de las normas sociales. Las dificultades que tenía para articular sus soluciones a los problemas también son clásicas. “Las personas con Asperger a menudo dan demasiados detalles,” dijo Baron-Cohen. “No saben qué dejar fuera. No tienen en cuenta lo que el oyente necesita saber.” Ese es el problema de la teoría de la mente: el objetivo de contar algo no es comunicar un punto, sino simplemente contarlo.
Sus compañeros de escuela me dijeron que Grisha siempre estaba dispuesto a responder preguntas sobre matemáticas; los problemas surgían si el interlocutor no entendía la explicación. “Era muy paciente,” recordó una excompañera. “Simplemente repetía exactamente la misma explicación, una y otra vez. Era como si no pudiera imaginar que alguien pudiera tener dificultades para entenderlo.” Y probablemente tenía razón: realmente no podía imaginarlo.
Sus dificultades para comunicar sus soluciones también pueden interpretarse bajo esta luz. Si Perelman tenía Asperger, la falta de capacidad para ver el panorama general puede haber sido una de sus peculiares limitaciones. Las psicólogas británicas Uta Frith y Francesca Happé han escrito sobre lo que llaman “coherencia central débil”, una característica que define el pensamiento de las personas con trastornos del espectro autista, que se enfocan en los detalles en detrimento del conjunto. Cuando logran ver el panorama completo, generalmente es porque han dispuesto los elementos —como los de la tabla periódica— en un patrón, lo cual resulta sumamente satisfactorio para los sistematizadores.
“Los hechos más interesantes son aquellos que pueden utilizarse varias veces, los que tienen posibilidad de repetirse,” escribió Henri Poincaré, uno de los grandes sistematizadores de todos los tiempos, hace más de cien años. “Hemos tenido la suerte de nacer en un mundo donde existen tales hechos. Supongamos que en lugar de ochenta elementos químicos hubiera ochenta millones, y que no fueran unos comunes y otros raros, sino uniformemente distribuidos. Entonces, cada vez que tomáramos una piedra, habría una alta probabilidad de que estuviera compuesta por una sustancia desconocida... En tal mundo no habría ciencia... Providencialmente, no es así.”
Los Asperger aprenden el mundo piedra a piedra, siempre agradecidos por la tabla periódica que les permite reconocer patrones de piedras. Al hablar sobre la existencia de los Asperger en el mundo social, Attwood usó la metáfora de un “rompecabezas de 5000 piezas,” donde “las personas típicas tienen la imagen de la caja con el rompecabezas completo”, lo que explica su intuición social. Los Asperger no tienen esa imagen y deben armar el rompecabezas a duras penas, tratando de encajar las piezas. Tal vez reglas como “nunca te quites el gorro de piel” y “lee los libros de la lista de lecturas escolares” eran los intentos de Grisha Perelman por imaginar la imagen ausente de la caja, elementos de su tabla periódica del mundo. Solo adhiriéndose a ellas podía vivir su vida.
La cantidad de interacción humana en la que participaba Perelman había disminuido durante ocho años. Cualesquiera que fueran las habilidades sociales que había tenido —las ejerció en el posgrado y como postdoc, y eran adecuadas aunque mínimamente matizadas— se habían oxidado por el desuso. También lo había hecho su tolerancia hacia el comportamiento ajeno. Los Asperger, al parecer, pueden adaptarse a las relaciones sociales, aunque esto no les resulta natural, como sí ocurre con los neuronormales. John Elder Robison, autor de unas memorias sobre la vida con Asperger, describió el proceso como un intercambio: la socialización parecía robar a la persona parte de sus extraordinarios poderes de concentración sistemática. A la inversa, la concentración intensa durante varios años parecía haberle robado a Perelman cualquier habilidad social que tuviera.
Uno puede imaginar lo irritante que le habría resultado la discusión política acalorada entre Cheeger y Anderson en la fiesta de este último, cuán poco dispuesto estaba a participar en cualquier cosa superflua y cuán completamente reacio a aceptar ironías, reales o imaginadas, relacionadas con su trabajo —como la idea de que su prueba pudiera alejar a la gente de la topología. Y tenía expectativas muy altas. Le había dado a las matemáticas algo grande, algo verdaderamente valioso. Las matemáticas respondieron débilmente, tratando de convencerlo de aceptar sustitutos en lugar de verdadero reconocimiento. No es de extrañar que se sintiera decepcionado de las matemáticas.
Por el momento, sin embargo, la decepción de Perelman se limitaba al ámbito internacional de las matemáticas. El Instituto Steklov estaba exento, o más bien su laboratorio —su refugio seguro después del distanciamiento con Burago— lo estaba. Perelman reanudó sus actividades, mínimas como eran, en el instituto: asistía a seminarios, a veces varias veces por semana, y ocasionalmente pasaba a revisar su correo electrónico. En los meses previos a su gira de conferencias había mantenido una relación equilibrada con Ladyzhenskaya, la directora de su nuevo laboratorio. Ella falleció en enero de 2004, a los ochenta y dos años, y después de eso Perelman rara vez habló con nadie.
Tan pronto como regresó, redactó la última entrega de su demostración, que publicó en arXiv en junio, y luego pareció estar explorando otros problemas. Era tan reservado como siempre respecto a ellos, pero aparentemente se había acercado más a las áreas de investigación de Ladyzhenskaya.
Perelman recibió un ascenso en el Steklov: ahora ostentaba el título de investigador principal. Las instituciones académicas rusas asignan a sus investigadores uno de cuatro niveles, siendo investigador principal el más alto. Rara vez un simple doctorado ostenta ese título; Rusia mantiene un sistema de disertaciones de dos niveles, en el cual la primera disertación —la que Perelman había escrito al final de sus estudios de posgrado y que lo calificaba como doctor en filosofía en Estados Unidos— lo clasificaba como candidato, mientras que una segunda tesis le otorgaría el título de Doctor.
Algunos colegas del Steklov le seguían diciendo a Perelman que debía escribir su segunda tesis doctoral. El proceso requería una publicación tradicional y una defensa. Perelman, naturalmente, se burlaba de la idea. “No creía que la necesitara,” me dijo con tono ligeramente desconcertado el director del Steklov, Serguéi Kislyakov. Kislyakov parecía personificar la actitud que más molestaba a Perelman: le agradaba Perelman y le deseaba lo mejor, pero sinceramente creía que las reglas eran iguales para todos, y eso significaba que un investigador principal debía ponerse en orden y escribir y defender una segunda tesis.
Perelman, por supuesto, también creía que las reglas eran reglas —pero a estas alturas esto solo aplicaba a las reglas de su elección y, cada vez más, de su propia invención. Consideraba a las demás reglas como una especie de impostoras, tanto más ofensivas por pretender ser reglas auténticas.
Mientras tanto, la Academia de Ciencias de Rusia estaba poniendo su casa en orden, tratando de restaurar, tras el caos de los años 90, su antigua y ordenada gloria. Por un lado, las propiedades de la Academia estaban siendo gradualmente reparadas —el Steklov recibió una buena mano de pintura y plomería nueva— y los salarios estaban aumentando; el sueldo de un investigador principal había pasado de lo que literalmente equivalía a centavos a principios de los 90 a unos 400 dólares al mes en 2004 (aunque Perelman habría ganado más si hubiera obtenido su título de Doctor). Por otro lado, la Academia ahora exigía papeleo, informes sobre investigaciones y publicaciones. Perelman, predeciblemente, se irritó ante la sola idea de tener que rellenar formularios para justificar su existencia matemática. El sucesor de Ladyzhenskaya, Grigori Seregin, protegió a Perelman, asegurando su existencia tranquila en el Steklov.
A fines de 2004, Perelman incluso viajó a Moscú para representar a la sucursal de San Petersburgo del Steklov en una reunión de fin de año de la Academia. Dio una charla sobre Poincaré. Cuando regresó a San Petersburgo, no pudo presentar su informe de gastos. La ley rusa exigía que una persona enviada por una institución en misión oficial tuviera sus documentos sellados en su destino final para calificar para el reembolso. Seguramente alguien que unos meses antes había navegado el laberinto de visas estadounidense podría haber manejado fácilmente el laberinto burocrático ruso. De hecho, Perelman no había hecho sellar sus documentos por principio: “No puedo robarle al instituto”, dijo al personal de contabilidad en San Petersburgo. La contadora tuvo que enviar los documentos de Perelman por correo a la Academia en Moscú para que los sellaran y devolvieran. Aun así, Perelman no aceptó el reembolso hasta que la contadora le mostró los libros contables que probaban que el dinero provenía de un fondo especial de viajes, completamente separado del presupuesto de salarios del Steklov. Claramente, las reglas de Perelman sobre el manejo del dinero se habían vuelto tan exigentes y enrevesadas como sus reglas sobre referencias. Y como con las referencias, aunque las normas solo las conocía él mismo, creía que eran universales—y si sorprendía a alguien violándolas, era implacable.
Y fue implacable en el verano de 2005, cuando se presentó en la oficina de contabilidad del Steklov para preguntar por qué le habían pagado más que su salario mensual habitual. Para ese entonces, el Steklov depositaba el salario de sus investigadores directamente en sus cuentas, por lo que Perelman había descubierto la diferencia en un cajero automático. La contadora, una mujer baja, con sobrepeso y de unos cincuenta años que había visto muchas excentricidades de matemáticos en casi treinta años en el Steklov, confirmó que a Perelman le habían pagado ocho mil rublos—un poco menos de trescientos dólares—por encima de su monto mensual habitual, recibiendo casi el doble de su paga normal. La razón no era ningún misterio: su laboratorio había completado un proyecto y quedaba algo de dinero de una subvención. Siguiendo la práctica habitual, Seregin, jefe del laboratorio, había instruido a la oficina de contabilidad que dividiera los fondos restantes entre el personal del laboratorio. Cometió un error. Los jefes anteriores de Perelman sabían que no aprobaba esta práctica—al igual que no aprobaba la cooperación durante los exámenes en el Mathmech, otra actividad generalmente aceptada que podría considerarse una violación literal de la ley—y siempre lo dejaban fuera de la lista de beneficiarios. Seregin no conocía la postura de Perelman y lo incluyó.
Perelman pidió a la contadora que le dijera la cantidad exacta que le habían pagado de más. Luego se fue del instituto y regresó poco después con ocho mil rublos en efectivo. Quería devolver el dinero a la oficina de contabilidad. La contadora le sugirió que lo llevara al laboratorio, donde Seregin podría decidir qué hacer con él. Perelman insistió en devolver el dinero directamente al instituto. Este es probablemente el punto de la conversación en que, según informaron más tarde algunos empleados del Steklov, los gritos de Perelman se escuchaban en los pasillos. Sin embargo, la contadora niega que hubiera gritos—aunque, después de sus años en el Steklov, puede que se haya acostumbrado a expresiones extremas e inesperadas de emoción humana. Finalmente, Perelman se impuso: convenció a la contadora de que le escribiera un recibo indicando que había aceptado el dinero.
La historia de la subvención, absurda y reveladora como es, es famosa en San Petersburgo y entre matemáticos de otros lugares. De hecho, la escuché por primera vez en Estados Unidos. Pero las primeras tres o cuatro veces que la oí, se decía que esa era la historia de cómo Perelman dejó el Steklov. Rechazó el dinero y se fue, dando un portazo, decía el relato. Sería una narrativa muy pulcra, pero no fue lo que ocurrió. Perelman renunció a su puesto en el Steklov medio año después, a principios de diciembre de 2005, sin razón aparente. Se presentó en el Steklov y entregó su carta de renuncia a la secretaria. Ella corrió a avisar al director. Kislyakov le pidió a Perelman que entrara. Perelman entró en la larga oficina rectangular del director, con su interminable mesa de conferencias de madera pulida, y dijo con calma: “No tengo nada en contra de la gente aquí, pero no tengo amigos, y de todos modos, estoy decepcionado de las matemáticas y quiero intentar otra cosa. Renuncio.”
Kislyakov le sugirió que se quedara hasta fin de mes, para poder recibir el bono tradicional de diciembre—unos cuatrocientos dólares. Perelman lo rechazó. Canceló su cuenta de correo electrónico del Steklov y dejó las matemáticas saliendo por las pesadas puertas de roble que daban al malecón del río Fontanka, hacia la gris opresiva que simulaba ser la luz del día en San Petersburgo en invierno.
“Algo simplemente se rompió,” me dijo Kislyakov, encogiéndose de hombros. No tenía idea de qué se había roto. Podría ser que Perelman se hubiese topado con una dificultad en algún problema que estaba abordando—pero entonces, había enfrentado dificultades antes y no lo habían hecho abandonar las matemáticas. De todos modos, era sin duda un maratonista. Tal vez su última decepción tuviera que ver con el segundo aniversario de la publicación de su primer preprint sobre Poincaré. Quizá había dado un período de gracia a la comunidad matemática. Después de todo, las reglas del Instituto Clay decían que el premio de un millón de dólares podía otorgarse dos años después de la publicación. (En realidad, las reglas decían que se podía nombrar un comité para administrar el premio dos años después de una publicación revisada por pares, pero Rukshin, por ejemplo, ignoraba deliberadamente esas sutilezas cuando hablaba conmigo sobre el premio Clay, alegando representar la postura de Perelman). Noviembre de 2005 pudo haber sido la última oportunidad de la comunidad matemática de redimirse ante los ojos de Perelman. Al ignorar las partes superfluas de las reglas que no tenían sentido para Perelman y observar solo las que sí lo tenían, el Instituto Clay podría haberlo declarado ganador del premio de un millón de dólares. El dinero no era, como siempre, el asunto; el reconocimiento sí lo era.
Y el reconocimiento tenía que ser tan singular como el logro de Perelman. Habría sido la primera persona en recibir el premio Clay. Lo habría recibido solo. Y lo habría recibido en sus propios términos.
Eso no ocurrió.
Lo que sucedió a continuación fue muy extraño. En junio de 2006 se publicó un número del Asian Journal of Mathematics. Sus trescientas páginas estaban completamente dedicadas a un artículo de dos matemáticos chinos, Huai-Dong Cao y Xi-Ping Zhu, titulado: “Una demostración completa de las conjeturas de Poincaré y de la geometrización: aplicación de la teoría de Ricci flow de Hamilton-Perelman”. A primera vista, esto podría haber parecido otra exposición de la prueba de Perelman, similar a lo que estaban haciendo Kleiner y Lott, o Morgan y Tian, con la importante diferencia de que Cao y Zhu no habían hecho público su trabajo ni habían participado en ningún seminario o taller patrocinado por el Instituto Clay.
Habían trabajado bajo la tutela de Shing-Tung Yau, profesor de Harvard, medallista Fields, amigo cercano de Hamilton, uno de los matemáticos más poderosos tanto en Estados Unidos como en China, y editor del Asian Journal of Mathematics. Yau fue uno de los destinatarios del correo electrónico en el que Perelman anunciaba su primer preprint. No respondió de ninguna manera, salvo para decirle a la revista Science que pensaba que la prueba de Perelman podría contener un error fatal relacionado con la cantidad de cirugías necesarias para completar el flujo.
El resumen del artículo de Cao y Zhu parecía más un eslogan publicitario que un resumen matemático. De hecho, no había nada evidentemente matemático en él. Decía, en su totalidad:
“En este artículo, damos una demostración completa de las conjeturas de Poincaré y de la geometrización. Este trabajo se basa en los aportes acumulativos de muchos analistas geométricos durante los últimos treinta años. Esta demostración debe considerarse como el logro culminante de la teoría del flujo de Ricci de Hamilton-Perelman.”
Los autores parecían afirmar que Hamilton y Perelman habían establecido las bases para la demostración, pero que el tramo final había sido cubierto por los matemáticos chinos y, por lo tanto, el avance —y, parecería, la fama, la gloria y el millón de dólares— les correspondía a ellos. Tal es la ley de las matemáticas: quien da el paso final se lleva todo el crédito de la prueba. La diferencia entre dar ese último paso y proporcionar una exposición de la prueba es de sustancia, y la sustancia puede ser difícil de medir.
Yau ofreció una rueda de prensa en su instituto de matemáticas en Pekín el 3 de junio, y el director interino del instituto declaró: “Hamilton contribuyó con más del cincuenta por ciento; el ruso, Perelman, con alrededor del veinticinco por ciento; y los chinos, Yau, Zhu y Cao et al., con alrededor del treinta por ciento” (aparentemente, también ocurrió un milagro aritmético, entre otras cosas, y Yau ha refutado esta versión, originalmente publicada en un periódico chino y luego reproducida en Occidente).
Una semana después, Yau organizó una conferencia en Pekín que contó con la participación estelar de Stephen Hawking. Aunque la mayoría de los asistentes eran físicos, Yau aprovechó la ocasión para anunciar el supuesto logro de Cao y Zhu, diciendo: “Los matemáticos chinos tienen todas las razones para estar orgullosos de un éxito tan grande al resolver completamente el enigma”.
Yau se apresuraba a construir una cronología que respaldara su versión, en la que Cao y Zhu eran los héroes matemáticos. En un artículo que publicó en junio de 2006, Yau presentó el siguiente panorama: “En los últimos tres años, muchos matemáticos han intentado ver si las ideas de Hamilton y Perelman se sostienen. Kleiner y Lott (en 2004) publicaron en su página web algunas notas sobre varias partes del trabajo de Perelman. Sin embargo, esas notas estaban lejos de ser completas. Luego de que el trabajo de Cao-Zhu fuera aceptado y anunciado por la revista en abril de 2006 (fue distribuido el 1 de junio), el 24 de mayo de 2006 Kleiner y Lott publicaron otra versión más completa de sus notas. Su enfoque es diferente al de Cao-Zhu. Tomará algo de tiempo entender sus notas, que parecen ser vagas en varios puntos importantes”.
En realidad, todo indica que Yau aceleró la publicación del artículo de Cao y Zhu, omitiendo efectivamente el proceso de revisión por pares y desplazando contenido previamente programado, específicamente para que los autores pudieran afirmar que no habían leído las notas de Kleiner y Lott —las cuales dejaban claro, desde el principio, que la demostración que explicaban era la de Perelman.
La carrera estaba en marcha, porque al final del verano se celebraría el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM), el primero desde que Perelman comenzó a publicar sus preprints. La demostración de la conjetura de Poincaré —y el premio del millón de dólares que la acompañaba— sería sin duda uno de los temas centrales del congreso.
El ICM en Madrid comenzó el 22 de agosto. En la mañana de la inauguración, publicaciones de todo el mundo recibieron un comunicado de prensa —con embargo hasta el mediodía, cuando la información se haría pública— anunciando que Perelman recibiría la Medalla Fields “por sus contribuciones a la geometría y sus ideas revolucionarias sobre la estructura analítica y geométrica del flujo de Ricci”. El documento proseguía explicando: “En el verano de 2006, la comunidad matemática aún está en proceso de verificar su trabajo para asegurarse de que sea completamente correcto y que las conjeturas hayan sido demostradas. Tras más de tres años de intenso escrutinio, los principales expertos no han encontrado problemas serios en el trabajo”.
En otras palabras, el comunicado oficial evitaba explícitamente dar a Perelman el crédito por haber demostrado la conjetura de Poincaré.
Ese mismo día salió a la venta la nueva edición de The New Yorker, que incluía un artículo titulado “Manifold Destiny”, escrito por Sylvia Nasar (autora de Una mente maravillosa) y el periodista científico David Gruber. El artículo relataba la historia de la prueba de Perelman, el artículo de Cao y Zhu, y la promoción que Yau había hecho de la autoría china de la prueba. Incluso contenía extractos de una conversación con el propio Perelman, a quien los autores habían convencido de hablar con ellos en San Petersburgo.
El artículo citaba a Anderson, quien decía: “Yau quiere ser el rey de la geometría. Cree que todo debe pasar por él, que él debe supervisar. No le gusta que otros invadan su territorio”. También citaba a Morgan, quien contradecía la afirmación de Cao y Zhu de que la prueba de Perelman contenía lagunas catastróficas que ellos habían corregido: “Perelman ya lo hizo, y lo que hizo fue completo y correcto”, dijo Morgan a los periodistas de The New Yorker. “No veo que ellos hayan hecho algo diferente”.
“Fue muy divertido”, me dijo un matemático. “Salió justo durante el congreso, y las fotocopiadoras empezaron a trabajar a toda máquina. De no ser por eso, me habría aburrido mucho, pero así fue realmente entretenido”.
El 29 de agosto, un día después de la fecha de portada de The New Yorker, el boletín diario del ICM publicó entrevistas consecutivas con Cao y con Jim Carlson, director del Instituto Clay. Cao elogió a Hamilton y a Perelman, diciendo que “han hecho los trabajos fundamentales más importantes”, y añadió: “¡Son los gigantes y nuestros héroes!” Pero evitó cuidadosamente decir que fue Perelman quien había demostrado las conjeturas de Poincaré y de la Geometrización —de hecho, presentó a Hamilton y a Perelman como gigantes del pasado, sobre cuyos hombros los matemáticos actuales habían construido la demostración definitiva.
Carlson, en cambio, fue categórico: “Perelman cumple con todos los requisitos del Premio del Milenio”, afirmó, mencionando los trabajos de Kleiner y Lott, Morgan y Tian, y Cao y Zhu como los artículos que completaban el requisito de publicación arbitrada del Instituto Clay.
Los matemáticos no están acostumbrados a controversias tan encendidas ni a una publicidad tan amplia. Ya había habido disputas sobre autoría y reconocimiento —incluyendo una que involucró al topólogo ruso Alexander Givental, Yau y uno de sus estudiantes, quienes reclamaban haber completado una prueba iniciada por Givental—, pero nunca habían llegado a los medios generalistas. A diferencia de los científicos sociales o incluso los médicos, los matemáticos entrevistados por Nasar y Gruber no tenían experiencia hablando con la prensa. Cuando vieron sus palabras impresas —y ampliamente reproducidas para entretenimiento de sus colegas—, se horrorizaron. Yau contrató a un abogado, quien envió una carta a The New Yorker exigiendo una corrección y una disculpa, ya que Yau afirmaba entonces que nunca había intentado quitarle el mérito a Perelman. Tres matemáticos citados en el artículo escribieron lo que equivalía a cartas de disculpa dirigidas a Yau, y permitieron que se publicaran en varios sitios web. Anderson fue uno de los que alegó haber sido citado fuera de contexto. Y cuando hablé con él un año después, se mostró extremadamente reacio a hablar en público. También intentó convencerme de que la controversia en torno a Yau había sido exagerada innecesariamente por personas ajenas a las matemáticas.
Es probable que Perelman no haya seguido esta historia. Se había apartado de la comunidad matemática, y nunca había sido un gran navegante web. Pero Rukshin, quien era experto en rastrear blogs y enlaces, disfrutó siguiendo este escándalo matemático sin precedentes. Le habría producido cierta satisfacción poder decirle a Perelman lo que ambos habían sospechado durante mucho tiempo: la comunidad matemática no defendía a los suyos, ni siquiera a aquel que le había hecho el mayor regalo en cien años.
La comunidad matemática en Estados Unidos, e incluso en el mundo, es muy pequeña y muy pacífica. “Y esa es una de las grandes alegrías de ser matemático,” me dijo John Morgan aproximadamente un año después de la controversia. “No es como sociología o historia, donde sí se vuelve bastante político. Y tal vez esa sea otra razón por la que la gente evita estas controversias, esperando que desaparezcan. Ya sabes, comienzan guerras entre bandos y de repente el departamento explota. Los partidarios de X se separan de los partidarios de Y y los anti-Y, y ya sabes, eso no le hace bien a nadie. Hay que mantenerlo como un lugar agradable para trabajar. Tan pocas personas entienden lo que hacemos, aprecian lo que hacemos, es agradable. Esta comunidad es realmente una comunidad de personas que se respetan y se tratan decentemente.” La mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, claro. En una comunidad tan pequeña, uno no puede permitirse quemar puentes. Yau, con sus cargos académicos y su ejército de estudiantes-profesores en dos continentes, no solo es extremadamente poderoso institucionalmente, sino que también es central en una comunidad intelectual grande y vibrante, ser excluido de la cual equivaldría a una pérdida trágica para la mayoría de los matemáticos.
La comunidad matemática occidental contemporánea actúa como una corporación, aunque muy pequeña: protege a los suyos del mundo exterior y depende de la paz, la cooperación y la comunicación para funcionar. Pero al ser una corporación muy pequeña, a veces también actúa como una familia, sacrificando ideales y principios por la historia compartida y la interdependencia. Perelman tenía casi tan poco aprecio por la familia, fuera de su madre, como por las corporaciones. Simplemente no entendía a ninguna de las dos. Y no le gustaba lidiar con cosas que no entendía. De hecho, se negaba a hacerlo.
Unos doce meses antes de que todo estallara en el verano de 2006, el comité del programa del ICM envió a Perelman una carta invitándolo a dar una conferencia en el congreso de Madrid. El comité del programa y el comité de medallas trabajaban de forma independiente; los miembros de ambos se mantenían en secreto hasta el congreso, y solo se revelaban los nombres de los presidentes. Perelman no respondió ni a esa ni a las cartas siguientes. Un representante del comité llamó entonces a Kislyakov—Perelman seguía en plantilla en el Steklov en ese momento—y Kislyakov llamó a Perelman a su casa. Perelman le explicó a Kislyakov que no había respondido a las cartas precisamente porque los nombres de los miembros del comité se mantenían en secreto. No trataría, dijo, con conspiraciones.
Kislyakov transmitió el razonamiento de Perelman al comité, que envió otra carta, esta vez revelando los nombres de sus miembros. Perelman nuevamente no respondió; el comité solicitó una vez más la intervención de Kislyakov; y el director del Steklov volvió a llamar a Perelman a su casa. Perelman explicó que la revelación del comité llegaba demasiado tarde, y que no aceptaría más discusiones al respecto.
La negativa de Perelman a tratar con el comité del programa, lo que equivalía a su negativa a hablar en el congreso, fue un golpe casi paralizante para los organizadores del ICM. Era obvio que el tema de la conjetura de Poincaré dominaría el congreso. Al mismo tiempo, el comité de la Medalla Fields había decidido que Perelman debía ser uno de los galardonados. La Medalla Fields, a menudo llamada el Premio Nobel de las matemáticas (aunque en realidad no existe un Nobel para esta disciplina), se otorga cada cuatro años a entre dos y cuatro matemáticos menores de cuarenta años. Perelman cumpliría cuarenta justo antes del congreso, lo que hacía que esa fuera la última ocasión en la que sería elegible.
Y aunque para el verano de 2005 se había formado un consenso entre los topólogos de que Perelman efectivamente había demostrado la conjetura de Poincaré —y el comité era consciente de este consenso, porque Jeff Cheeger era uno de sus miembros—, aún no existía certeza absoluta. Kleiner y Lott, y Morgan y Tian, aún no habían terminado de explorar la prueba, así que nadie podía garantizar que no emergiera una falla importante —o incluso fatal, como había insinuado Yau. El comité redactó una invitación cuidadosamente formulada para Perelman, invitándolo a aceptar la Medalla Fields —una invitación que, al igual que el comunicado de prensa un año más tarde, no afirmaba que él hubiera demostrado la conjetura de Poincaré.
Normalmente, los nombres de los galardonados con la Medalla Fields no se revelan a nadie, incluidos los propios laureados, hasta que se anuncian en el ICM. Naturalmente, los galardonados suelen estar presentes en el congreso y ya programados para dar conferencias. Pero Perelman se había negado a hablar, y esto fue lo que hizo necesaria la invitación especial. Imagina la reacción de Perelman. ¿Era esto todo lo que la comunidad matemática tenía para ofrecerle, después de todo lo que había contribuido? ¿Un reconocimiento junto con otros tres matemáticos, ninguno de los cuales había logrado algo tan trascendental como la prueba de la conjetura de Poincaré? ¡Y un reconocimiento cuidadosamente redactado para evitar otorgar a Perelman el verdadero mérito de lo que había hecho! Si alguna vez Perelman vio que las matemáticas adquirían los peores rasgos de la política, fue entonces.
Para asegurarse de que Perelman aceptara asistir al congreso y recibir la medalla, el comité de la Medalla Fields envió a su presidente—el presidente de la Unión Matemática Internacional, el profesor de Oxford Sir John Ball—a San Petersburgo. Esta fue una misión sin precedentes, pero nunca antes había existido un problema tan difícil como la conjetura de Poincaré ni un galardonado tan complicado como Grisha Perelman. La semana antes de que Perelman fuera a recibir la medalla, él y Ball pasaron horas hablando en un centro de conferencias en San Petersburgo. Perelman no aceptaría la medalla. Ball le ofreció varias alternativas, incluida la entrega de la medalla en San Petersburgo—como se había hecho décadas atrás cuando a los matemáticos soviéticos no se les permitía viajar al ICM y la medalla se entregaba cuando podía encontrarse físicamente con su destinatario—pero Perelman se negó.
El 22 de agosto en Madrid, durante la ceremonia de apertura del ICM, John Ball anunció los nombres de los cuatro galardonados con la Medalla Fields. Eran Andrei Okounkov, un matemático ruso que trabajaba en Princeton; Perelman; Terence Tao, un ex niño prodigio australiano ahora en la Universidad de California en Los Ángeles; y el matemático francés Wendelin Werner. Perelman fue el segundo en la lista de Ball, ya que esta estaba ordenada alfabéticamente. “Se otorga una Medalla Fields a Grigory Perelman, de San Petersburgo, por sus contribuciones a la geometría y sus revolucionarias ideas sobre la estructura analítica y geométrica del flujo de Ricci,” dijo Ball. “Lamento que el Dr. Perelman haya rechazado aceptar la medalla.”
Cuando los periodistas del New Yorker visitaron a Perelman ese verano, él les dijo que fue la perspectiva de recibir la Medalla Fields lo que lo obligó a romper por completo con la comunidad matemática: se estaba volviendo demasiado visible, atrapado en los focos. Puede que haya estado justificándose a posteriori: cuando dejó el Steklov a comienzos de diciembre de 2005, declarando al salir que abandonaba las matemáticas por completo, la Medalla Fields, aunque ciertamente era una posibilidad previsible, aún no era tema de discusión. “A cierto nivel se podría decir que vive absolutamente según sus principios,” me dijo Jeff Cheeger casi dos años después. “Pero ciertamente no es completamente abierto sobre sus motivaciones, y en particular creo que es una persona bastante emocional. Y usa su poderosa mente para explicar sus emociones después del hecho.”
El desastre de la Medalla Fields parece haber puesto a prueba la paciencia de Cheeger con su brillante colega más joven. “Es como si estuviera por encima de todo y tal vez hubiera algo malo con los practicantes en general,” me dijo Cheeger, tratando con todas sus fuerzas de elegir palabras que no ofendieran a Perelman, en la ínfima posibilidad de que alguna vez lea este libro. “Su comportamiento se suponía más puro que puro, pero terminó teniendo el efecto de enfocar toda la atención en él—no solo por la extraordinaria importancia de lo que había hecho, sino aparentemente de manera paradójica. En detrimento relativo de todos los demás galardonados con la Medalla Fields.”
Si parte de lo que ofendió a Perelman sobre la Medalla Fields fue la sugerencia de compartir con otros tres matemáticos lo que sentía que debía haber sido un honor singular, entonces al rechazar la medalla, se distinguió firmemente. De la misma manera que el rechazo de Perelman a aceptar el honor europeo en 1996 había herido a Vershik, ahora muchos de sus colegas se sentían ofendidos, insultados o al menos incomprendidos y perplejos por el comportamiento de Perelman. Solo Gromov afirmaba comprender perfectamente el razonamiento de Perelman y apoyarlo plenamente.
“Cuando recibió la carta del comité invitándolo a dar una charla, dijo que no hablaría con comités,” me relató Gromov. “¡Y eso es absolutamente lo correcto! Hay todo tipo de cosas que aceptamos y que no deberíamos aceptar. Y él parece extremo solo en comparación con el trasfondo de conformismo que caracteriza a los matemáticos en general.”
“¿Pero por qué no se debería hablar con un comité?” pregunté.
“¡Uno no habla con comités!” exclamó Gromov, exasperado. “¡Uno habla con personas! ¿Cómo es posible hablar con un comité? ¿Quién está en ese comité? Podría ser Yasir Arafat.”
“Pero le enviaron la lista de los miembros del comité y aún así se negó a hablar,” objeté.
“Después de cómo empezó todo, tenía razón en no hablar con ellos,” insistió Gromov. “¡El momento en que la comunidad comienza a actuar como una máquina, hay que dejar de tratar con ella, eso es todo! ¡Lo extraño es que más matemáticos no actúan así. Eso es lo extraño! La mayoría de la gente está perfectamente contenta de hablar con comités. Se sienten satisfechos viajando a Pekín a aceptar un premio de manos del presidente Mao. O del rey de España, que es lo mismo.”
¿Por qué, supliqué, el rey de España no merecía el honor de colgarle una medalla a Perelman?
“¿Quién demonios son los reyes?” Gromov estaba realmente exaltado ahora. “Los reyes son el mismo tipo de porquería que los comunistas. ¿Por qué un rey debería entregar su premio a un matemático? ¿Quién es él? No es nada. Desde el punto de vista de un matemático, no es nada. Igual que Mao. Así que uno tomó el poder como un ladrón mientras el otro lo heredó de su padre. Eso no es diferencia.” En contraste con estas personas, explicó Gromov, Perelman había hecho una contribución real.
Después de mi entrevista con Gromov, caminé por París con un matemático francés que se había reconvertido en historiador de la ciencia. Conocí a Jean-Michel Kantor en una conferencia sobre matemáticas y filosofía. Aquí estaba un intelectual francés clásico, un hombre bajo y desaliñado que tenía que salir corriendo a una reunión editorial de una revista de reseñas de libros de alto nivel después de nuestro paseo. Mientras caminábamos, criticó a Gromov. Dijo que el geómetra se había quedado de brazos cruzados mientras las matemáticas francesas se hundían en el abismo: las instituciones matemáticas ahora emitían folletos de recaudación de fondos, llamamientos descarados por dinero que no contribuían en nada al discurso matemático. Y los profesores entraban sin vergüenza en negociaciones salariales, a veces incluso condicionando sus planes a la remuneración.
Lo que este hombre describía era la americanización de las matemáticas francesas. Y lo que encontré invaluable sobre su perspectiva fue que aún lograba ver los mensajes centrados en el dinero y orientados al marketing del establishment matemático como escandalosos, en lugar de obvios y esperados, como lo son en Estados Unidos. Para alguien como él—y para alguien como Gromov, que parecía sensible a las críticas de que se estaba volviendo un conformista capitalista—Perelman, con su desprecio por el dinero y su aversión a las instituciones, parecía muy parecido al ideal platónico del matemático.
En 2006, el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) se llevó a cabo sin Perelman. John Lott ofreció lo que normalmente habría sido la laudatio, pero en su lugar fue una presentación dedicada a la trayectoria matemática de Perelman y a la evolución de su demostración. Dos horas después, Richard Hamilton dirigió una discusión sobre la Conjetura de Poincaré. El anuncio de esta sesión en el programa, presumiblemente enviado por Hamilton, adoptaba un enfoque virtuoso para repartir el crédito: el programa para la solución, decía, había sido inventado por Hamilton y Yau, seguido por Perelman, quien proporcionó una parte importante de la solución y “anunció la culminación del programa”, coronado por el artículo de Cao y Zhu, que Hamilton llamó “una exposición completa”. Tal redacción no sugería que Cao y Zhu merecieran el crédito por la prueba, pero tampoco afirmaba que Perelman sí —solo que Perelman creía haberlo hecho.
Durante la discusión en Madrid, sin embargo, Hamilton fue tan generoso al hablar de Perelman como siempre lo había sido. Un participante recordó que Hamilton dijo que al principio no había creído las afirmaciones de Perelman de que había resuelto los problemas de su programa de flujo de Ricci y lo había llevado a su conclusión, pero que al inspeccionar más de cerca vio que Perelman tenía razón. “Fue una expresión de verdadera admiración”, recordó Jeff Cheeger. “Aún más porque su reacción inicial fue ‘¡este tipo tiene que estar loco!’”
Al final del congreso, la comunidad matemática internacional había aceptado completamente la postura de la mayoría de los topólogos: Perelman había completado la demostración de la Conjetura de Poincaré. El Instituto Clay usaría ahora el ICM como punto de partida para la cuenta regresiva hacia el premio.
Cualquier idea persistente de que Cao y Zhu merecían el crédito final fue silenciada discretamente en el otoño siguiente, cuando un archivo PDF comenzó a circular entre matemáticos. Su columna izquierda contenía extractos de las notas de Kleiner y Lott sobre el primer preprint de Perelman, publicadas en la web en 2003; la columna derecha contenía extractos del artículo posterior de Cao y Zhu. Grandes pasajes parecían coincidir palabra por palabra. En una nota de erratas que enviaron al Asian Journal of Mathematics, Cao y Zhu afirmaron que habían olvidado que habían copiado el material en sus notas tres años antes. A principios de diciembre, Cao y Zhu publicaron una versión revisada de su artículo en el arXiv. Ahora se titulaba “Demostración de Hamilton-Perelman de la Conjetura de Poincaré y la Conjetura de Geometrización”, y el resumen ya no afirmaba ofrecer la demostración completa ni ser la “culminación”. Ahora sonaba casi contrito: “En este artículo, proporcionamos una exposición esencialmente autónoma y detallada de los trabajos fundamentales de Hamilton y el reciente avance de Perelman sobre el flujo de Ricci y su aplicación a la geometrización de las variedades tridimensionales. En particular, ofrecemos una exposición detallada de una demostración completa de la Conjetura de Poincaré debida a Hamilton y Perelman.”
Tras el ICM y el artículo del New Yorker, se desató una frenética cobertura donde más podía herir a Perelman: los medios rusos. Periodistas de todo tipo de periódicos, incluidos tabloides con tiradas superiores al millón de ejemplares, comenzaron a llamar constantemente. Algunos días, la Escuela 239 parecía estar inmersa en una conferencia de prensa permanente. Los antiguos maestros de Perelman opinaron sobre su cordura y su relación con la comunidad matemática. Channel 1, que llegaba a más del 98 % de los hogares rusos, informó que Perelman había rechazado el premio de un millón de dólares. Tamara Yefimova, la directora de la Escuela 239, dijo a un tabloide que Perelman no había asistido al ICM en España porque no tenía dinero para comprar un boleto. Alexander Abramov, su antiguo entrenador, escribió un artículo para un semanario de prestigio en Moscú, argumentando que no había ningún “misterio Perelman”, solo el fracaso de las instituciones académicas rusas para reconocer sus logros. Channel 1 llamó a Perelman a su casa y emitió la conversación, en la que dijo que ya no hacía matemáticas y que no lo había hecho desde que dejó el Instituto Steklov. “Podría decirse que estoy dedicado a la autoeducación”, dijo. “No puedo predecir qué estaré haciendo.”
Un equipo de cámaras de un programa tipo talk show de Channel 1 irrumpió en su apartamento, empujando a su madre delante de la cámara para filmar una cama sin hacer. La gente comenzó a reconocerlo por la calle y en la ópera. Empezó a decir que no era Grigory Perelman. Desconocidos le tomaban fotos con sus teléfonos móviles y las publicaban en Internet.
Los políticos también se unieron a la locura. El ayuntamiento de San Petersburgo consideró poner guardias fuera del apartamento que compartía con su madre. Parecía que todo el mundo quería darle dinero. Un miembro del gabinete pidió hablar con él. Perelman no quería saber nada de esto. Antiguos profesores suyos, abordados por hombres poderosos y respetados, accedieron a actuar como intermediarios y lo llamaron. Él gritó obscenidades, que los profesores se negaron a repetir. Solo me dijeron que había sido grosero, muy grosero. En una ocasión, una fundación privada de Moscú, en cooperación con Rukshin, ideó un plan para dar dinero a su madre, una especie de recompensa por haber criado a un hijo genio. Perelman la oyó hablando por teléfono y arrancó el auricular de sus manos, gritando. El que una vez fue un niño judío dócil y ejemplarmente educado se había convertido, acorralado, en un tirano doméstico. Si el mundo no iba a respetar su aislamiento, él consideraría al mundo —al mundo entero— su enemigo.
Un año después, cuando le pedí a Rukshin que entregara a Perelman una copia del nuevo libro de Morgan y Tian, Rukshin se negó; la última vez que había intentado entregarle un regalo de un admirador extranjero, dijo, Perelman le había arrojado el regalo —un CD de música clásica— a la cabeza.
11
EL MILLÓN DE DÓLARES, CUESTIÓN
Cuando Jim Carlson estaba en la escuela primaria, encontraba tediosa la aritmética; su mente se distraía. Su madre tuvo que darle clases con tarjetas didácticas para evitar que reprobara. Cuando Carlson cursaba su último año de secundaria, su profesor de matemáticas le entregó una hoja mecanografiada y lo envió al fondo del aula. La hoja contenía los nombres de una docena de libros sobre matemáticas que el profesor pensó que podrían interesarle a Carlson, y le permitió estudiarlos en su propio tiempo mientras terminara el resto de su trabajo. La lista incluía el clásico de Courant y Robbins, ¿Qué son las matemáticas?, donde Carlson leyó por primera vez sobre los números irracionales.
Cuando Carlson comenzó la universidad en la Universidad de Idaho en 1963, planeaba especializarse en física o psicología. Nunca tomó un curso de psicología; física duró un poco más, pero para cuando Carlson estaba en segundo año, ya hacía trabajo a nivel de posgrado en matemáticas.
Obtuvo su doctorado en Princeton en 1971, enseñó en Stanford y Brandeis, y finalmente se estableció en la Universidad de Utah, donde pasó un cuarto de siglo y eventualmente se convirtió en director del departamento de matemáticas. Luego se mudó a Cambridge, Massachusetts, para dirigir el Instituto Clay de Matemáticas. Había aceptado el cargo por varias razones, entre ellas que el horario se ajustaba a sus circunstancias personales, pero también porque la misión le convenía. Su trabajo era promover las matemáticas. Parte de ese trabajo consistía en asegurarse de que los niños y jóvenes ingresaran al mundo de las matemáticas de formas más elegantes que la suya, es decir, no por la puerta trasera del aula. En cierto sentido, tenía que darle a las matemáticas estadounidenses algo del prestigio y la institucionalización que distinguían a las matemáticas rusas. Y una de las herramientas que se le asignaron para popularizar las matemáticas fue el ambicioso y extremadamente bien financiado proyecto del Premio del Milenio. Aunque, a decir verdad, Jim Carlson no esperaba estar manejando ese tipo de dinero; no creía que alguno de los Problemas del Milenio fuera realmente a resolverse en su vida.
Carlson asumió su cargo como presidente del Instituto Clay en el verano de 2004, justo cuando empezaba a gestarse la controversia que eventualmente rodearía la prueba de Perelman y su premio. Siempre tuve la impresión de que, para ser quien era y hacer lo que hacía, Carlson tenía que mantener constantemente a raya una gran timidez, potencialmente abrumadora. Era suave al hablar, reservado, extremadamente cortés y la última persona que uno imaginaría en el centro de una controversia.
Por fortuna, cuando comenzó su mandato como presidente del Instituto Clay, no sabía lo suficiente como para anticipar el tipo de tormenta mediática que rodearía finalmente el premio. “Escuché informes [sobre los preprints de Perelman]”, recordó Carlson cuando habló conmigo. “De hecho, recuerdo haber pensado, ‘Dios mío, ¿no es fantástico que tal vez haya una solución a la conjetura de Poincaré?’ Y, por supuesto, empecé a pensar en los Premios del Milenio. Y claro, ¿no es esto notable?, ciertamente será el único que alguien recibirá en mi vida. Pero ya sabes, uno realmente no lo sabe. Lo comparo con un terremoto: sabes que ha ocurrido cuando sucede. Y tal vez podrías decir que se está acumulando tensión en las rocas, pero nadie ha logrado predecir terremotos. Y nadie sabe cuándo alguien encontrará esa idea reveladora que lleve a una solución.”
Eso era lo que Carlson pensaba un par de meses antes de asumir el mando del Instituto Clay. Sabía que Perelman había publicado sus preprints en el arXiv—una circunstancia nada inusual hoy en día; muchos matemáticos publican sus artículos en cuanto los envían a revistas, para fomentar la discusión antes de que termine el proceso de revisión por pares. Pero se estaba haciendo evidente que Perelman no había enviado sus artículos a ninguna revista y no tenía intención de hacerlo. Lo que había parecido una condición perfectamente inocua y evidente de los Premios del Milenio estaba emergiendo como un posible obstáculo.
Carlson condujo el barco del Milenio con elegancia y habilidad, financiando talleres sobre la prueba de Perelman y sobre el trabajo de Kleiner y Lott, y Morgan y Tian, que la explicaban. Cuando habló conmigo, comparó el trabajo de Perelman con “un destello de luz que te permite atravesar el bosque”. Claro, “hay mucho trabajo que hacer, tienes que talar muchos árboles y escalar algunas rocas y todo eso, pero encontrar ese nuevo camino es lo más difícil. Y si no lo encuentras, no importa cuánto trabajo hagas, será en vano. Y eso es lo que hizo Perelman.”
Los proyectos emprendidos por quienes escribieron las explicaciones fueron claramente mucho menos gratificantes que la solución original, y esto también llenaba de admiración a Carlson—tanto por los matemáticos como por el sistema matemático, que de alguna manera se adaptó a las condiciones inusuales establecidas por Perelman para proporcionar el tipo de examen y explicación que su prueba requería.
Carlson abrió su MacBook Air para leer en voz alta un pasaje que había encontrado particularmente impactante, de las notas publicadas por Kleiner y Lott sobre la prueba de Perelman: “Aquí está. ‘No encontramos ningún problema serio, es decir, problemas que no puedan corregirse utilizando los métodos introducidos por Perelman.’ Creo que esa es una declaración muy precisa de lo que ocurrió. Ya sabes, hubo una cantidad sustancial de trabajo por hacer para asegurar que esto fuera correcto y completo. Pero lo clave es que no hubo ‘problemas serios, es decir, problemas que no puedan corregirse usando los métodos introducidos por Perelman.’ Y hubo muchos métodos e ideas. Siempre es difícil comunicar esto a un público general, pero espero que puedas hacerlo cuando escribas tu libro.” En otras palabras, lo que él quería que dijera era que Perelman era el autor indiscutible de la prueba, y que Kleiner y Lott lo habían afirmado de una forma que Carlson admiraba profundamente.
Los meses previos al ICM en Madrid, con el artículo de Cao y Zhu y la atención mediática desconocida, habían sido tensos. Pero el ICM pareció zanjar la discusión, y la evidencia de plagio que emergió en el otoño de 2006 volvió completamente irrelevante el tema de la autoría. La publicación del libro de Morgan y Tian sobre la prueba siguió; el Instituto Clay inició el período de espera de dos años requerido por las reglas de los Premios del Milenio. Al final de ese plazo se nombrará un comité, que podría hacer sus recomendaciones para el otoño de 2009. Salvo que surja algún error en la prueba o algún otro desastre imprevisto y altamente improbable, el comité recomendará que el premio de un millón de dólares sea otorgado a Grigory Perelman. Lo que deja una sola pregunta: ¿Y luego qué?
Si el razonamiento de Perelman sobre premios, galardones y honores fuera consistente, podría aceptar el millón del Clay si se le ofreciera. Después de todo, su objeción declarada al premio europeo había sido que se lo darían por un trabajo que él no consideraba completo. Nada parecido podía decirse sobre la prueba de Poincaré. No solo otros matemáticos la consideraban completa, sino que el propio Perelman claramente creía que había completado su proyecto esta vez.
Su objeción a la Medalla Fields, aunque nunca declarada con claridad, parecía haber sido doble: primero, ya no se consideraba un matemático y, por tanto, no podía aceptar un premio destinado a incentivar a investigadores en plena carrera; y segundo, no quería formar parte del ICM, con toda su publicidad, discursos, ceremonias y el rey de España.
El premio Clay, sin embargo, fue diseñado para ser otorgado por un logro en particular; no hay estipulación de que el receptor deba seguir ejerciendo las matemáticas. Tampoco requiere necesariamente una ceremonia. Es un honor otorgado por colegas matemáticos, sin realeza no matemática involucrada. Y es distinto tanto del premio europeo como de la Medalla Fields en otro aspecto muy importante: representa el reconocimiento a un logro singular de Perelman. No puede ser comparado con ningún otro receptor, actual o pasado—de hecho, existe cierta probabilidad de que nadie vivo hoy vea otro Premio del Milenio otorgado.
“Creo que podría tener un plan,” me dijo Alexander Abramov, exentrenador olímpico de Perelman. “Puede que haya decidido que cuando le otorguen el premio Clay, lo aceptará porque será una señal de reconocimiento total, y entonces podrá vivir como quiera y no depender de nadie.” Abramov hizo una pausa. “Pero ya ves, eso es simplemente porque uno necesita elaborar alguna hipótesis razonable aquí.” Es decir, uno necesitaba contemplar escenarios de final feliz para Perelman porque, de lo contrario, si uno se preocupaba por él, podría asustarse, como le ocurría a Abramov. “Temo que esta sea una situación que terminará mal,” dijo. “Está demasiado lleno de cosas y demasiado solo.”
Abramov fue otra persona más que dejó de llamar a Perelman después de que este se volviera cortante por teléfono. Antes de que eso pasara, Abramov solía llamarlo ocasionalmente, ofreciéndole apoyo, tanto moral como financiero. Por ejemplo, le había sugerido que si no quería saber nada de premios, podía escribir un artículo para *Kvant*, la revista de divulgación científica fundada por Kolmogórov y en la que Abramov era ahora editor, y así recibir dinero por ello. Perelman rechazó todas las ofertas, incluida la de la amistad de Abramov. “Me dijo,” recordó Abramov, “que uno de sus principios era: ‘No se debe imponer la amistad a nadie.’ Entonces le pregunté si conocía la historia de la amistad entre Kolmogórov y Pavel Aleksándrov, y mostró un repentino interés por ese tema y hablamos de ello durante unos diez minutos. Lo que más le interesó fue la historia de cuando Kolmogórov abofeteó a Luzin”, el momento en que Kolmogórov atacó a su antiguo profesor (y el de Aleksándrov) después de que Luzin no emitiera el voto prometido para incluir a Aleksándrov en la Academia de Ciencias.
Feliz de encontrar algún terreno común con su exalumno, Abramov le ofreció enviarle un libro sobre Kolmogórov y Aleksándrov. “No estoy leyendo nada,” dijo Perelman, usando la excusa que usaba para rechazar toda oferta de libros, incluso los relacionados con su propia prueba. Abramov se inclinaba a ver cierta esperanza en ese intercambio: “Al menos no ha perdido todo interés en todas las cosas.” Pero yo me inclino a interpretarlo de otra manera. Parecía que Perelman se estaba preparando finalmente para terminar su última relación personal cercana fuera de la de su madre: la relación con Rukshin. En algún momento del invierno o la primavera de 2008, Perelman cortó todo contacto con su antiguo maestro.
Pero antes de que Perelman dejara de hablar con Rukshin, los dos pasaron algún tiempo conversando sobre el premio de un millón de dólares, y al parecer trabajaron juntos en su enfoque hacia él. Al igual que el resto del mundo matemático, creían que el Instituto Clay había traicionado a Perelman. Rukshin incluso me sugirió que Clay había cambiado sus reglas en el camino, introduciendo el requisito de publicación revisada por pares y el período de espera de dos años solo para retrasar darle el dinero o posiblemente para evitar dárselo por completo. En realidad, no hay evidencia de que se haya hecho ningún cambio a las reglas del Milenio después de que se instituyeron en el año 2000.
De hecho, alguien en la posición de Jim Carlson podría haber deseado tener una manera de posponer la decisión y el posterior fracaso probable de convencer a Perelman de aceptar el premio, seguido de la incómoda publicidad que acompañaría el anuncio. Esta serie de eventos ciertamente no sería la historia de triunfo matemático y gloria que los Clay habían imaginado, y aunque cumpliría con el objetivo declarado de atraer la atención del público hacia las matemáticas, difícilmente calificaría como el cuento de hadas diseñado para inspirar a multitudes de jóvenes a seguir carreras matemáticas.
Jim Carlson bien pudo haber deseado aplazar la navegación por ese terreno espinoso. Pero no hay evidencia de que lo haya hecho. De hecho, hizo todo lo que estuvo en su poder para acelerar el proceso, impulsado principalmente por el deseo de cumplir con su misión y ayudar a afirmar el logro de Perelman, pero también un poco por la esperanza de conocer al propio Perelman.
En la primavera de 2008, Carlson planeaba un viaje a Europa. Decidió hacer un desvío a San Petersburgo. Parecía tan buen momento como cualquier otro: la controversia había disminuido, ya no quedaban dudas sobre la prueba de Perelman, y el momento en que alguien —probablemente el propio Carlson— tendría que pedirle a Perelman que aceptara un millón de dólares estaba muy claramente acercándose. Era hora de empezar a hablar con Perelman.
Carlson quizás esperaba una conversación similar a la que John Ball había tenido con Perelman: larga y profunda, aunque infructuosa. No tenía muchas razones para esperar que terminara diferente, pero aún así debía tener esa esperanza.
Carlson llamó a Perelman desde su habitación de hotel en su primer día en San Petersburgo. Se presentó y procedió a explicarle el calendario del premio Clay. Repitió todas las cosas que Perelman seguramente ya sabía: que debían pasar dos años tras una publicación revisada por pares, y que el libro de Morgan y Tian había dado inicio a la cuenta regresiva. Dijo que el comité probablemente sería nombrado en mayo de 2009 y podría emitir su informe en agosto de ese mismo año.
Perelman escuchó con cortesía.
Carlson no preguntó si Perelman aceptaría el dinero si se le ofrecía. “La forma en que iba la conversación,” me explicó, “no creí que fuera apropiado.” Puede que una oleada de timidez, reprimida durante tanto tiempo, finalmente se apoderara de él. O tal vez Carlson simplemente quiso postergar la pregunta, dándose otro año de mínima esperanza de que Perelman aceptara el premio. “No tuve la sensación de que la puerta esté completamente cerrada,” me dijo Carlson.
Al final de la conversación, Perelman dijo: “No veo ningún sentido en que nos reunamos.”
Al día siguiente, encontré a Carlson en el Steklov, visitando a su viejo amigo Anatoly Vershik, presidente de la Sociedad Matemática de San Petersburgo y el hombre que una vez nominó a Perelman para el premio europeo que luego rechazó. Vershik y Carlson estaban tomando té. Surgió el nombre de Yau; aparentemente estaba organizando una conferencia para celebrar su quincuagésimo noveno cumpleaños. “No lo entiendo,” refunfuñó Vershik. “Sé que Gian-Carlo Rota organizó una conferencia para su sexagésimo cuarto cumpleaños, pero sesenta y cuatro es dos a la sexta potencia —¿y qué es cincuenta y nueve? ¡Un número primo!” Esto era cotilleo entre matemáticos.
Carlson pasó el resto de sus tres días de visita viendo a viejos amigos matemáticos, practicando su violonchelo —un modelo de viaje especialmente geométrico— en su habitación de hotel y reflexionando sobre Perelman y el premio. Concluyó que, sin importar lo que decidiera Perelman, el premio Clay podía usarse en beneficio de las matemáticas. De hecho, ya lo había sido. “Es bueno explicar al público que hay problemas matemáticos sin resolver,” me dijo cuando salimos a tomar un vodka exótico al mediodía en un café llamado el Idiota. “Sorprendentemente, mucha gente no lo sabe.”
Es cierto, admitió Carlson, que muchos matemáticos critican los premios monetarios por su superficialidad; algunos los encuentran ofensivos. Su amigo Vershik había publicado un artículo criticando el Premio del Milenio de Clay precisamente por estas razones. Pero Carlson me dijo que había tenido muchas conversaciones con estudiantes universitarios que querían saber cuáles eran esos problemas del millón de dólares. En cierto modo, la expectación en torno al premio había traído beneficios inesperados: “No gastar dinero y aun así lograr que las matemáticas estén en el ojo público no es un mal logro,” se jactó Carlson. Perelman había sido su cómplice involuntario: “Hay más interés por parte del público en una persona que no tiene interés en el dinero.”
Carlson no solo estaba tratando de mantener el tipo, aunque ciertamente lo hacía. Claramente sentía que, de manera incómoda, estaba ayudando a atraer la atención hacia un logro que la merecía. En todas mis conversaciones con Carlson, nunca percibí resentimiento hacia Perelman, lo que lo diferenciaba ligeramente de otros matemáticos que entrevisté: a diferencia de Kleiner, Carlson no tuvo que ceder ninguna ambición profesional al logro de Perelman; a diferencia de Tian, Perelman no lo había ofendido personalmente. No entendía a Perelman —ni afirmaba entenderlo. Solo sentía un respeto profundo por él.
La única persona que no solo decía entender a Perelman, sino que a veces parecía canalizarlo, era Gromov.
¿Crees que aceptará el millón de dólares?”, le pregunté a Gromov.
“No lo creo.”
“¿Por qué no?”
“Porque tiene sus principios.”
“¿Qué principios?”
“Porque Clay no es nada, desde su punto de vista —¿por qué debería aceptar su dinero?”
“Bueno, Clay es un empresario, pero son sus colegas los que están tomando la decisión,” objeté, usando una palabra que en ruso significaba tanto “decisión” como “solución.”
“¡Esos colegas están jugando el juego de Clay!” Gromov estaba muy irritado ahora. “¡Ellos están decidiendo [resolviendo]! ¡Él no tiene uso para ninguna de sus soluciones! ¡Él ya resolvió el teorema, ¿qué queda por resolver? ¡Nadie está resolviendo nada! Él resolvió el teorema.”
12
EPÍLOGO
Pocos minutos después de las diez de la mañana del 8 de junio de 2010, varios cientos de personas se agolparon en los escalones y la acera frente al Institut Océanographique de París. El evento por el cual habían viajado desde lugares tan lejanos como Rusia, Estados Unidos, Australia y Japón había sido planeado en el Institut Henri Poincaré, justo al lado, pero este resultó ser demasiado pequeño para lo que sin duda sería una de las ceremonias de premiación más extrañas jamás celebradas.
Dos meses antes, el Instituto Clay había hecho el tan esperado anuncio, y Jim Carlson había hecho la llamada para informar a Grisha Perelman que se le había otorgado el premio de un millón de dólares. Perelman fue cordial, pero dejó claro que no asistiría a la ceremonia en París. Tampoco facilitaría la vida de nadie anunciando con antelación si planeaba o no aceptar el premio. Al final, para celebrar el logro de Perelman y la entrega del primer Premio del Milenio, el Instituto Clay organizó dos días completos de conferencias y un evento que el programa impreso denominó, simplemente, La Ceremonia. Algo —no se sabía exactamente qué— ocurriría en presencia de algunas de las mentes matemáticas más brillantes de nuestra era.
El primer conferencista fue Sir Michael Atiyah, el matemático británico que había hablado sobre la Conjetura de Poincaré en la Reunión del Milenio original casi exactamente diez años antes. En aquel entonces, predijo correctamente que la prueba de la conjetura tendría que emplear herramientas fuera de la topología. Ahora dio una charla sobre la historia de las matemáticas desde el punto de vista de las dimensiones: en el siglo XIX los matemáticos estudiaron dos dimensiones, el siglo XX se dedicó a las tres dimensiones, y el XXI, abierto gracias al trabajo de Perelman, conquistaría la cuarta dimensión.
John Morgan siguió a Atiyah con un repaso de la historia de la conjetura de Poincaré. Uno tras otro, los nombres más grandes de las matemáticas subieron al escenario. Curtis McMullen ofreció una visión ingeniosa de la Conjetura de Geometrización, con diapositivas que mostraban conejos, hongos y dinosaurios, todos representando formas compuestas por las ocho geometrías propuestas por Thurston. McMullen también señaló que una vez había escuchado hablar a Perelman y que “ya entonces era evidente que era inmune a las formas de pensar comúnmente aceptadas.” La audiencia se rió.
El propio Thurston dijo lo que todos los matemáticos presentes podían decir: “Perelman logró hacer lo que yo no pude.” Stephen Smale estuvo de acuerdo, junto con Misha Gromov, quien calificó el trabajo de su protegido como el mayor logro del siglo. Andrew Wiles, quien demostró el Último Teorema de Fermat —y que fue el único orador sin relación personal con la Conjetura de Poincaré— destacó lo sorprendente que fue que la solución de Perelman surgiera tan pronto después del anuncio de los Problemas del Milenio.
Era, en otras palabras, una ocasión apropiada y festiva. Los oradores estaban en plena forma: Atiyah contó chistes que hicieron reír a carcajadas a los oyentes; McMullen mostró diapositivas que hicieron que el público se quedara sin aliento; Thurston casi bailaba por el escenario, gesticulando ampliamente, como si las formas imaginarias que describía estuvieran justo fuera de su alcance. Todo estaba como debía, excepto por dos ausencias notables: Perelman y Richard Hamilton no estaban allí.
Por la tarde, Landon Clay subió al escenario con un objeto en las manos. “Me da un gran placer,” dijo, “entregar este premio a quien lo reciba.” Leyó en voz alta la inscripción en la escultura de vidrio que sostenía —“El Premio del Milenio se otorga a Grigory Perelman por demostrar la Conjetura de Poincaré”— y se lo entregó a Jim Carlson, cargándolo una vez más con la tarea de presentar realmente el premio.
* * *
Una semana después de la ceremonia en París, Perelman llamó personalmente a Carlson para informarle que no aceptaría el millón de dólares. La junta del Instituto Clay tendría ahora que decidir cómo usar el dinero en beneficio de las matemáticas. Una condición implícita era que el dinero debía aplicarse de una manera que Perelman no considerara insultante o inapropiada. Hasta el momento de escribir estas líneas, ese problema seguía sin resolverse.
Enero de 2011
* * *
* * *